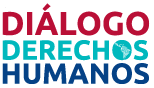Plantilla Solución Caso 5
La plantilla que encuentras a continuación presenta la estructura común que planteamos a todas las expertas y expertos colaboradores del proyecto, para que en lo posible se ciñeran a ellas en sus propuestas de solución.
Por provenir de 11 países distintos, para lograr sistematicidad y propuestas de solución semejantes y comparables, nos ideamos este documento, que también busca ser una herramienta para tu aprendizaje y abordaje de estos y otros casos de DD.HH. ¡Esperamos que también te sea útil!
Quinto Caso
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Acceso al mínimo vital de agua)
Plantilla Solución Caso 5
I. Planteamiento del problema jurídico
- ¿El hecho que instituciones estatales (la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia) suministren al recluso “A” 10 litros de agua diarios en una zona de sequía extrema constituye una violación al derecho al agua (de personas privadas de libertad) y al derecho a la salud?
- ¿Es contrario al principio de igualdad / no discriminación el hecho de que “A” como recluso reciba solo 10 litros diarios de agua, mientras que los demás ciudadanos de la ciudad “X”, en la cual se encuentra el penal en el que está recluido “A”, reciban 40 litros diarios?
II. Marco jurídico de protección del derecho al agua (de personas privadas de la libertad) y a la salud
1. Marco jurídico de protección: descripción del contenido de los derechos alegados
- Articulación del ámbito de salvaguardia
Citar:
- Normas sobre el derecho al agua (de personas privadas de libertad) y a la salud en:
– La propia Constitución
– Tratados internacionales / regionales
– Leyes ordinarias
- Jurisprudencia al respecto
b. Límites al derecho al agua (de personas privadas de libertad) / salud
Ejemplos:
– Condiciones de extrema sequía en la ciudad y por ende escasez de agua
– Fuerza mayor
– Límites en los recursos / el presupuesto estatal
– ¿Menos derechos para presos porque los otros ciudadanos tienen un derecho “de mejor calidad”?
– Tener en cuenta el principio de no-regresividad
2. Resolución del primer problema jurídico: ponderación
Ponderar los derechos al agua / a la salud de “A” en relación con los límites arriba mencionados. La ponderación podría adelantarse a partir de, por ejemplo, los siguientes criterios:
La reducción del agua para “A” a 10 litros diarios
– ¿Tiene un fin legítimo?
– ¿Es idónea y necesaria (¿existe otra medida menos invasiva?)?
– Ponderación en sentido escrito
III. Resolución del segundo problema jurídico: análisis de una violación al principio de igualdad / no-discriminación por condiciones desiguales en el acceso a la provisión de agua en la prisión
1. Marco jurídico del principio de igualdad / no discriminación
Citar fuentes respecto del principio de igualdad / no discriminación, contenidas en:
– La propia Constitución
– Tratados internacionales
– La jurisprudencia al respecto
– Leyes ordinarias que aclaran / limitan el contenido del derecho humano alegado
2. Constatación de un trato diferenciado
Por ejemplo a partir de 3 pasos:
– ¿Existen dos grupos que están en condiciones comparables? Por ejemplo, ciudadanos de la ciudad “X” presos y ciudadanos no presos
– ¿Estos dos grupos son objeto de un tratamiento diferenciado? Ciudadanos presos en la ciudad “X” reciben 10 litros de agua diarios mientras que los no presos en la misma ciudad reciben 40 litros
– ¿Cual es el criterio de diferenciación, el hecho de estar preso o no?
3. Justificación del trato diferenciado en concreto
¿Constitucional y convencionalmente se puede justificar el trato diferenciado en el acceso al agua potable entre ciudadanos presos y no presos en la ciudad “X”?
1. Identificación de un criterio objetivo, constitucional y convencionalmente permitido para explicar la diferenciación
2. Solo si se puede identificar un tal criterio objetivo, se adelanta el juicio de ponderación / igualdad
IV. Decisión / fórmula jurídica
Acá debe incorporarse la decisión de amparo o negativa de amparo (o del habeas corpus en unos países) frente al respectivo derecho, así como el “remedio judicial” o la medida que adoptaría el respectivo Tribunal, en caso de que ello proceda.
Solución de casos por paises
Solución Argentina caso 5
Curso virtual de DDHH – Caso 5
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Argentina
Realizado por: Julieta Rossi
1. Tipo de acción
La acción de habeas corpus “correctivo” está prevista en el art. 3, inc. 2, de la ley 23.098, que dispone: “Procedencia. Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique: (…) 2° Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere”. (En el inc. 1º está previsto el habeas corpus regular.)
La acción de habeas corpus correctivo prevalece en la Argentina frente a la de amparo, porque por un lado esta última contiene una regla de subsidiariedad (art. 43, 1.er párr., de la Constitución Nacional: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo”) y, por otro lado, la propia Constitución Nacional lo dispone así en el art. 43, últ. párr.: “Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
El habeas corpus se presenta ante el juez de primera instancia definido en el art. 2 de la ley 23.098: la competencia “corresponderá a los tribunales nacionales o provinciales, según el acto denunciado como lesivo emane de autoridad nacional o provincial”.
Si emana de autoridad nacional, conocerán de los procedimientos de habeas corpus: 1° En la Capital Federal los jueces de primera instancia en lo criminal de instrucción y 2° En territorio nacional o provincias los jueces de sección, según las reglas que rigen su competencia territorial (art. 8 de la ley 23.098).
Si emana de autoridad provincial, la competencia se define según lo disponga cada ley provincial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación carece de competencia originaria; solo tiene competencia por apelación (punto 5. infra).
3. El reclamante
La acción puede ser interpuesta “por el afectado o por cualquiera en su favor” según el art. 43, últ. párr., de la Constitución Nacional (art. 5 de ley 23.098: “La denuncia de hábeas corpus podrá ser interpuesta por la persona que afirme encontrarse en las condiciones previstas por los artículos 3º y 4º o por cualquier otra en su favor”).
4. El objeto del recurso
Corregir la “agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad” (art. 3, inc. 2º, de la ley 23.098).
5. Agotamiento de la vía jurídica ordinaria
Para agotar la vía jurídica, se deben recorrer todas las instancias judiciales previstas en la ley 23.098: interponer la acción ante el juez de primera instancia; recurrir su denegación ante la Cámara de Apelaciones; en caso de que se trate de tribunales provinciales, recurrir la decisión de la Cámara de Apelaciones ante el tribunal superior de provincia; interponer recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la decisión del tribunal superior de provincia. Si la Corte Suprema rechaza el recurso de inconstitucionalidad, queda agotada la vía jurídica interna y habilitada la instancia internacional.
6. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
El art. 9, últ. párr., de le ley 23.098 dispone: “La denuncia podrá ser formulada a cualquier hora del día por escrito u oralmente en acta ante el secretario del tribunal; en ambos casos se comprobará inmediatamente la identidad del denunciante y cuando ello no fuera posible, sin perjuicio de la prosecución del trámite, el tribunal arbitrará los medios necesarios a tal efecto”.
Con relación al plazo, la lesión de derechos causada por el acto u omisión de la autoridad debe ser actual.
La denuncia deberá contener:
1° Nombre y domicilio real del denunciante.
2° Nombre, domicilio real y demás datos personales conocidos de la persona en cuyo favor se denuncia.
3° Autoridad de quien emana el acto denunciado como lesivo.
4° Causa o pretexto del acto denunciado como lesivo en la medida del conocimiento del denunciante.
5° Expresará además en qué consiste la ilegitimidad del acto.
Si el denunciante ignorase alguno de los requisitos contenidos en los nros. 2°, 3° y 4°, proporcionará los datos que mejor condujeran a su averiguación.
* Germán Alejandro Patiño Peña, estudiante de derecho de la Universidad de los Andes, apoyó a la autora en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación argentina.
1. ¿El hecho que instituciones estatales (la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia) suministren al recluso “A” 10 litros de agua diarios en una zona de sequía extrema constituye una violación al derecho al agua (de personas privadas de libertad) y al derecho a la salud?
2. ¿Es contrario al principio de igualdad / no discriminación el hecho de que “A” como recluso reciba solo 10 litros diarios de agua, mientras que los demás ciudadanos de la ciudad “X”, en la cual se encuentra el penal en el que está recluido “A”, reciban 40 litros diarios?
II. 1 Ámbito de salvaguarda
En este caso podría ser directamente afectado el derecho humano al agua, que a su vez involucraría la afectación de los derechos a un nivel de vida adecuada, a la salud y a la vida, entre los derechos más directamente implicados. Si bien el derecho al agua que el accionante reclama no cuenta con un reconocimiento autónomo en la Constitución Nacional o en los tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional, como se verá seguidamente, este derecho ha sido caracterizado como una manifestación de otros derechos fundamentales tanto en la jurisprudencia de esta Corte como en la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y en las interpretaciones de diversos órganos internacionales. Asimismo, podría verse involucrado el derecho a la igualdad y no discriminación, protegido por normas constitucionales y de tratados de derechos humanos, según se indicó anteriormente.
De manera preliminar, cabe destacar que, según doctrina reiterada de esta Corte, las interpretaciones que emanan de los órganos de control de los tratados de derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional, constituyen una guía de suma relevancia para la interpretación y aplicación de sus normas y serán por lo tanto ponderadas para la resolución de este caso . Ello es así puesto que tal jerarquía ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente “en las condiciones de su vigencia” (cfr. artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), es decir, tal como efectivamente rigen en el ámbito internacional, considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los órganos competentes para su interpretación y aplicación. En lo que aquí interesa, tal doctrina ha sido aplicada por este tribunal en relación a la CADH y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH y al PIDESC y las decisiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) .
En el caso “Kersich” (2014) , este tribunal sostuvo que “… el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces” , argumento que repitió en el caso “La Pampa” (2017). Años antes, en “Defensor del Pueblo de la Nación” (2007) , la Corte ya había ordenado al Estado Nacional y a la provincia del Chaco suministrar agua potable a una comunidad indígena que vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Por su parte, la Corte IDH hizo alusión a este derecho en una serie de precedentes, inclusive en contextos de encierro. En el caso “Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay” (2005) consideró que el acceso a agua limpia impactaba de manera aguda en el derecho a una existencia digna, de acuerdo con el artículo 4.1 de la CADH que protege el derecho a la vida. En sentido concordante, se pronunció en el caso “Comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay” (2010) .
Por su parte, el Comité DESC, en su Observación General Nº 15, reputó al derecho al agua como una faceta del derecho a un nivel de vida adecuado en los términos del artículo 11.1 del PIDESC, y lo definió como “… el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Este derecho, según el Comité, comprende tanto la libertad de mantener un suministro de agua sin injerencias arbitrarias, como el derecho a un sistema de abastecimiento de agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de acceso.
En contextos de privación de libertad, es doctrina establecida de la Corte IDH que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, ostenta una especial posición de garante con respecto a las personas que se encuentran bajo su custodia, por lo que debe asegurarles condiciones de vida compatibles con su dignidad, incluyendo la provisión de agua potable. Este mismo criterio fue receptado por este tribunal en el caso “Verbitsky” (2005) al interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de quienes se hallen detenidos en ellas, donde, además, se indicó que esta posición de garante se justifica por cuanto las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia .
De este modo, “se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro” . En este marco, según estableció el tribunal interamericano y comparte esta Corte, “este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible” , como es el derecho al agua. Con excepción de aquellas limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento , las personas privadas de libertad, sin distinción alguna, siguen gozando de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en los documentos de protección nacional e internacional de los derechos humanos .
En particular, la Corte IDH ha tenido oportunidad de pronunciarse específicamente sobre la falta de provisión de agua potable a una persona privada de libertad en el caso “Vélez Loor vs. Panamá” (2010) y la calificó como una violación del derecho a la integridad física consagrado en el artículo 5 de la CADH. El tribunal precisó que
“la ausencia de las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre”.
El Comité DESC, por su parte, especifica que “[l]os presos y detenidos [deben tener acceso a] agua suficiente y salubre para atender sus necesidades individuales cotidianas teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos …”. Estas Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos conocidas como Reglas Mandela también disponen que se debe facilitar agua a todos los reclusos para su higiene y uso personal sin excepción y cuando lo necesiten , reglas que, tal como esta Corte Suprema determinó en el caso “Verbitsky” (2005) se han convertido, por vía del artículo 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de las personas privadas de libertad y constituyen las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención.
De modo concordante, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas estipulan que toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo y para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas.
En relación a la cantidad mínima aceptable en contextos de encierro, la CIDH, en su Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2011), la estimó entre 10 y 15 litros de agua al día para cubrir todas sus necesidades, siempre que las instalaciones sanitarias estén funcionando adecuadamente; y la cantidad mínima de agua que deben poder almacenar los internos dentro de sus celdas es de 2 litros por persona por día, si éstos están encerrados por periodos de hasta 16 horas, y de 3 a 5 litros por persona por día, si lo están por más de 16 horas o si el clima es caluroso, siguiendo el criterio del Comité Internacional de la Cruz Roja.
En suma, el derecho al agua es uno de esos derechos cuya restricción no se deriva necesariamente de la privación de libertad. Por el contrario, debido a su posición de garante, el Estado tiene una responsabilidad particular de garantizar a los reclusos y en este caso al recurrente, las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna, entre las que se encuentra el acceso adecuado al agua potable para satisfacer necesidades generales básicas de salubridad e hidratación permanente, en particular, debido a las altas temperaturas que sufre la región como en este caso y cualquier restricción debe ser evaluada rigurosamente bajo las condiciones que admite el marco constitucional e internacional.
II. 2 Límites al derecho al agua
Los derechos al agua y a la salud no se encuentran garantizados sin límites. En efecto y bajo estas premisas, corresponde analizar si la disposición de disminuir la provisión de agua potable a las personas privadas de libertad en la prisión de máxima seguridad de la ciudad X a una cantidad de 10 litros diarios producto de la sequía imperante, es una restricción legítima a sus derechos, considerando que los habitantes de la ciudad X reciben 40 litros de agua diaria. La restricción de los derechos económicos, sociales y culturales, como es el derecho al agua, es admisible en tanto se sujete a ciertos requisitos estipulados por el PIDESC y la CADH. En particular, nos encontramos ante la adopción de una medida de carácter regresivo que, en principio, se encuentra prohibida por el marco legal constitucional e internacional según los criterios determinados por este tribunal en el caso “ATE” (2013).
Cabe hacer notar que la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales está sujeta a la obligación de progresividad, es decir, el Estado debe, de modo gradual, ir alcanzando mayores niveles de satisfacción de esos derechos y por ello, toda medida regresiva se reputa, en principio, inválida. De modo que existe una presunción de que la medida es inconstitucional y es el Estado quien debe demostrar que se cumplen requisitos estrictos que justifican su adopción , incluyendo que la medida regresiva no vulnera el contenido esencial del derecho y que no es discriminatoria.
II. 3 Ponderación
En este sentido, la medida regresiva, es decir la reducción de la provisión de agua a la población de la ciudad X, incluyendo las personas privadas de libertad, se podría encontrar justificada por la sequía reinante, un hecho impredecible de la naturaleza, de fuerza mayor, que limita severamente la disponibilidad de agua, en tanto la única fuente hídrica disponible en la ciudad se extinguió. En este caso, la limitación del derecho al agua de A no cualificaría como violación.
En cuanto a si el Estado, aun en la situación de reducción de la cantidad, provee al recurrente un mínimo esencial del derecho al agua suficiente para satisfacer razonablemente todas sus necesidades, esta Corte considera que, para resolver definitivamente sobre el punto sería necesario llevar adelante una pericia que ofreciera mayores elementos de prueba como el lapso continuo de encierro, el ejercicio físico que realiza el recurrente, la temperatura de la zona, etc. Sin embargo, en principio considerando los datos disponibles, observa que el núcleo esencial del derecho podría estar cubierto, en tanto las autoridades de la prisión le proveen al reclamante una cantidad de agua que estaría dentro de los parámetros aceptados internacionalmente para cubrir necesidades básicas en una prisión, según se refirió anteriormente (entre 10 litros y 15 diarios). Por lo tanto, no habría una restricción ilegítima de los derechos sociales involucrados.
[1https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm“>CADH y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH y al PIDESC y las decisiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC)
[2https://www.iuslat.com/#search/jurisdiction:AR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/Aquino%2C+Isacio/WW/vid/40204944″>Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688”, sentencia del 21 de septiembre de 2004; Corte Suprema, “Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro”, 31 de marzo de 2009, considerando 4 y “Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción de inconstitucionalidad”, 18 de junio de 2013, considerando 7.
[3https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Kersich/WW/vid/550955690″>Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ amparo”, 2 de diciembre de 2014.
[4https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Kersich/WW/vid/550955690″>Kersich”, cit, considerando 12.
[5https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Defensor+del+Pueblo+de+la+Naci%C3%B3n+c%2F+Estado+Nacional+y+otra+(Provincia+del+Chaco)/WW/vid/40357391″>Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/ proceso de conocimiento”, 18 de septiembre de 2007.
[7https://www.iuslat.com/#search/jurisdiction:EA+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/Comunidad+Ind%C3%ADgena+Yakye+Axa+vs.+Paraguay/WW/vid/428299498″>Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 17 de junio de 2005, Serie C No. 125, párr. 167
[8https://www.iuslat.com/#search/jurisdiction:EA+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/Comunidad+Ind%C3%ADgena+X%C3%A1kmok+K%C3%A1sek+vs.+Paraguay/WW/vid/428301078″>Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párrs. 194 y 195.
[9https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:EA+source:10939/Pacheco+Teruel+y+otros+Vs.+Honduras/WW/vid/428302074″>Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, párr. 67; Caso “Vélez Loor vs. Panamá”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 198; Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párrs. 152 y 159;
[12https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Verbitsky%2C+Horacio/WW/vid/40251424″>Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”, 3 de mayo de 2005, considerando 44.
[13https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Verbitsky%2C+Horacio/WW/vid/40251424″>Verbitsky”, cit., considerandos 34, 36, 39 y 44.
[14https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Verbitsky%2C+Horacio/WW/vid/40251424″>Verbitsky”, cit., considerando 44.
[15https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/M%C3%A9ndez%2C+Daniel+Roberto/WW/vid/331754906″>Méndez, Daniel Roberto s/ recurso de casación”, 1 de noviembre de 2011, considerando 5, donde cita el caso de la Corte IDH, “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, cit., párr. 153.
[16https://www.iuslat.com/#search/jurisdiction:AR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/Gonz%C3%A1lez+Castillo%2C+Cristi%C3%A1n+Maximiliano/WW/vid/685330133″>González Castillo, Cristián Maximiliano y otro s/ robo con arma de fuego”, 11 de mayo de 17), deducciones en su salario (“Méndez, Daniel Roberto s/ recurso de casación”, 1 de noviembre de 2011), restricción del derecho al voto de quienes se encontraban en prisión preventiva (“Mignone, Emilio Fermín s/ acción de amparo”, 9 de abril de 2002) y la restricción al secreto de la correspondencia de los condenados (“Méndez”, cit.).
[17https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/M%C3%A9ndez%2C+Daniel+Roberto/WW/vid/331754906″>Méndez”, cit., voto de los jueces Fayt y Petracchi, considerando 18.
[18https://www.iuslat.com/#search/jurisdiction:EA+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/V%C3%A9lez+Loor+vs.+Panam%C3%A1/WW/vid/428301118″>Vélez Loor, cit., párr. 215.
[19https://www.iuslat.com/#search/jurisdiction:EA+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/V%C3%A9lez+Loor+vs.+Panam%C3%A1/WW/vid/428301118″>Vélez Loor vs. Panamá”, cit., párr. 482.
[20https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Verbitsky%2C+Horacio/WW/vid/40251424″>Verbitsky”, cit., considerando 39.
[23https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Verbitsky%2C+Horacio/WW/vid/40251424″>Verbitsky”, cit., resolutorio.
[24https://www.iuslat.com/#search/jurisdiction:AR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/Asociaci%C3%B3n+de+Trabajadores+del+Estado+2013/by_date_asc/WW/vid/493241170″>ATE”, cit, considerando 9.
[29https://www.iuslat.com/#search/jurisdiction:AR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/Asociaci%C3%B3n+de+Trabajadores+del+Estado+2013/by_date_asc/WW/vid/493241170″>ATE”, cit., considerando 9; Corte IDH, caso “Acevedo Buendía y otros” (“Cesantes y Jubilados de la contraloría”) vs. Perú”, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 1 de julio de 2009, párrs. 102 y 103 y Comité DESC, Observación General N° 15, cit., párr. 19.
[30] En Comité DESC estableció que “aun en contextos de grave limitación de recursos, los Estados deben proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad, a través de programas de bajo costo, y asegurar el cumplimiento de mínimos esenciales de los derechos previstos en el Pacto, sin discriminación” (Observación general Nº 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes, 1º de enero de 1991). En la Observación General N° 15, cit., determinó que entre las obligaciones básicas se encuentra la de “asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial a los grupos vulnerables o marginados” (párr. 37).
Ahora bien, de lo dicho hasta aquí, esta Corte entiende que la cuestión dirimente en este caso es determinar si la medida regresiva ha sido adoptada en condiciones de igualdad y de manera no discriminatoria . Ello por cuanto advierte la existencia de un notorio trato diferenciado entre las personas privadas de libertad y las que se encuentran libres, en tanto las primeras reciben 10 litros de agua por día y los habitantes de la ciudad X cuentan con 40 litros diarios. Este tratamiento diferencial podría constituir una violación del principio de igualdad.
III. 1 Articulación del ámbito de salvaguardia
Ante todo cabe destacar que los principios de igualdad y no discriminación constituyen “elementos estructurales del orden jurídico constitucional argentino e internacional”. Al respecto, esta Corte tiene establecido desde antiguo que la igualdad ante la ley involucra la obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se encuentren en idénticas circunstancias y que “la igualdad ante la ley […] no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales condiciones se concede a otros”.
En este caso, de primer vista A es objeto de un trato desigual porque con la argumentación que está detenido el Estado le suministra tan solo 10 litros de agua diario mientras que habitantes de la misma ciudad cuentan con 40 litros diarios.
III. 2 Constatación de un trato diferenciado
A los efectos de decidir si una diferencia de trato es legítima, debe analizarse su razonabilidad, esto es, si la distinción persigue fines legítimos y constituye un medio adecuado para alcanzar esos fines. Sin embargo, cuando las diferencias de trato que surgen de las normas están basadas en categorías “específicamente prohibidas” o “sospechosas” corresponde aplicar un examen más riguroso, que parte de una presunción de invalidez. En estos casos, se invierte la carga de la prueba y es el demandado quien tiene que probar que la diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir un fin sustancial .
La aplicación del examen constitucional más riguroso presupone la afirmación de que las personas privadas de libertad constituyen una categoría sospechosa de discriminación. Hasta el momento, esta Corte se ha referido a otras categorías sospechosas de discriminación como la nacionalidad, la religión y el sexo. Si bien todas ellas se encuentran enunciadas en la CADH, en el PIDESC y en la Ley Antidiscriminatoria (artículo 1, ley 23.592), su enunciación expresa no implica negar otros factores posibles de discriminación.
Según ha dicho esta Corte: “El fundamento de la doctrina de las categorías sospechosas es revertir la situación de desventaja en la que se encuentran los miembros de ciertos grupos para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico en razón de muy variadas circunstancias como, por ejemplo, razones sociales, étnicas, culturales, religiosas, entre otras” .
III. 3 Justificación de un trato diferenciado
Sobre esta base, este tribunal considera que las personas privadas de libertad constituyen una categoría sospechosa en tanto se hallan en una situación de desventaja para ejercitar plenamente sus derechos fundamentales. En efecto, por un lado debe considerarse que esta porción de la población ha sido seleccionada por el sistema penal por su condición de vulnerabilidad. La selectividad del sistema penal sobre sectores en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica es evidente. El sistema penal “persigue mayormente a personas pobres, lo que puede ser corroborado por los niveles educativos alcanzados por la población penitenciaria y por los datos referidos a su ocupación laboral al momento de ingresar a prisión” . También coinciden en el diagnóstico los informes de organismos públicos y de la sociedad civil que desarrollan su labor en el ámbito carcelario y en el sistema penal en general . Por otro lado, tal como ya se afirmó, la condición de privado de libertad implica una relación de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado donde, por las circunstancias propias del encierro, al recluso se le impiden satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna .
Por lo tanto, en aplicación del test de escrutinio estricto, esta Corte entiende que el Estado no ha podido demostrar un fin sustancial que justifique la desigualdad de trato entre las personas privadas de libertad y los demás habitantes. Una diferencia de trato tan severa como la registrada en este caso —que implica que las personas privadas de libertad reciban 4 veces menos de agua que los demás habitantes de la ciudad X—debería responder a un objetivo estatal de suficiente peso y urgencia, que no ha sido planteado en el caso. Adicionalmente, este Tribunal no comparte la argumentación de las instancias judiciales anteriores basada en la existencia de un “derecho prevalente” en cabeza de los demás habitantes de la ciudad X para acceder al agua disponible que no surgen del marco jurídico local e internacional citado a lo largo de esta decisión. Por el contrario, las personas privadas de libertad deben ser protegidas especial y prioritariamente por el Estado. Así lo ha establecido el Comité DESC, quien ha afirmado que “los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular (..) los presos y los detenidos” .
[1https://www.iuslat.com/#search/jurisdiction:AR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/Alvarez+Maximiliano+y+otros/p2/WW/vid/250903806″>Alvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ Accion de Amparo”, 7 de diciembre de 2010, considerando 4; “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Tadelva S.R.L. y otros s/ amparo”, 20 de mayo de 2014, considerando 2.[1https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Partido+Nuevo+Triunfo/WW/vid/57384150″>Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimiento – Distrito Federal”, 17 de marzo de 2009, considerando 5; “Caille, Eduardo Deliberto, Vicente”, 1928, entre muchos otros.[1https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Castillo%2C+Carina+Viviana+y+otros+el+Provincia+de+Salta/WW/vid/698791125″>Castillo, Carina Viviana y otros el Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. De Salta si amparo”, 12 de diciembre de 2017, considerando 19. En sentido similar, Corte IDH, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, 17/09/03. Serie A No. 18, párr. 89.[1https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Castillo%2C+Carina+Viviana/WW/vid/698791125″>Castillo, Carina Viviana y otros el Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. De Salta s/ amparo”, cit., considerandos 19 y siguientes. En sentido similar, CS, “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 16 de noviembre de 2004; “Gottschau, Evelyn Patrizia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”, 8 de agosto de 2006; “Mantecón Valdés Julio c/ Estado Nacional – Poder Judicial de la Nación – RESOL. 13/IX/04 (concurso biblioteca) s/ amparo”, 12 de agosto de 2008; “Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimiento – Distrito Federal”, 17 de marzo de 2009.[1https://www.iuslat.com/#search/jurisdiction:AR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/Hooft%2C+Pedro+Cornelio+Federico/WW/vid/40211603″>Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, cit.,; “R.A., D. c/ Estado Nacional, 4 de septiembre de 2007, voto de los jueces Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda; “Gottschau, Evelyn Patricia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo, cit.[1https://www.iuslat.com/#search/jurisdiction:AR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/Partido+Nuevo+Triunfo/WW/vid/57384150″>Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimiento – Distrito Federal”, cit.[1https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Gonz%C3%A1lez+de+Delgado%2C+Cristina/WW/vid/40015400″>González de Delgado, Cristina y otros c/ Universidad Nacional de Córdoba, 19 de septiembre de 2000, voto del juez Petracchi.[1https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Castillo%2C+Carina+Viviana/WW/vid/698791125″>Castillo, Carina Viviana y otros el Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. De Salta s/ amparo”, cit, considerando 20. En sentido similar, Procuración General de la Nación, al dictaminar en el caso de la CS “Sisnero
” afirmó que “el fundamento de la doctrina de las categorías sospechosas es revertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los miembros de ciertos grupos socialmente desaventajados como consecuencia del tratamiento hostil que históricamente han recibido y de los prejuicios o estereotipos discriminatorios a los que se los asocia aun en la actualidad”.
[1https://www.iuslat.com/#search/content_type:2+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1+jurisdiction:AR+source:2378/Verbitsky%2C+Horacio/WW/vid/40251424″>Verbitsky”, cit., considerando 44.[1] Comité DESC, Observación General N° 15, cit., párr. 16.En consecuencia, la restricción al derecho del recurrente y la distinción en el trato efectuada entre las personas privadas de libertad ubicadas en el centro penitenciario de máxima seguridad y el resto de los habitantes de la ciudad X, debe ser declarada inconstitucional. El Estado debe adoptar medios menos lesivos para los derechos de las personas privadas de libertad y redistribuir el agua disponible de modo proporcionado y ajustado a las necesidades de uno y otro grupo poblacional, evitando generar una desigualdad de trato de tal magnitud como la que se verifica actualmente.
Por ello, esta Corte declara admisible el Habeas Corpus incoado por el Sr. A y determina que la Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación son responsables por la restricción irrazonable a su derecho al agua y a un nivel de vida adecuado/salud y la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, y ordena que se subsane esta situación, debiéndose adoptar medidas menos lesivas a los derechos de las personas privadas de libertad, incluyendo al accionante, como una mejor y más justa distribución del agua existente entre toda la población de la ciudad, y que les garanticen el acceso a una cantidad de agua potable suficiente para cubrir las necesidades vinculadas a salubridad e hidratación permanente.
Solución Bolivia caso 5
Curso virtual de DDHH – Caso 5
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Bolivia
Realizado por: José Antonio Rivera Santivañez
1. Tipo de acción
En el presente caso, la acción procedente es el amparo constitucional, el cual se establece como un proceso constitucional de naturaleza tutelar que tiene por objeto la protección inmediata, efectiva y eficaz a los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, en aquellos casos en los que los derechos son vulnerados por parte de cualquier persona particular o servidor público. Así las cosas, esta garantía se consagra en el artículo 128 de la Constitución de Bolivia como una acción que “tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos”, por parte de cualquier persona o servidor público, que “restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
En el presente caso, y de conformidad con el artículo 32 del Código Procesal Constitucional, le corresponde conocer a la Sala Constitucional de turno del tribunal departamental de justicia la acción de amparo interpuesta por A, ya que la vulneración se produjo en la ciudad capital de Departamento y la víctima tiene su domicilio en ese lugar.
3. El reclamante
A, privado de su libertad en X quien ve vulnerados sus derechos por la Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación, de conformidad con el artículo 129.I de la Constitución y el artículo 52.1 del Código Procesal Constitucional de Bolivia.
4. Objeto del amparo o tutela constitucional
De acuerdo con el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, “[l]a Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución y la ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En el presente caso, el objeto de esta acción es garantizar el derecho al agua de A, quien se ve afectado por la actuación de la Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación.
5. Legitimación del demandante
5.1 Legitimación activa del demandante
En virtud de lo previsto por el artículo 129.I de la Constitución y el artículo 52.1 del Código de Procesal Constitucional de Bolivia, A es la persona legitimada para interponer la acción de amparo como titular del derecho al agua reconocido por el artículo 16 y 20 de la Constitución Política de Bolivia.
5.2 Legitimación pasiva del demandado
En mérito a lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0871/2012-R, de 20 de agosto, la Acción de Amparo Constitucional “(…) debe dirigirse la acción contra el funcionario que ocasionó la lesión al derecho o garantía, que se encuentre desempeñando esa función, siendo así, que la legitimación pasiva, debe ser contra la autoridad, que pueda subsanar o enmendar el supuesto acto ilegal”, en este caso tiene legitimación pasiva para ser demandada la Alcaldía Local de la Ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación, porque son quienes vulneraron el derecho y tienen la competencia para reparar el hecho ilegal y restablecer el derecho vulnerado.
6. El agotamiento de la vía judicial ordinaria
La acción de amparo constitucional “no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”, como lo establece el artículo 54 del Código Procesal Constitucional. Por previsión del parágrafo segundo del artículo 54 del Código Procesal Constitucional, la acción de amparo puede ser planteada sin agotar las vías legales ordinarias cuando la protección que se obtenga resulte tardía e ineficaz, o cuando exista el riesgo inminente de un daño irreparable o irremediable.
Asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de su jurisprudencia, ha establecido otras excepciones a la regla de subsidiaridad para plantear la procedencia directa de esta acción, tales como la protección del fuero de estabilidad laboral de la mujer embarazada o el progenitor, la protección de la estabilidad laboral, la protección del derecho a la seguridad social, la protección del derecho a la educación, el derecho al agua y servicios públicos, la protección de los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores.
En el presente caso el señor A recibió una respuesta negativa de la Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación, por lo que al no existir otro mecanismo efectivo que protegiera sus derechos constitucionales, decidió interponer una acción de amparo constitucional procedente como lo establece el artículo 54 del Código Procesal Constitucional.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
El numeral segundo del artículo 129 constitucional y el artículo 55 del Código Procesal Constitucional establecen que la acción de amparo constitucional “podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. De igual forma, la acción debe seguir los requisitos de forma señalados en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional.
En el presente caso el señor A presentó la acción de amparo constitucional en el plazo de los 6 meses siguientes a haberse producido la violación de sus derechos al agua y a la salud, siendo procedente la admisión y resolución de la acción. Así las cosas, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia admitió la acción y señaló audiencia pública que se realizó dentro de las 48 horas siguientes a la citación que se hizo de la parte demandada. En el caso, no hubo necesidad de convocar y notificar a un tercero interesado ya que el conflicto fue entre el señor A, que es la víctima, y las autoridades como la Alcaldía Local de la Ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación, como autores de la violación de los derechos invocados. Conforme a lo previsto por el art. 36 del Código Procesal Constitucional se realizó la audiencia pública de manera continua e ininterrumpida, de forma oral, en la que el accionante amplió sus fundamentos y la parte demandada presentó informe sobre los hechos denunciados, a cuya conclusión la Sala Constitucional emitió Resolución fundamentada denegando la tutela demandada, y dispuso que en el plazo de 24 horas se remita el expediente, en revisión de oficio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo anterior fundamentando en el artículo 129 de la Constitución y los artículos 30 y 51 al 57 del Código Procesal Constitucional.
* Sara María Ortiz Lozano y Juan Sebastián Sánchez Gómez, estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyaron al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación boliviana.
- ¿El hecho que instituciones estatales (la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia) suministren al recluso “A” 10 litros de agua diarios en una zona de sequía extrema constituye una violación al derecho al agua (de personas privadas de libertad) y al derecho a la salud?
- ¿Es contrario al principio de igualdad / no discriminación el hecho de que “A” como recluso reciba solo 10 litros diarios de agua, mientras que los demás ciudadanos de la ciudad “X”, en la cual se encuentra el penal en el que está recluido “A”, reciban 40 litros diarios?
II.1. Descripción del contenido de los derechos alegados
1. El Agua, es un derecho constitucional reconocido por el art. 16.I de la Constitución que ha sido objeto de progresivo reconocimiento normativo y jurisprudencial a lo largo de los últimos años, en especial, en atención a la importancia que el mismo tiene como presupuesto para el ejercicio y goce efectivo de derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana.
2. Así pues, la sentencia constitucional 0375/2016-S3, de 15 de marzo, sostuvo que el derecho al agua es un derecho fundamental, siendo deber del Estado promover su uso y acceso universal y equitativo. La referida Sentencia textualmente ha señalado lo siguiente:
“El derecho al agua es un derecho fundamental y se constituye en una innovación de la vigente Constitución Política del Estado, que introdujo por primera vez en el léxico constitucional boliviano dicho derecho, el constituyente boliviano en el art. 16.I de la Norma Suprema, estableció que toda persona tiene derecho al agua, posteriormente, el art. 20 de la CPE refirió que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos, entre ellos el de agua potable, por lo cual el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, en esa dimensión el art. 373 de la CPE, precisa que el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado debe promover el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.”
3. El Comité Internacional de la Cruz Roja también suscribió, en su informe “Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles (2011)”, que el servicio de agua se debe prestar sin interrupciones en todo lugar donde hay personas privadas de la libertad y en cantidades suficientes, ya que es un recurso fundamental para beber, preparar comida, mantener la higiene personal y adecuar las aguas residuales. Sobre esa base, estableció que “para toda persona a cargo de una cárcel es una tarea prioritaria hacer todo lo necesario para que el abastecimiento de agua sea regular y adecuado” pues “los detenidos deben tener acceso al agua en todo momento”.
4. En modo semejante, el CICR en la Guía complementaria al Manual Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las Cárceles, previó que el agua potable de la que disponga el establecimiento penitenciario, por recluso, debe oscilar entre diez 10 y quince 15 litros por día, en condiciones de normalidad, en lo que a sanidad y tanques de almacenamiento se refiere.
5. Al igual que cualquier otro, el ejercicio del derecho al agua no es ilimitado; es cierto que se constituye en un derecho esencial cuyo limite al ejercicio, condiciona el de otros derecho, como el de la salud, alimentación, la vida, existen factores como la disponibilidad del agua por la ubicación geográfica, el impacto climático de donde deba ser suministrada, los recursos hídricos y el medio ambiente contribuyen a su carácter limitado. Esto deriva en que los costos económicos para su distribución y conservación conducen al ejercicio restricto de este derecho, lo que quiere decir que el derecho al agua encuentra sus limites de orden presupuestal o estructural y no así de orden legal.
6. Estos factores tienen como consecuencia que el Estado deba restringir el suministro de este líquido elemento a una determinada cantidad, y evitar un consumo irrestricto tendiente a su malgaste, sin embargo, la distribución debe ser equitativa, sin discriminación, toda vez que los seres humanos tienen la misma necesidad.
7. La falta de asignación de recursos para los centros penitenciarios también influye en la restricción del consumo del líquido elemento para las personas privadas de libertad, pues, en el caso concreto, no solo son los reclusos del centro penitenciario quienes se ven afectados por el poco suministro del agua sino toda la población de la comunidad, población que está integrada por gente que pueda requerir aún mas del acceso al agua, como niños, mujeres en estado de gestación, o gente adulto mayor.
II.2. Resolución del primer problema jurídico: ponderación
8. El Tribunal Constitucional, en la SC 1497/2011-R de 11 de Octubre indicó:
“Es necesario realizar ineludiblemente una ponderación de derecho, situación que se presenta eventualmente, en ocasiones en las que los derechos fundamentales de unas personas entran en conflicto respecto a los de otras. Derivando en la protección respecto a uno de ellos, sin que esto implique el desconocimiento de los otros. Sino una valoración preferente en atención a que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás. Considerando además que, no se agotan en la simple consagración en el texto constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir, debiendo para ello, el Estado, adoptar las medidas necesarias tendientes a su efectivización.”
Asimismo, este tribunal mediante la SC 2164/2013 de 21 de noviembre, citando a José Antonio Rivera Santiváñez, ha descrito 3 pasos para aplicar este principio, consistentes en: 1) Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) Definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y, 3) Definir la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro”.
9. En cuanto al primer elemento, dada las condiciones de la ciudad, evidentemente se ve racionalizada la distribución del líquido elemento a todos los habitantes; alterar la distribución del agua, esto es, distribuir una cantidad más allá de la ya establecida afecta la cantidad de recepción de algunos de los miembros de la población.
10. En cuanto al segundo elemento, el recluso “A” por su sola condición de ser humano, es más, de ser vivo, necesita la provisión del líquido elemento en la cantidad necesaria a satisfacer sus necesidad de alimentación, salud e higiene; por lo que, la protección del derecho fundamental al agua debe ser en este caso prioritaria dada su condición de privado de libertad, pues se encuentran frecuentemente en condiciones de insalubridad y hacinamiento que hacen que el abastecimiento de agua sea aún mas necesario.
11. Con base a este análisis se concluye que las condiciones actuales de hacinamiento en las que se encuentran los privados de libertad, influye en la garantía de satisfacción de las necesidades básicas de todo ser humano y que no solo se limita al consumo de agua sino de aseo de sus cuerpos así como de sus celdas, pues pasan encerrados la mayor parte del tiempo en estos sitios con un acceso limitado al espacio, situación que es más grave si se tiene en cuenta el clima cálido de la ciudad en donde se encuentra ubicado el penal; de tal modo que la falta de hidratación adecuada, la imposibilidad de aseo corporal, los olores nauseabundos producto del hacinamiento y la escasa posibilidad de aseo de las celdas, aumenta los riesgos enfermedades en los reclusos, los enfrenta a problemas de salubridad y afecta su convivencia.
III. 1 Marco jurídico del principio de igualdad / no discriminación
12. En diversas Sentencias Constitucionales, entre ellas la SCP 2410/2012 de 22 de noviembre, este Tribunal ha establecido que en el Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad al art. 23.I de la Constitución, si bien la persona privada de libertad sufre temporalmente las limitaciones de la ley, no se convierte en un ser sin derechos, el Estado, de acuerdo al art. 74.I de la Norma Suprema, le garantiza el respeto de todos aquellos derechos insertos en el texto constitucional, considerados como fundamentales por diferentes instrumentos internacionales.
13. Del ejercicio pleno de estos derechos se derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Los derechos fundamentales no incluyen sólo prerrogativas subjetivas y garantías constitucionales a través de las cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas, también incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público. No sólo existe la obligación negativa por parte del Estado de abstenerse de lesionar la esfera individual, también existe la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de tales derechos.[1]
14. La regla entonces en la materia se orienta a establecer que aunque
“la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación de tales derechos. La órbita de los derechos del preso, cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección”[2]
15. Lo anterior tiene base en la dignidad humana inherente a toda persona, independientemente de su situación jurídica. El Art. 410 de la Constitución proclama como uno de sus principios fundamentales el de Supremacía Constitucional, mismo que, como ha establecido el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional SC Nº 0031/2006 de 10 de mayo, “significa que el orden jurídico y político del Estado está estructurado sobre la base del imperio de la Constitución Política del Estado que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados. Dentro del orden jurídico, la Constitución Política del Estado ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de toda otra norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella, establece este artículo que “El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país”; por otra parte, el Art. 13. IV de la Norma Suprema establece que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.” Finalmente el Art. 256 de la Constitución establece “I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”. Bajo ese marco normativo constitucional, cabe señalar que en el ámbito interamericano, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH) no sólo prohibió la imposición de determinadas penas sino que en su artículo 5.2, sobre el derecho a la integridad personal, señala que “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, y en el numeral 6. de la misma disposición se dispone textualmente que “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. El derecho de las personas privadas de libertad a recibir un trato humano mientras se hallen bajo custodia del Estado es una norma universalmente aceptada en el derecho internacional[3]. En el ámbito del Sistema Interamericano este principio está consagrado fundamentalmente en el artículo XXV de la Declaración Americana, que dispone que “[t]odo individuo que haya sido privado de su libertad […] tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. Además, el trato humano debido a las personas privadas de libertad es un presupuesto esencial del artículo 5, numerales 1 y 2, de la CADH como ya se mencionó.
16. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, estableció que las sanciones penales son una expresión de la potestad punitiva del Estado e implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita. La rigurosidad de la respuesta penal a una determinada conducta punible viene dada por la gravedad de la sanción que el propio derecho penal prescribe para tal conducta. Lo cual ya está determinado previamente por la ley. Por lo tanto, el Estado como garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia tiene el deber de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel de sufrimiento inherente a la reclusión.[4]
17. Para la jurisprudencia es claro que en el orden constitucional y convencional vigente existe un contenido mínimo de las obligaciones estatales frente a las personas privadas de la libertad, independientemente de los crímenes que hayan cometido o del grado del nivel de desarrollo socioeconómico del país donde se encuentren purgando la pena o la medida de seguridad. Así lo indican las Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos (producidas al interior de las Naciones Unidas en la década de los años 50 y revisadas el año 2015), las cuales representan un consenso básico con relación a estándares de protección en una sociedad democrática, respetuosa de la dignidad humana y en la que no deben existir distinciones por razón de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera.[5]
18. El Comité de Derechos Humanos ha enunciado los presupuestos concretos y específicos que hacen parte de ese conjunto de derechos fundamentales esenciales de todo individuo recluido, que son impostergables, de inmediato e imperativo cumplimiento para los Estados adoptantes[6].
19. Junto a las Reglas Mínimas, aparecen los “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas (2008)” que disponen en sus principios XI y XII, el acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para el consumo, y advierten que su suspensión o limitación como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la Ley. Del mismo modo señalan que las personas privadas de la libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas que aseguren su privacidad y dignidad, así como a los productos básicos de higiene personal, y agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas.
III. 2 Constatación de un trato diferenciado
20. Conforme se tiene expuesto en los antecedentes de esta sentencia, el accionante solicita se tutele su derecho al agua, debido a una dotación mediante la cual se le otorga 10 litros de agua al día, la cual considera insuficiente por las condiciones climáticas de la zona donde se encuentra el recinto de reclusión del accionante. Las instituciones públicas demandadas justifican este racionamiento por razones de escasez en la ciudad, argumento respaldado por el juez de garantías constitucionales quien además considera que existe un “derecho prevalente” de los ciudadanos (quienes gozan de 40 litros diarios por persona), por encima de los derechos del accionante.
III. 3 Justificación del trato diferenciado en el caso concreto
21. Este Tribunal advierte que la cantidad de agua disponible ante esta sequía permite que los demás ciudadanos gocen, aun con el racionamiento, de 40 litros diarios por persona. Al ser esto así, se puede advertir que el accionante junto a los demás reclusos del penal, reciben un 75% menos que el resto de los ciudadanos. Tomando en cuenta que la obligación que tiene el Estado es utilizar todos los recursos disponibles para cumplir con su obligación, y además adoptar medidas para que la distribución de las instalaciones y servicios de agua sea equitativa, se puede concluir que la limitación implementada para el accionante consistente en 10 litros diarios, no es razonable y no encuentra justificación en la cantidad de agua disponible para la ciudad. Si un ciudadano puede gozar de 40 litros diarios, es decir, 30 litros diarios más que el accionante, las entidades demandadas deberían justificar por qué, a pesar de todos los esfuerzos realizados y de haber utilizado el máximo de sus recursos, los reclusos no pueden tener un suministro equitativo. Por tanto, sobre este aspecto, las entidades demandadas no cumplieron con las obligaciones atinentes al derecho al agua.
21. Al ser insuficiente la cantidad de agua provista al accionante y debiendo tomar las entidades demandadas, medidas positivas y urgentes que equilibren la dotación para que esta sea equitativa entre los reclusos y los ciudadanos, es necesario que este Tribunal se refiera a los argumentos del Juez de Garantías que denegó la tutela en primera instancia. Esta autoridad constitucional rechazó las pretensiones del demandado aludiendo a un aparente “mejor derecho” o “derecho prevalente” de los ciudadanos por encima de los intereses del accionado para acceder al agua disponible. Si bien es cierto que dotar de más agua a los reclusos, disminuirá en un cierto porcentaje la cantidad de agua que actualmente perciben los ciudadanos de la comunidad, no es menos cierto que no existen razones jurídicas para no considerar una dotación igualitaria entre ambos grupos de personas. Esta conclusión tiene su sustento en lo siguiente:
22. Primero, con relación exclusivamente al accionante en su pretensión individual, es necesario recapitular la jurisprudencia constitucional ya glosada, consistente en la sentencia constitucional 0156/2010-R de 17 de mayo, la cual establece claramente que al ser el derecho al agua un derecho tanto colectivo como individual, ninguno de los dos tiene prevalencia sobre el otro.
23. Segundo, la posición de garante que tiene el Estado sobre las personas privadas de libertad, exige al primero tomar medidas que garanticen los derechos de los reclusos como el derecho al agua, en especial por que los mismos no tienen opción de proveerse ese recurso de manera propia, pues dependen en su totalidad de lo que la administración carcelaria les otorgue. Dentro de este marco, cabe recordar que existen prohibiciones de discriminación, las cuales le exigen al Estado no hacer diferencias entre personas con relación a sus derechos puesto que lo único que se debe restringir en cumplimiento de una pena es el derecho a la libertad y locomoción.
24. Tercero, tanto en la Constitución como en los estándares internacionales sobre el tema se hace énfasis en la garantía de acceso universal y equitativo del derecho al agua, sin ninguna diferencia, por lo que la provisión del recurso hídrico que perciban los reclusos no debe diferir en lo absoluto de la que los ciudadanos obtengan de las entidades demandadas.
25. Por tanto, no existe un mejor derecho o derecho prevalente de ningún grupo social sobre ningún otro, no siendo respaldado el argumento vertido por el Juez de Garantías Constitucionales por ninguna razón legal convincente.
26. De la prueba presentada por la parte accionada, este Tribunal advierte que evidentemente la fuente acuífera de ciudad X se ha agotado y la medida reclamada de violatoria a derechos fundamentales se implementó hace un año, coincidiendo con la escasez demostrada por las entidades accionantes. En este punto, una medida de racionamiento puede encontrar justificación en la limitación de recursos disponibles. Ahora bien, para que esta limitación específica de 10 litros diarios por persona no equivalga a una violación del derecho al agua, se debe establecer si la provisión de agua para el accionante es razonable con base en la disponibilidad de ciudad X. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General N° 15 ya referida, ha establecido que “[s]i la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un Estado de las obligaciones que le impone el Pacto, dicho Estado tendrá que justificar no obstante que ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para cumplir, como cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas”. Como ejemplos de acciones concretas omitidas por un Estado, que puedan catalogarse como violaciones de este derecho se puede señalar a las siguientes: “iv) no adoptar medidas contra la distribución no equitativa de las instalaciones y los servicios de agua; v) no establecer mecanismos de socorro de emergencia; vi) no lograr que todos disfruten del derecho al agua en el nivel mínimo indispensable”. [7]
[1] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-596 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.[2] Ídem.[3] CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.116. Doc. 5 rev. 1 corr.,
adoptado el 22 de octubre de 2002, (en adelante “Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos”), párr. 147.
[4] CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, 2011. Párr. 70[5] Junto a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos que han adquirido en la práctica un nivel de vinculatoriedad especial para los funcionarios judiciales se encuentran el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1988) y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990). Ante el incumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales referidos, se han producido una serie de decisiones en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos en las cuales se ha recurrido, especialmente, a las Reglas Mínimas para interpretar el contenido del derecho de los presos a recibir un trato digno y humano. Así por ejemplo, en el caso Potter v. Nueva Zelanda el Comité consideró que mantener a una persona privada de la libertad en condiciones materiales inferiores a las establecidas por las Normas Mínimas constituía una violación del artículo 10 del PIDCP, es decir, se debía considerar un trato inhumano que atentaba contra la dignidad del recluso. Este en concreto, se quejaba de la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos que requería. Por su parte, en el caso Mukong v. Camerún el Comité insistió en la universalidad del derecho a un trato digno y humano el cual no podía depender enteramente del presupuesto estatal, y resaltó la importancia de las Reglas Mínimas en la definición de las condiciones materiales de reclusión que deben garantizarse en virtud del principio de dignidad humana. En este caso estimó que excepcionalmente las condiciones de detención debían considerarse un trato inhumano violatorio del artículo 7 del PIDCP, en los casos en que éstas eran agravadas por otros abusos debiéndose considerar un “trato excepcionalmente duro y degradante”. El Sr. Mukong aducía que había sido encerrado con otros veinticinco (25) o treinta (30) detenidos en una celda de aproximadamente veinticinco (25) m2 desprovista de servicios sanitarios. Además que las autoridades penitenciarias se negaron a alimentarlo por varios días y que después de 2 semanas de detención en tales circunstancias, contrajo una infección en el pecho (bronquitis). Esta última posición fue reiterada en el caso Suarez Rosero v. Ecuador en el cual, frente a un cuadro de golpes y amenazas, hacinamiento, insalubridad y otras condiciones indignas de subsistencia dentro de un establecimiento carcelario, la Corte consideró que se configuraba un trato cruel, inhumano y degradante en los términos de la Convención.[6] Tales derechos fueron recogidos de las interpretaciones de la Carta Internacional de Derechos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (i a v; caso de Mukong contra Camerún, 1994), y de las interpretaciones de la Carta Interamericana de Derechos Humanos hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (vi a xiii; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos de Thomas (J) contra Jamaica, párrafo 133, 2001; Baptiste contra Grenada, parrafo 136, 2000; Knights contra Grenada, párrafo 127, 2001; y Edwards contra Barbados, párrafo 195, 2001).[7] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a través de la Observación General No. 15 (2002), párr. 44.En mérito de lo expuesto, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia emitida por el Juez de primera instancia.
SEGUNDO.- CONCEDER el amparo del derecho fundamental al agua del accionante y de los reclusos del mismo centro penitenciario por encontrarse en la misma situación fáctica.
TERCERO.- ORDENAR que se realice una distribución equitativa de los recursos hídricos entre todos los ciudadanos, debiendo incluir a los reclusos del centro penitenciario de ciudad X en esta distribución, para que reciban la misma dotación de agua que cualquier persona.
Solución Brasil caso 5
Curso virtual de DDHH – Caso 5
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Brasil
Realizado por: Mônia Clarissa Hennig Leal
1. Tipo de acción
Por tratar-se de inconformidade com o conteúdo de decisão judicial, a medida judicial cabível é o Recurso às instâncias superiores, não sendo cabível o Mandado de Segurança, pois o ato do magistrado não configura violação de “direito líquido e certo” e nem é indicativo de arbitrariedade, caracterizando-se como algo inerente à sua atividade jurisdicional e atividade interpretativa que lhe é ínsita. Não haveria, portanto, ação judicial específica para insurgir-se contra o conteúdo da decisão proferida pelo juiz.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Por tratar-se de recurso, o Tribunal competente é o juízo de segunda instância – no caso, o Tribunal de Justiça do Estado em que se encontra o estabelecimento penitenciário.
3. El reclamante
Sujeito A, preso no estabelecimento penitenciário X.
4. La legitimación del demandante
Em já havendo sido o autor da ação que deu origem ao posicionamento judicial ora questionado, entende-se ser também legitimado para interpor o presente recurso de apelação à segunda instância.
5. El objeto de tutela o amparo constitucional
No presente caso, os direitos objeto de tutela jurisdicional versam sobre as garantias constitucionais outorgadas à população carcerária, previstos no art. 5º, incisos XLVII e XLIX da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), particularmente o respeito à sua dignidade humana, integridade física e moral, especialmente sua violação relacionada à restrição de acesso à água.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias, a contar da intimação da sentença, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
* Germán Alejandro Patiño Peña y Daniel Felipe Enríquez Cubides, estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyaron a la autora en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación brasileña.
O caso aborda, para além de aspectos identificados com o “mínimo existencial” e com a suficiente proteção e prestação dos direitos aos presidiários pelos Poderes Públicos, diretamente a problemática do tratamento não isonômico de pessoas postas em situações marginalizadas pela sociedade, no caso, o entendimento, oriundo do senso comum, de que os integrantes da população carcerária possuem menos direitos do que os demais, ou, mais especificamente, que o direito destes últimos possui “prevalência” em relação àqueles recolhidos em estabelecimentos prisionais. Tal entendimento justificaria, como visto no caso, o fornecimento reduzido de água para os apenados (10 litros diários) em comparação com o restante da população (40 litros diários).
Trata-se, no caso em estudo, de violação praticada pelo próprio Poder Judiciário ao decidir, sem qualquer espécie de justificativa racional e adequada à situação, que os habitantes da cidade X possuíam um “melhor direito” em relação à população carcerária. A situação calamitosa e os esforços empreendidos pelo Estado para reverter a situação justificam medidas restritivas no direito de toda a coletividade local, mas tal argumento não pode, por si só, fundamentar a ideia de um tratamento desigual em evidente dissonância aos ditames da dignidade da pessoa humana.
Dessa forma, ocorre cristalina violação ao direito à igualdade, vez que, muito embora os presos não tenham seus direitos negados ou expressamente classificados como “piores” pelos entes públicos, os mesmos não são plenamente efetivados no cotidiano dos presídios (aqui sendo traçado um paralelo com a realidade brasileira), resultando num tratamento desigual em relação ao resto da sociedade no que concerne à garantia de um mínimo existencial, evidenciando, assim, um claro caráter discriminatório (numa dimensão fática, e não propriamente jurídica), vedado pela Constituição e pela própria CADH.
II. 1 Direito à água (das pessoas privadas de liberdade) e direito à saúde
Muito embora não tenham sido encontradas decisões específicas na jurisprudência brasileira acerca do fornecimento de água/alimentos aos presos, são muito comuns aquelas nas quais se verifica a incapacidade do ente público de fornecer as condições mínimas de vida digna – como, por exemplo, colocando 20 pessoas para dormir em cela apta para comportar apenas 8, ou condições insalubres envolvendo esgoto, infiltração, calor, enfim, pontos que comprometem drasticamente a qualidade de vida dos encarcerados.
As garantias à população carcerária encontram guarida na Constituição, nos incisos XLVII’[1] e XLIX[2], os quais proíbem, respectivamente, a crueldade no cumprimento das penas e garantem aos presos o respeito à sua integridade física e moral. Tais garantias são reforçadas na Lei 7.210/1984, a Lei de Execuções Penais, a qual prevê, em seus artigos 40[3], 41, I[4], direitos referentes à integridade física e moral dos apenados, fazendo referência direta à obrigação no fornecimento adequado de alimentos.
O agir do ente estatal encontra suas limitações e diretrizes na Constituição, de modo que possui o dever de garantir a concretização em níveis adequados dos direitos fundamentais – quer dizer, o dever de proteção, em uma relação vertical, entre o Estado e o indivíduo. Os comandos emitidos pelo Judiciário, contudo, são raramente cumpridos em virtude de alegações de deficiência orçamentária, congelando o cenário de violações aos direitos humanos.
II. 2 Resolução do primeiro problema jurídico: ponderação
O cerne da questão reside no frequente embate entre “dignidade da pessoa humana” versus “reserva do possível”. Utilizando-se como exemplo do Recurso Extraordinário n. 580.252, verifica-se que, em seu julgamento, o STF afastou o princípio da “reserva do possível”, entendendo que o Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas ao cárcere durante todo o período de reclusão. Trata-se, pois, de dever seu manter as condições carcerárias com um padrão mínimo de dignidade, entendendo que, diante de casos de omissão estatal, é possível ao preso exigir indenização moral.
O entendimento do STF se coaduna, portanto, com os dispositivos da Constituição que vedam tratamentos discriminatórios, ao entender que os apenados encontram-se em situação degradante à sua dignidade, sendo, portanto, merecedores de compensação, tendo em vista a omissão do ente público em solucionar o problema.
Muito embora as decisões pesquisadas não envolvam diretamente o aspecto do fornecimento de água e hidratação, entende-se que tais medidas amoldam-se diretamente ao dever do Estado de fornecer as condições físicas e morais adequadas à população carcerária.
Em restando impossível fazê-lo, como no caso do Município X, há que se justificar de maneira racional a adoção de qualquer prática discriminatória em relação aos apenados, sob pena de, em não o fazendo, incidir em violação aos direitos destes. Significa dizer que, em havendo uma colisão entre os direitos dos apenados e da população local acerca da quantidade de água a lhes ser fornecida, não há como se chegar a um consenso, tendo-se como parâmetro os ditames da igualdade. Todavia, em se encontrando argumento razoável para embasar posição contrária, poder-se-ia, em uma ponderação de princípios, entender que, por algum motivo técnico (como o já dado exemplo do consumo de água ser eventualmente menor em estabelecimentos coletivos) ou circunstância específica, uma das partes afetadas receba tratamento diferenciado.
[1] XLVII – não haverá penas: […] e) cruéis;[2] XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;[3] Art. 40 – Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios.[4] Art. 41 – Constituem direitos do preso: I – alimentação suficiente e vestuário;
III. 1 Marco jurídico de proteção da igualdade
A Constituição brasileira apresenta um vasto arcabouço de direitos e garantias fundamentais referentes à questão da igualdade e do tratamento isonômico, sendo aqui relevante destacar o texto de seu artigo 5º[5], que estabelece que “todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza”,
Vale, ainda, considerar que o STF, ao menos em julgamento recente sobre a questão da integridade física e moral da população carcerária (RE 580.252), fundamentou sua decisão com base, também, no direito internacional, demonstrando crescente observância aos direitos humanos e sua normativa mundial. Cita, assim: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966 (arts. 2; 7; 10; e 14); a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969 (arts. 5º; 11; 25); Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955.
Por derradeiro , no caso de A e da cidade X, por sua vez, vê-se uma violação direta aos artigos 5º, 11 e 24 da Convenção Americana de Direitos Humanos, os quais protegem, respectivamente, a integridade pessoal (que abrange, por sua vez, a integridade da população carcerária) e a proteção da honra e da dignidade e o tratamento igualitário. Há violação, também, ao Protocolo e São Salvador no que toca ao artigo 10, “f”, o qual versa sobre o direito à saúde e mais especificamente a necessidade de satisfação da saúde dos grupos de mais alto risco, quer dizer, em situação de grande vulnerabilidade (como presidiários, por exemplo) e também o artigo 12, o qual garante o direito de uma nutrição adequada à população.
III. 2 Constatação de um tratamento diferenciado
Não restam dúvidas de que o Poder Judiciário brasileiro está adstrito à observância do princípio da igualdade, devendo tratar a todos de forma isonômica. O problema no presente caso perpassa, todavia, pela questão da “reserva do possível” – o Supremo Tribunal Federal busca a concretização do “mínimo existencial” e da “vida digna” da população carcerária (como será visto a seguir), mas na maioria das vezes a plena efetivação desses direitos esbarra tanto no aspecto orçamentário quanto na falta de vontade política dos gestores públicos, que, diante da escassez de recursos e tendo em vista o receio de perder votos junto à opinião pública, não se veem motivados a atender as necessidades de presidiários, muitas vezes vistos pela população apenas como “bandidos”[6]. Tal situação poderia se agravar muito caso surgisse alguma calamidade como a enfrentada pelo município X – secas, enchentes, desabamentos, incêndios etc. – em virtude do completo abandono do Poder Público.
Ocorre que esta linha argumentativa da limitação de recursos acaba sendo uma forma de justificar indiretamente o tratamento desigual, diferente do problema em estudo, no qual o “pior direito” dos apenados foi utilizado diretamente na fundamentação da medida discriminatória em situação de escassez de recursos. Em outras palavras, não há nenhuma decisão ou ato do Poder Público suscitando a existência de relativização aos direitos subjetivos dos indivíduos em encarcerados ou do fato dos demais cidadãos possuírem um “melhor direito”, mas mesmo assim os presos continuam sofrendo violações às suas garantias mais básicas.
Assim, os presídios permanecem superlotados e em situações de insalubridade crítica, com estrutura física comprometida, colocando os presos em situações muito distantes dos padrões mínimos exigidos pelo conceito de dignidade da pessoa humana. Tal situação já vem sendo observada pela Corte Interamericana desde 2014, com a emissão de Resoluções, configurando o que, reproduzindo expressão cunhada pelo Tribunal Constitucional da Colômbia, o Supremo Tribunal Federal brasileiro categorizou como “estado de coisas inconstitucional”, quer dizer, uma série de violações permanentes e simultâneas em todos os presídios brasileiros.
III. 3 Constatação de um tratamento diferenciado
Como já mencionado, a justificativa para a omissão do Estado nas limitações aos direitos humanos reside na órbita da reserva do possível em um contexto de calamidade natural (dificuldade no fornecimento de água em virtude de seca) – assim como no Brasil alega-se insuficiência financeira para construção de novos presídios para se resolver a questão da superlotação ou demais gastos com manutenção, reparo e cuidados higiênicos básicos.
O argumento de que os presos possuem um “pior direito”, por sua vez, não se sustenta e configura uma violação, por si só, sem qualquer amparo no ordenamento jurídico brasileiro e na normativa internacional. Pode haver, contudo, situações nas quais um tratamento diferenciado se afigure razoável, cabendo ao intérprete verificar o contexto fático e a justificação para tanto.
Sobre o tema da “reserva do possível” e sua aplicação à matéria sob análise, vale fazer a análise do Recurso Extraordinário 580.252, de 16/02/2017- no qual um apenado buscava indenização por dano moral em virtude da situação degradante na qual se encontrava dentro de um presídio.
Em primeiro lugar, o demandante fundamentou seu pedido não apenas na Constituição, mas também no artigo 5º do Pacto de São José da Costa Rica, o que demonstra a gradual inserção do direito internacional dos direitos humanos no cotidiano jurídico brasileiro. Alegou, também, ser notória a situação degradante do presídio no qual se encontra cumprindo pena, pois no Estado já foi decretada “situação de emergência” dos presídios em virtude do colapso do Sistema Penitenciário. Por fim, sustentou que o princípio da “reserva do possível” não pode ser invocado de maneira abstrata, pois dessa forma o Estado poderia utilizar-se deste argumento para justificar toda e qualquer omissão nas suas mais diversas áreas de sua atuação.
Por sua vez, os representantes da parte demandada (no caso, o Estado do Mato Grosso do Sul) alegaram, dentre outros argumentos, a questão da limitação orçamentária (“reserva do possível”) e o fato de o Estado estar tentando solucionar o problema mediante convênios entre a União e Estados da federação, o que afastaria hipótese de omissão do Poder Público. Ainda, aduziram que o descumprimento do dever constitucional de assegurar aos apenados sua integridade física e moral não implica a responsabilidade objetiva do Estado por danos oriundos na demora da construção/reforma de unidades prisionais.
Já em outro caso, o RE 592.581, a parte demandante (o Ministério Público) alegou que a decisão negando a possibilidade de o Judiciário condenar a Administração Pública a realizar obras em presídios por violação do princípio da separação de Poderes desconsidera a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, afirmando, ainda, que a integridade física e moral dos presos é de interesse geral da sociedade, em observância à dignidade da pessoa humana – pilar central da Constituição.
Dessa forma, embora não existam, por parte do Supremo Tribunal Federal brasileiro, decisões expressamente “condenando” apenados a uma situação de “direitos inferiores”, reconhecendo a dignidade dos apenados, na prática esta realidade pode ser percebida por via indireta, a partir do momento em que prevelece o entendimento de que é mais fácil indenizar os presos pelas péssimas condições nas quais se encontram inseridos do que promover as políticas públicas necessárias para correção do quadro e busca efetiva do direito à integridade física e igualdade.
O direito ao tratamento isonômico e à garantia de condições dignas nos presídios são direitos que, nos casos analisados, não sofrem nenhuma restrição aprioristicamente – isto porque, muito embora os apenados encontrem-se em situação excepcional de restrição ao seu direito à liberdade e à privacidade, continuam exercendo pleno gozo de todas as outras garantias fundamentais, não sendo possível qualquer entendimento no sentido de que, em virtude de sua condição, devam receber tratamento diferenciado ou discriminatório.
No caso do município X, contudo, entende-se que há uma restrição em virtude de circunstância fática excepcional que afeta igualmente toda a população local, muito embora o ente público esteja tentando contornar a situação. Dito isso, não cabe questionar a redução no fornecimento de água, pois trata-se de situação de calamidade, mas sim se há justificativa razoável para o tratamento diferenciado aos detentos em relação ao restante da população local.
Do que se aufere do caso, o Judiciário não teceu qualquer argumento racional e razoável no sentido de justificar um tratamento diferenciado – como apresentar dados evidenciando o menor consumo em estabelecimentos de uso coletivo, por exemplo -, de modo que a fundamentação no sentido da existência de um “melhor direito” é discriminatória por si só. A ideia de existirem pessoas “melhores” do que as outras configura uma violação direta tanto ao ordenamento brasileiro como à normativa internacional acerca de direitos humanos.
[5] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes […][6] Não são raras, nas campanhas eleitorais, manifestações de candidatos com propostas radicais e restritivas de direitos humanos em nome da segurança pública, sustentando a máxima de que “bandido bom é bandido morto”.
Assim sendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da situação de A muito provavelmente perpassaria pelas temáticas acima trabalhadas: entenderia como inconstitucional o tratamento diferenciado à população carcerária pautado pela ideia de “melhor direito” e condenaria a Administração Pública a fornecer água em níveis adequados para a higiene e hidratação, ou, pelo menos, de forma equânime ao restante da população da região, caso seja efetivamente comprovada a impossibilidade material da plena efetivação da medida.
Outrossim, possivelmente também garantiria ao apenado A o direito à indenização por danos sofridos em virtude de eventual sofrimento físico e moral recebido durante o cárcere.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Constituição da República Federativa do Brasil anotada (jurisprudência). www.stf.jus.br.
BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional Contemporâneo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
LEAL, Mônia Clarissa Hennig. A Constituição como principio: os limites da jurisdição constitucional brasileira. São Paulo: Manole, 2003.
LEAL, Mônia Clarissa Hennig.Jurisdição Constitucional aberta. Reflexões sobre a legitimidade e os limites da Jurisdição Constitucional na ordem democrática. Ria de Janeiro: Lúmen Juris, 2007.
LEAL, Mônia Clarissa Hennig. La jurisdicción constitucional entre judicialización y activismo judicial: ¿Existe realmente “un activismo” o “el” activismo? Estudios Constitucionales. Santiago: Centro de Estudios Constitucionales de Chile, v. 1O, n. 2, p. 429-453, 2012.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
Solución Chile caso 5
Curso virtual de DDHH – Caso 5
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Chile
Realizado por: Claudio Nash Rojas
1. Tipo de acción
En el presente caso la acción procedente es el recurso de Habeas Corpus, consagrado en el artículo 21 Constitución Política de la República de Chile que señala:
“[t]odo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá́ ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esa magistratura podrá́ ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será́ precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará́ que se reparen los defectos legales o pondrá́ al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. El mismo recurso, y en igual forma, podrá́ ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Constitución, el tribunal competente es la Corte de Apelaciones correspondiente al territorio donde ocurren los hechos al estar ante un amparo preventivo.
3. El reclamante
El señor A es un recluso de la penitenciaría de máxima seguridad de la ciudad X, a quien se le está vulnerando el derecho a acceder al agua potable.
4. El objeto del amparo o tutela constitucional
En el presente caso, el derecho objeto de amparo constitucional es el de Habeas Corpus, en la medida en que la autoridad penitenciaria ha puesto en riesgo la integridad personal y la vida de una persona privada de libertad.
5. La legitimación del demandante
De conformidad por lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución chilena, “[t]odo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá́ ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre”. En el presente caso, A, quien se encuentra privado de la libertad en un establecimiento penitenciario de máximo seguridad, es quien se encuentra legitimado para presentar dicha acción por estar amenazada su seguridad.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
Según el artículo 21 de la Constitución chilena, el recurso de Habeas Corpus es una acción independiente, así como principal, por lo que no se debe agotar ninguna vía previa para poder acceder a este recurso. En todo caso, no debe haberse presentado otra acción legal.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según el artículo 21 de la Constitución chilena, no hay plazo para su interposición y este no requiere de ningún tipo de formalidad para ser presentada.
* María Paula Cortés Monsalve, estudiante de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación chilena.
En este caso los derechos constitucionales afectados son dos: por un lado, la acción constitucional de protección se refiere al hecho que la práctica de la autoridad penitenciaria establece un trato diferenciado en materia de acceso al agua, basado en la situación de privación de libertad de las personas que se encuentran en el recinto penitenciario de X y por otro lado, está la cuestión de si la situación descrita constituye una violación a la integridad personal y al derecho al agua de A y de quienes se encuentran recluídos en el mismo recinto penitenciario.
El art. 21 de la CPR en lo que nos interesa, dispone:
Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. (inciso 1)
(…)
El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. (inciso 8)
La normativa involucrada en esta acción de inconstitucionaldiad son las disposiciones constitucionales que se indican:
- Art. 5° inciso 2: El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
- Art. 19 Nº 1 inc. 1: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
- Art. 19 Nº 1 inc. 4: Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo;
- Art. 19 Nº 2 inc. 1: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.
- Art. 19 Nº 2 inc. 2: Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.
- Art. 19° N° 3 inc. 1: La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
- Art. 19 N 3 inc. 8: Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su único perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.
Además, A invoca una violación de sus derechos políticos consagrados en la Convención Americana sobre derechos humanos, concretamente:
- Art. 5 inc. 2: 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
- 24: Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
III. 1 Derecho a la igualdad: articulación del ámbito de protección y constatación de un trato diferenciado
En este caso estamos ante dos discusiones que son relevantes desde el punto de vista de la protección constitucional de los derechos humanos. Por una parte, está la pregunta de si el trato diferenciado en este caso puede ser calificado como base de un acto de discriminación. El segundo asunto, es si las condiciones carcelarias en cuanto al acceso al agua constituyen una violación a la integridad personal de A.
Para analizar este caso es preciso que este Tribunal tenga en consideración la particular situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad y las obligaciones que surgen para el Estado en tanto custodio de las personas encarceladas[1]. Es decidor a este respecto que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) no trata los temas vinculados con las personas privadas de libertad en el art. 7 (libertad personal), sino que lo hace a través del artículo 5 (integridad). El criterio rector en la materia es que las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de vulnerabilidad atendida la situación de control en que están por parte de la autoridad estatal. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH):
Que el Estado se encuentra en una posición especial de garante con respecto a las personas privadas de libertad en centros penitenciarios o de detención, en razón de que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas. Además, “[u]na de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de [procurar] a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención[2].
El Estado, en atención a su condición de garante de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y como responsable final de los establecimientos de detención, debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos, atendiendo a las particularidades de la condición carcelaria[3]. Esto implica para el Estado, incluso, un deber de prevención respecto de las personas que están sometidas a su control[4].
Formuladas estas consideraciones generales, corresponde analizar las particularidades del presente caso.
Como ya se ha señalado, este Tribunal debe resolver si la medida adoptada por la autoridad es una afectación legítima al derecho a la igual protección de la ley y, en segundo lugar, si dicha medida afecta el derecho a la integridad personal.
Es importante tener en consideración que tanto la Constitución (art. 19 Nº 3) como los instrumentos internacionales contemplan la obligación del Estado de respetar y garantizar el principio de igualdad en toda su legislación y no sólo respecto de los derechos consagrados internacionalmente[5]. La CADH, además de lo dispuesto en el artículo 1.1, consagra en su artículo 24 el derecho de la igualdad ante la ley en los siguientes términos: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
Esta obligación ha sido destacada por la jurisprudencia internacional como un principio estructurante del sistema de derechos humanos e, incluso, para la Corte IDH, esta obligación de no discriminación sería una norma perentoria o ius cogens[6].
Si bien ni la Constitución ni la CADH definen qué debe entenderse por discriminación, el Comité de Derechos Humanos (CDH) ha entregado una definición que es comúnmente aceptada como una adecuada descripción de este concepto. Al efecto el Comité ha definido la discriminación como:
“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”[7].
Mas, no toda diferencia de trato será una discriminación. Es posible que un trato diferenciado sea legítimo, en cuyo caso deben concurrir tres elementos: objetividad y razonabilidad de dicho trato diferenciado y que busque un fin legítimo. El mismo Comité lo ha expresado en los siguientes términos, “[…] el Comité observa que no toda diferenciación de trato constituirá una discriminación, si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito legítimo en virtud del Pacto”[8].
De ahí que sea relevante el análisis que han hecho tanto las instancias internacionales como nacionales, de verificar si concurren dichos elementos para justificar un trato diferenciado basado en la situación de privación de libertad como ocurre en el presente caso. De esta forma, será carga del Estado probar que tratar a las personas de manera distinta por su situación de privación de libertad respecto del acceso al agua.
En el caso que nos ocupa estamos ante un trato diferenciado basado en la situación de privación de libertad que ha sido justificado por la autoridad en atención a un “derecho preferente” o “mejor derecho” de la población de X que no está en privación de libertad. El trato es objetivo, se trata distinto a quienes están en una situación objetivamente diferenciada (privación de libertad). La diferencia de trato se basaría en un objetivo legítimo, racionalizar el consumo de agua en una situación de extrema sequía. La cuestión a discutir es si es razonable la medida que se ha adoptado.
III. 2 Justificación de un trato diferenciado
En este caso el problema está en la razonabilidad de la medida. En este caso la medida no parece cumplir con los requisitos de razonabilidad ya que no tiene una base de distinción aceptable para imponer un sacrificio desproporcionado a un sector de la población. En efecto, el punto de partida de la medida es que las personas privadas de libertad han perdido el derecho a ser tratadas en condiciones de igualdad respecto del derecho al agua por su situación, en circunstancia que la privación de libertad es una medida legítima para restringir la libertad personal, pero la persona sigue estando en plena titularidad de sus otros derechos, salvo aquellos que se derivan de las necesidades organizativas del recinto donde cumplen su condena. El acceso al agua en condiciones mínimas no es uno de los derechos que puedan ser justificados como parte de las restricciones propias de la privación de libertad. Así lo ha señalado la Corte Interamericana: “[t]odo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia[9].
En consecuencia, esta no es una medida razonable para cumplir con un objetivo legítimo que es racionalizar el uso del agua en una situación de sequía. Al haber otras medidas disponibles, como limitar el uso de toda la población independiente de su situación de privación de libertad o de plena libertad, la decisión de trato diferenciado no cumple con el requisito de necesariedad. El trato diferenciado, por tanto, es ilegal e ilegítimo, constituyendo una violación constitucional (19 Nº 3 CPR) y convencional (arts. 5 inc. 2 de la CPR en concordancia con el art. 24 CADH).
III. 3 Integridad personal (o violación del derecho al agua)
Articulación del ámbito de salvaguardia
El segundo aspecto a dilucidar es si la restricción al derecho al agua pone en riesgo la integridad personal. El art. 21 constitucional a través de la acción de amparo (hábeas corpus), busca la protección de la libertad personal y la seguridad personal. La cuestión a determinar es si el trato [diferenciado] que ha adoptado la autoridad que restringe el acceso al agua de A es una violación al derecho a la seguridad personal en tanto constituye una afectación ilegítima a la integridad personal consagrada constitucionalmente (art. 19 Nº 1 CPR) y convencionalmente (art. 5 inc. 1 en concordancia art. 5 inc. 2 de la CADH).
El acceso al agua constituye parte esencial del derecho a condiciones mínimas de vida. Los tribunales nacionales han señalado:
Que, como bien lo han señalado las recurrentes, el elemento agua, resulta vital para la integridad física de los seres humanos y éste, atendida su relevancia, ha sido revisado por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e incluido dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Chile. Dicho Pacto, en su Observación General Nº 15, declara: El derecho humano al agua da a todos el derecho a tener agua suficiente, potable, aceptable, accesible física y económicamente para uso personal y doméstico. Es necesaria una cantidad adecuada de agua potable para prevenir la muerte por deshidratación, reducir el riesgo de enfermedades relacionadas al agua y para satisfacer las necesidades de consumo, preparación de alimentos e higiene personal y doméstica[10].
Por tanto, acceder a una cantidad de agua que solo busque atender un mínimo de salubridad, pero que no logra cubrir una hidratación permanente y una reserva para el transcurso de la noche, en consideración de las altas temperaturas que se viven en el recinto penitenciario, no satisface estándares mínimos de seguridad personal que la constitución garantiza a las personas privadas de libertad. En este sentido ya se han pronunciado los tribunales nacionales:
Que la Constitución Política de la República, y como acción cautelar, ampara la libertad personal y la seguridad individual contemplada en su artículo 21, al establecer allí el recurso de amparo, así como en su artículo 20 protege la garantía de su artículo 19 N°1, cuando asegura ‘a todas las personas’, entre otros derechos y garantías, ‘el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona’. Ahora bien, como la garantía de la seguridad individual, comprometida claramente en las condiciones advertidas, se yergue también en una forma de aseguramiento del derecho a la vida y a la integridad tanto física como psíquica de la persona, esta Corte puede, a través del Recurso de Amparo, proveer lo conveniente para corregir esta situación, restableciendo el imperio de estos derechos fundamentales”[11].
Límites al derecho alegado
El derecho al agua podría ser limitado por la falta de recursos en una de las zonas más secas del país. Sin embargo, en el mismo fallo precitado, se ha establecido que los problemas de recursos no pueden ser una excusa para no suministrar estándares por “debajo del mínimo de lo humanamente aceptable”[12]. En este caso se da esta situación, una persona que tiene formalmente acceso al agua, pero en cantidad inferior a la aceptable para ser considerado un trato digno y humano.
En un caso como el que afecta al Sr. A, no puede argumentarse como un elemento legítimo el de la falta de recursos. El mínimo de acceso al agua es vital para un trato conforme a la integridad de la persona privada de libertad y por tanto, debe garantizarse por la autoridad independiente de las dificultades económicas del sistema penitenciario.
[1] “Este Tribunal ha establecido que, de conformidad con los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Además, el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de libertad, en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas” (Caso Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 241, párr. 63).[2] Corte IDH. Caso Asunto del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), Medidas Provisionales. Resolución de 02 de febrero de 2007, párr. 7 En el mismo sentido, ver: Caso el Internado Judicial de Monagas (“La Pica”). Medidas Provisionales. Resolución de 6 de julio de 2004, párr. 11; Caso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare). Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006, párr. 9; Caso de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005, párr. 7; Caso de las Penitenciarias de Mendoza. Medidas Provisionales. Resolución de 18 de junio de 2005, párrs. 7 y 11; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C Nº 112, párr. 159.[3] “Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad” Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 241, párr. 64. En el mismo sentido: Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C Nº 150, párr. 87. En el mismo sentido, Caso Penal Castro Castro, párr. 314 y ss.; Caso Tibi, párr. 150.[4] Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 149.
[5] A modo de ejemplo, ver art. 24 de la CADH y art. 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
[6] Corte IDH, 17 de septiembre de 2003, Opinión Consultiva-18/03, párrafo 101.
[7] CDH, Observación general Nº 18 (1989), párrafo 7.
[8] CDH, Observación general Nº 18 (1989), párrafo. 13.
[9] Corte IDH, Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C Nº 241, párr. 67.[10] CA de Santiago. Sentencia rol 10140-12, 28 de julio de 2012, párrs.4 y 5.[11] CA de Santiago. Sentencia rol 2154-2009, 31 de agosto de 2009, considerando 8.[12] Ibídem, considerando 10.Por tanto, estando afectada en forma ilegal y arbitraria el derecho al acceso al agua, afectando la seguridad individual, se acoge la acción de amparo conforme lo dispone el art. 21 de la CPR y se dispone, conforme a las condiciones que determine la autoridad, a que se le den las condiciones mínimas de habitabilidad a A en el recinto penitenciario adecuado para cumplir con los mínimos de habitabilidad e higiene a que tiene derecho Sr. A.
Solución Colombia caso 5
Curso virtual de DDHH – Caso 5
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Aspectos procesales y solución de fondo
Colombia
Realizado por: Fernando Rey
1. Tipo de acción
En el presente caso, la acción procedente es la tutela, regulada en el Decreto 2591 de 1991, el cual dispone en su artículo 1 que el objeto de esta acción reside en la posibilidad que tiene toda persona de reclamar la protección de sus derechos fundamentales “[…]cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto”.
2. El reclamante
El señor A es un recluso de la penitenciaría de máxima seguridad de la ciudad X, a quien se le está vulnerando el derecho al agua potable.
3. El reclamante a competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en primera instancia, “[s]on competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.
En el presente caso, la decisión judicial de primera instancia decidió negar el amparo invocado por el interno A al considerar que el acceso de 10 litros de agua a los reclusos de se encontraba justificada. Dicha decisión fue impugnada, motivo por el cual el juez de primera instancia deberá remitir el expediente en el término de dos días a su superior jerárquico, según dispone el artículo 32 del mismo Decreto.
4. El objeto del amparo o tutela constitucional
En el presente caso, el derecho constitucional objeto de amparo es el derecho al agua, el cual, a pesar de no encontrarse expresamente consagrado en la Carta Política, surge de la interpretación sistemática de los artículos 2, 49, 79 y 366 de la Constitución Política de Colombia, así como de los diferentes tratados internacionales ratificados por Colombia que hacen parte integral del sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad.
5. La legitimación del demandante
Según el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier persona que considere que sus derechos fundamentales han sido agraviados por las intromisiones arbitrarias cometidas por parte de autoridades públicas o por particulares. Por su parte, el artículo 10 del mismo Decreto destaca que, “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.
En el presente caso, la persona legitmada para interponer la acción de tutela es el señor A, a quien presuntamente se le está vulnerando su derecho a acceder al agua.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
En el sistema jurídico colombiano, la acción de tutela ostenta el carácter de subsidiario y residual, lo cual quiere decir que ésta es procedente siempre y cuando no existan otros mecanismos judiciales para hacer efectiva la defensa de los derechos fundamentales, o que, a pesar de existir, estos se tornen ineficaces. En el presente caso, no existe otro mecanismo disponbile que le permitiera al señor A alegar la presunta transgresisón a sus derechos fundamentales, razón por la cual decidió interponer una acción de amparo puesto que consideraba que el acceso a sólo 10 litros de agua no eran suficientes para sanear sus necesidades de hidratación y refrigeración, el cual fue negado por parte de las autoridades judiciales al considerar que la cantidad de 10 litros se encontraba justificada.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, “[e]n la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito para lo cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente. El juez deberá atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podrá exigir su posterior presentación personal para recoger una declaración que facilite proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno”.
Respecto al plazo, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 86 que la acción de tutela puede ser interpuesta “en todo momento”, lo cual implica que no existe determinado para la interposición de la acción. Sin embargo, la Corte Constitucional ha destacado que el juez constitucional al momento de resolver el caso deberá determinar si “se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración”. Así lo destacó el Alto Tribunal en su sentencia T-038 de 2017, quien además agregó que debe existir “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”
El señor A presentó solicitud de amparo contra la Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y Carcelaria y el Ministerio de Justicia, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados en razón a que el suministro de 10 litros de agua diarios no es suficiente para el cubrimiento de sus necesidades higiénicas y para tener una adecuada hidratación, teniendo en cuenta que el establecimiento penitenciario se encuentra ubicado en un clima árido. En tal virtud, solicita (i) el traslado urgente a un penal ubicado en otra ciudad en la que la sensación térmica sea más baja o (ii) que se suministre un mayor número de litros de agua por día, con el fin de que se garantice de forma efectiva no solo la cantidad para atender su salubridad, sino también su hidratación permanente y una reserva para el transcurso de la noche, en la que afirma sentirse agobiado por las altas temperaturas.
Adicionalmente, según lo relatado por el señor A, los demás ciudadanos de la ciudad X, en la cual se encuentra el penal reciben 40 litros de agua diarios, por lo que surge la cuestión de si dicha diferencia en el suministro de agua (10 para el señor A y 40 para los demás ciudadanos), constituye un trato que atenta contra el principio de igualdad y la no discriminación frente a las personas que se encuentran privadas de la libertad.
II.1 Descripción del contenido de los derechos alegados
El derecho al agua no se encuentra expresamente consagrado en la Constitución Política de Colombia, sino que ha sido a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con base en la interpretación de los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y los órganos que los interpretan, que se ha permitido su reconocimiento como un derecho humano de carácter autónomo[1]. La incorporación de los tratados y convenios internacionales al ordenamiento jurídico colombiano se ha logrado a partir de la noción de bloque de constitucionalidad, siendo la principal norma de reenvío el artículo 93 de la Constitución Política en virtud del cual los tratados internacionales y convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el ordenamiento interno. Esto es lo que se ha entendido como bloque stricto sensu. De igual manera, la Corte Constitucional ha dado cabida a instrumentos que, sin tener la fuerza normativa de un tratado o convenio, sirven como parámetro de control, entre los que cabe destacar el soft law[2].
El derecho fundamental al agua potable surge de la interpretación sistemática de los artículos 2, 49, 79 y 366 de la Constitución Política de Colombia, lo cual se enmarca en la satisfacción de tres criterios por parte del Estado, que deben ser verificados en cualquier circunstancia: (i) disponibilidad (el suministro debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos, teniendo en cuenta circunstancias externas como el clima o enfermedades que puedan implicar la necesidad de recursos adicionales), (ii) calidad (estar libre de microorganismos o sustancias químicas que puedan amenazar la salud) y (iii) accesibilidad (las instalaciones de agua e infraestructura de suministro deberán ser de calidad, no podrá discriminarse el suministro, los costos deben ser asequibles y se deberá garantizar acceso a la información sobre cuestiones de agua. Este entendimiento ha tenido como referente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como las interpretaciones que realice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en la Observación General Nº 15 (2002), lo reconoció como derecho humano determinando su contenido y las obligaciones de los Estados en su realización por lo menos en unos niveles mínimos esenciales.
En efecto, la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 366[3], el acceso al agua potable como uno de los objetivos primordiales de la actividad del Estado, categorizándolo como un elemento fundamental para lograr el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, siendo estos últimos, finalidades sociales del Estado. Así mismo, en relación con la salud, el artículo 48[4] de la Carta Política lo define como un servicio público a cargo del Estado, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo ha definido como un derecho fundamental autónomo[5], carácter que también fue otorgado por el legislador[6].
La consolidación del derecho al agua en el sistema universal se deriva, en primer lugar, del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), según el cual “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda (…)”. Este derecho se reconoce en la Observación general Nº 15 de 2002, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como un derecho que se encuadra en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, consagradas en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y que debe responder a los siguientes factores: “a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente; b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre; c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. Dicha accesibilidad debe ser física (acceso al suministro de agua), económica (los costos deben ser asequibles), sin discriminación (accesibles para todos), con acceso a la información (derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua)”[7].
Respecto a la población privada de la libertad, la referida observación indicó que los Estados Partes deben prestar especial atención para garantizar que tengan agua suficiente y salubre para atender sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las normas de soft law como son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos[8], en las que se declara que todos los reclusos de las instituciones penitenciarias y carcelarias de los Estados adoptantes, sin hacer diferencias de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera, tienen derecho a ciertas condiciones mínimas que les permitan disfrutar de una vida verdaderamente digna y humana, relacionadas con la infraestructura y el espacio en donde duermen, instalaciones sanitarias, acceso a vestuario, adecuada alimentación, acceso a agua potable, atención médica oportuna y de calidad[9]. De igual modo, se encuentra el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión[10] y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos[11].
La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución Nº 64/292 de 28 de julio de 2010, reconoció el derecho al agua potable y el saneamiento, como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos a través de la Resolución A/HRC/15/L.14 de 24 de septiembre de 2010, reafirmó la responsabilidad de los Estados de garantizar la plena realización de todos los derechos humanos, por lo que aun cuando se delegue en terceros el suministro de agua potable segura y/o servicios de saneamiento, eso no lo exime de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Dicho documento fue suscrito por Colombia aun cuando no hace parte del Consejo de Derechos Humanos.
A nivel regional, se encuentra la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en su artículo 3 consagra la eliminación de la pobreza crítica como parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia, y en el artículo 34 “dispone que los Estados miembros convienen en pos del desarrollo integral dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de una serie de metas básicas, entre las que se pueden mencionar la nutrición adecuada y condiciones que hagan posible una vida sana, productiva y digna”[12].
En la Carta Social de las Américas de 4 de junio de 2012, los Estados miembros reconocieron el acceso al agua y a los servicios de saneamiento como fundamentales para la vida y básicos para el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad ambiental, por lo que deben garantizarse sin discriminación alguna.
En el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el desarrollo del derecho fundamental al agua surge, en un primer momento, de la interpretación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho de los artículos I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948). Para “la CIDH (…) el acceso al agua constituye un elemento necesario para garantizar el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y (…) es [un] aspecto inherente al derecho a la salud, en vista de ser considerado un aspecto implícito de las medidas sanitarias, de alimentación, vivienda y asistencia médica a que hace referencia la citada norma”[13].
La CIDH durante el 131º período ordinario de sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, adoptó los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en los que se indicó que debe garantizarse el acceso al agua potable suficiente y adecuada tanto para el consumo como para el aseo personal, conforme a las condiciones climáticas (principios XI y XII).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por su parte, ha reconocido el derecho fundamental al agua a partir de la interpretación sistemática de las normas del sistema universal y de los artículos 1.1., 4, 5 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)[14]. En materia de acceso al agua para las personas privadas de la libertad, la Corte, incorporando en su jurisprudencia las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, ha indicado desde el Caso Vélez Loor Vs. Panamá que todo privado de la libertad debe tener acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal, por lo que la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia[15]. Lo anterior, se reitera en el Caso Pacheco Teruel y otros vs Honduras en donde se establecen los estándares mínimos de protección de la población privada de la libertad, tales como: la eliminación del hacinamiento; la separación de los internos por categorías; el acceso al agua potable y a la alimentación de calidad; la garantía de atención médica regular; educación, trabajo y recreación, y en general el acondicionamiento de los establecimientos con suficiente luz, ventilación e higiene[16].
A nivel interno, la Ley 1709 de 2014 por medio de la cual se reforma el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) consagró el derecho de la población de internos y personal administrativo de gozar de una adecuada prestación del servicio público de agua potable de forma permanente para el uso del servicio sanitario y el baño diario.
La grave crisis carcelaria que afronta Colombia llevó a que la Corte Constitucional declarara el estado de cosas inconstitucional (ECI)[17], en el sistema penitenciario y carcelario. Por primera vez mediante la sentencia T-153 de 1998[18], en razón a la grave situación de hacinamiento, además de las deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, entre ellos el acceso al agua potable. Posteriormente, mediante sentencia T-388 de 2013[19] se declaró de nuevo el ECI precisando las obligaciones de obligaciones de imperativo cumplimiento que el Estado debe garantizar a las personas privadas de la libertad, a saber: (i) el derecho a ser reubicados en locales higiénicos y dignos; (ii) el derecho a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a sus necesidades y al decoro mínimo de su dignidad humana; (iii) el derecho a recibir ropa digna para su vestido personal; (iv) el derecho a tener una cama individual con su ropa de cama correspondiente en condiciones higiénicas; (v) el derecho a contar con alimentación y agua potable, suficiente y adecuada; (vi) la adecuada iluminación y ventilación en el sitio de reclusión; (vii) la provisión de los implementos necesarios para el aseo personal; (viii) el derecho a practicar, cuando sea posible, ejercicio diariamente al aire libre; (ix) el derecho a ser examinados por médicos a su ingreso al establecimiento y cuando se requiera, y a recibir atención médica constante y diligente; (x) la prohibición de penas corporales y demás penas crueles, inhumanas y degradantes; (xi) el derecho a acceder a material de lectura y (xii) el derecho a que se garanticen los derechos religiosos.
En la determinación de esas reglas ha sido definitivo el derecho internacional de los derechos humanos y la interpretación que de él se ha realizado por los órganos autorizados. En primer lugar, se ha apoyado en el artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en el que se establece la prohibición de proporcionar un trato cruel e inhumano o degradante a los reclusos y consagra el respeto a la dignidad humana. Así como la interpretación que de ese principio hizo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante la Observación General Nº 21, así como las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos.
II.2 Límites y contenido mínimo del derecho fundamental al agua en personas privadas de la libertad
Las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación de especial sujeción lo que no implica que pierdan la calidad de sujetos activos de derechos, pues aun cuando tienen algunas garantías suspendidas (libertad), otras limitadas (comunicación o intimidad), también gozan del ejercicio pleno de bienes fundamentales (vida, integridad física y dignidad humana), respecto de los cuales existen unos contenidos mínimos que se pueden demandar del Estado a fin de que se garanticen sin ninguna restricción[20].
La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha sido categórica en indicar que la administración penitenciaria tiene un deber irrenunciable en la satisfacción de unos presupuestos materiales de existencia dignos para la población privada de la libertad, al margen de los problemas estructurales del sistema carcelario y que han conllevado la declaratoria del Estado de cosas inconstitucional. Ha precisado que con independencia de que se trate de personas condenadas o acusadas, existe un contenido mínimo de obligaciones estatales que debe estar en armonía con la garantía de la dignidad humana “como pilar central de la relación entre el Estado y los sujetos con restricciones de su libertad”[21]. Bajo esta premisa y con sustento en lineamientos del derecho internacional de los derechos humanos[22], ha reconocido que el agua es una garantía superior básica para las personas privadas de la libertad pues se constituye en un presupuesto relevante que permite el ejercicio y goce efectivo de sus derechos fundamentales a la vida, salud, integridad física y dignidad humana, cuyo contenido es esencial, intangible y reforzado en el marco de la relación de especial sujeción en que se encuentran con el Estado, por lo que se debe garantizar el acceso al agua potable necesario para la satisfacción de las necesidades básicas, lo que redunda en prevenir la presencia de problemas de salud y dificultades sanitarias al interior de los centros penitenciarios[23].
Entonces existe un deber de satisfacción prioritario y reforzado para que las personas privadas de la libertad accedan en condiciones de dignidad al agua potable, en tanto se trata de sujetos pertenecientes a un sector históricamente vulnerable,
“que no cuenta con una opción distinta a la administración penitenciaria para alcanzar la plena realización de este derecho y, en general, se encuentra en imposibilidad de asegurar por cuenta propia una serie de requerimientos básicos que son esenciales para el desarrollo de una vida digna, justamente por las circunstancias de encierro en las que permanece”[24].
Ahora bien, frente al contenido mínimo del derecho al agua para las personas privadas de la libertad, la Corte Constitucional colombiana ha precisado las siguientes sub reglas atendiendo los criterios de disponibilidad, accesibilidad (económica y física) y calidad[25]:
a) El estado de cosas inconstitucional en razón del hacinamiento carcelario imposibilita la satisfacción continua y regular del agua en condiciones de potabilidad, por lo que mientras se supera esa situación se deben asegurar unos mínimos esenciales con el fin de evitar el sacrificio de requerimientos primarios.
b) El suministro de agua diario razonable para las personas privadas de la libertad debe ser de 15 litros en condiciones de normalidad, es decir, con infraestructura sanitaria adecuada y condiciones climáticas promedio. En aquellos lugares de clima cálido o que haya instalaciones higiénicas deficientes se deberá suministrar mínimo 25 litros al día.
c) De los 15 o 25 litros diarios, según el caso, se debe facilitar utensilios necesarios para que se pueda almacenara en las celdas 5 litros de agua por persona para el consumo humano, para vaciar los baños y realizar, en general, tareas de limpieza e higiene personal, especialmente durante la noche.
d) La provisión del servicio de agua no puede ser excusada por los centros penitenciarios en la falta de recursos económicos, pues se comprometen contenidos básicos para la vida, la salud y la integridad física de la población privada de la libertad.
e) Las instalaciones físicas deben permanecer en buen estado con el fin de asegurar ambientes de higiene y salubridad.
El suministro del agua a las personas privadas de la libertad se debe hacer en condiciones de potabilidad, es decir, en condiciones físicas, químicas y microbiológicas aptas para el consumo humano, la preparación de alimentos y la higiene personal.
[1] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-223 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado[2] Corte Constitucional, sentencia C-067 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.[3] ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.[4] ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
(…)
[5] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.[6] Ley 1751 de 2015. En el artículo 1 se consagra que su objeto es garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. El artículo 2 señala que es un derecho autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.[7] Cfr. Observación general Nº 15, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,[8] Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como Reglas Mándela, fueron adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.[9] La Corte Constitucional colombiana ha acudido a este documento en las sentencias T-634 de 2004, T-134 de 2004 y T-175 de 2012, entre otras.[10] Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1988.[11] Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990.[12] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2015. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/informeanual2015-cap4a-agua-es.pdf, última consulta realizada el 20 de mayo de 2020.[13] Ibídem.[14] Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname. Caso de la Comunidad Indígena Xakmok Kasev Vs. Paraguay. Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras.[15] Ver al respecto: Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312., Párrafo 244. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, Párrafo 204. Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 20.[16] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, sentencia de 27 de abril de 2012. En este caso se estudió la responsabilidad internacional del Estado por la muerte de 107 personas privadas de libertad (el 17 de mayo de 2004) en una celda del Centro Penal de San Pedro Sula, debido a una serie de deficiencias estructurales presentes en el Centro, las cuales eran de conocimiento de las autoridades competentes. La Corte Interamericana verificó que las personas fallecidas eran miembros de pandillas (‘maras’) a quienes se mantenían aislados del resto de la población del penal y confinados a un recinto inseguro e insalubre. El Estado presentó un Acuerdo de Solución Amistosa e hizo un reconocimiento de responsabilidad internacional (tomado de la sentencia T-388 de 2013).
[17] El ECI es un mecanismo creado por la Corte Constitucional para declarar ciertas circunstancias como contrarias a la Constitución, al constatar que ellas conllevan una vulneración masiva de derechos y principios contenidos en la Carta Política, con la finalidad de ordenar a las autoridades competentes, que en el marco de sus funciones y dentro de un plazo razonable, adopten las medidas necesarias para superar dicho estado. Cfr. Angélica Matilde Navarro Monterroza y Josefina Quintero Lyons, “La figura del Estado de Cosas Inconstitucionales como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la población vulnerable en Colombia”, En: Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo, Universidad de Cartagena, ISSN (electrónico): 2256-2796, p. 71. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4767667.pdf, última consulta el 20 de mayo de 2020.[18] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.[19] M.P. María Victoria Calle Correa.[20] Para la Corte Constitucional de Colombia, la efectividad del derecho “no termina en las murallas de la cárceles” y “el delincuente, al ingresar a la prisión, no entra en un territorio sin ley”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.[21] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-208 de 2018, M. P. Diana Fajardo Rivera.[22] Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008), aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Informe Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles (2011), suscrito por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Observación General N° 15 de 2002, emanada del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.[23] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-208 de 2018, M. P. Diana Fajardo Rivera.[24] Ibídem.[25] Estos criterios tuvieron como sustento las directrices trazadas en el “Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas (2011)”, emanado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.III. 1 Marco jurídico de protección del principio de igualdad
El principio-derecho a la igualdad está consagrado en el preámbulo y el artículo 13 de la Constitución Política, el cual presenta diversas facetas dada su estructura compleja. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha caracterizado esta última disposición indicando que el inciso primero se refiere al principio de igualdad y la prohibición de trato discriminatorio -norma ius cogens-, con sustento en los denominados criterios sospechosos[26], el inciso segundo incluye un mandato de promoción de la igualdad material mediante la implementación de medidas de discriminación positiva[27], y el inciso tercero que se refiere a medidas asistenciales dirigidas a personas en circunstancias de debilidad manifiesta por razones económicas, físicas o mentales[28].
De igual manera, la Corte Constitucional ha definido herramientas para su aplicación en el control de constitucionalidad de las leyes y en la resolución de acciones de tutela, teniendo como premisa que la igualdad es un concepto relacional[29], y no supone un mecanismo aritmético[30] de repartición de cargas y beneficios. Además, ha precisado que no todo trato diferente es reprochable desde el punto de vista constitucional; un trato diferente basado en razones constitucionalmente legítimas es también legítimo, y un trato diferente que no se apoye en esas razones debe considerarse discriminatorio y, por consecuencia, prohibido.
III. 2 Constatación de un trato diferenciado y justificación del trato diferenciado en concreto
Ahora bien, con el fin de valorar las razones en las que se funda una diferenciación de trato la Corte Constitucional ha diseñado un test de igualdad, el cual se funda en los modelos europeo y norteamericano, lo que ha permitido integrar el juicio razonabilidad y de proporcionalidad con diferentes grados de intensidad (débil o flexible, intermedio y estricto). En las sentencias C-093 de 2001[31], C-673 de 2001[32] y C-520 de 2016[33], el Tribunal Constitucional colombiano precisó algunas de las hipótesis de aplicación de cada uno de los test.
El test leve puede ser aplicado en casos que versan sobre materias (i) económicas, (ii) tributarias o (iii) de política internacional, sin que ello signifique que el contenido de una norma conduzca inevitablemente a un test leve. Por ejemplo, en materia económica una norma que discrimine por razón de la raza o la opinión política sería claramente sospechosa y seguramente el test leve no sería el apropiado. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de una norma contenida en un tratado que afecta derechos fundamentales. Aunque el test leve es el ordinario, cuando existen razones de peso que ameriten un control más estricto se ha aumentado su intensidad al evaluar la constitucionalidad de una medida.
El test estricto ha sido aplicado en algunos casos, como por ejemplo (i) cuando está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas de forma no taxativa a manera de prohibiciones de discriminación en el inciso 1° del artículo 13 de la Constitución; (ii) cuando la medida recae principalmente en personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o minorías insulares y discretas; (iii) cuando la medida que hace la diferenciación entre personas o grupos prima facie afecta el goce de un derecho constitucional fundamental (debe entenderse que hace referencia a una faceta negativa o prestacional mínima y exigible de forma inmediata en virtud de la Constitución o el DIDH; (iv) cuando se examina una medida que crea un privilegio. La metodología de aplicación de este test es más exigente, el fin de la medida debe ser legítimo e importante, pero además imperioso. El medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino además necesario, o sea, que no puede ser reemplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, el test escrito es el único que incluye la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto es el cuarto paso del test estricto de razonabilidad. Este exige que los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales por la medida.
Finalmente, el test intermedio se ha empleado para analizar una medida legislativa, en especial (i) cuando la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamentales (debe entenderse que se hace referencia a una faceta negativa o prestacional mínima y exigible de forma inmediata en virtud de la Constitución o el DIDH o (ii) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia.
El derecho a la igualdad y la garantía de la no discriminación también se ha nutrido del derecho internacional de los derechos humanos[34]. En efecto, han encontrado sustento normativo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1[35], 2[36], 7[37] y 16.1[38], el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos arts. 2.1,[39] 3,[40] 4.1,[41] 20.2,[42] 23.4,[43] 24.1,[44] 25,[45] 26[46] y 27[47]), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, art. 2.2.,[48] 3,[49] 7.a.i,[50] 7.c,[51] 10.3,[52] y 13.1[53]), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. II[54] y VII[55]) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 13.5.,[56] 17.2,[57] 23.1.b, 23.1.c,[58] 23.2[59] y 24,[60]), instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Constitución).
De igual modo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha fijado el alcance del derecho a la igualdad (ligado a la dignidad humana) y la prohibición de discriminación, apoyándose en lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Karen Atala Riffo y niñas vs Chile)[61].
[26] Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.[27] El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.[28] El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.[29] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-352 de 1997, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-090 de 2001, M. P. Carlos Gaviria Díaz.[30] Cfr. C-040 de 1993, M. P. Ciro Angarita Barón.[31] M. P. Alejandro Martínez Caballero.[32] M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.[33] M. P. María Victoria Calle Correa[34] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-141 de 2017, M. P. María Victoria Calle Correa.[35] Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.[36] Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.[37] Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.[38] Artículo 16.1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
[39] Artículo 2.1.: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[40] Artículo 3: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.
[41] Artículo 4.1.: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”.
[42] Artículo 20.2.: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.
[43] Artículo 23.4.: “Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos”.
[44] Artículo 24.1.: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.
[45] Artículo 25: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: || a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; || b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; || c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
[46] Artículo 26: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
[47] Artículo 27: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.
[48] Artículo 2.2.: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[49] Artículo 3: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”.
[50] Artículo 7.a.i: “Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual”
[51] Artículo 7.c: “Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad”
[52] Artículo 10.3.: “Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil”.
[53] Artículo 13.1.: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”
[54] Artículo II: “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.
[55] Artículo VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”.
[56] Artículo 13.5: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
[57] Artículo 17.2.: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención”.
[58] Artículo 23.1.b y c: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y || c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
[59] Artículo 23.2: “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
[60] Artículo 24: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
[61] Cfr. T-587 de 2017, M. P. Alberto Rojas Ríos.IV. 1 Primer problema jurídico
En relación a la solicitud de traslado de establecimiento carcelario
La primera cuestión que se debe abordar es si el traslado urgente pedido por el señor A a otra ciudad es procedente. Al respecto, de conformidad con lo señalado por las entidades demandadas el país solo cuenta con dos cárceles, la otra en la ciudad Z, en la que existe un alto índice de hacinamiento, lo que lleva a concluir que no es posible acceder a lo solicitado pues ello conllevaría agravar la situación que actualmente padece el señor A en el establecimiento penitenciario de la ciudad X, en el que no está probado que haya sobrepoblación carcelaria.
¿Se vulnera el derecho fundamental al agua potable con el suministro de 10 litros diarios a la persona privada de la libertad?
De conformidad con los criterios precisados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestos en precedencia, el suministro de 10 litros de agua al señor A desconoce los contenidos mínimos esenciales que se debe garantizar a las personas privadas de la libertad en lugares de clima cálido, situación que compromete los derechos a la vida en condiciones de dignidad, a la salud y a la integridad personal. En efecto, esa medida administrativa no persigue por sí misma un fin constitucionalmente legítimo, todo lo contrario, limitar el acceso mínimo al derecho fundamental al agua desconoce la especial relación de sujeción que existe entre el Estado y las personas privadas de la libertad que, si bien tienen suspendidos o limitados algunos derechos, desatiende que la garantía de la dignidad humana no puede ser objeto de limitación o restricción alguna. En tal virtud, dicha medida no es idónea justamente porque no persigue un fin constitucional válido, ni supera el juicio de necesidad (que exista otra medida menos invasiva).
El sacrificio que se genera en los derechos a la vida digna, salud e integridad física no encuentra una justificación desde el punto de vista constitucional, ni desde el derecho internacional de los derechos humanos, en tanto pasó por alto que las personas que se encuentran privadas de la libertad gozan de una protección reforzada en razón a que históricamente ha sido un sector de la población marginado por el Estado.
Ahora bien, como quiera que el señor A está recluido en una cárcel que se encuentra ubicada en clima cálido, el suministro mínimo de agua que se debe garantizar diariamente es de 25 litros, de los cuales 5 litros deben ser almacenados para el uso y consumo nocturno. Entonces, como el resto de la población de la ciudad X tienen acceso a 40 litros diarios de agua, resulta necesario resolver el segundo problema jurídico a fin de determinar el remedio que se habrá de adoptar para conjurar la vulneración de los derechos fundamentales del señor A.
IV. 2 Segundo problema jurídico
¿Se vulnera el derecho a la igualdad del señor A por el hecho de que reciba 10 litros de agua diarios, mientras que los demás habitantes de la ciudad X tienen acceso a 40 litros por día?
La fórmula clásica del derecho a la igualdad en virtud de la cual se debe dar trato igual entre iguales y desigual entre desiguales, supone su aplicación formal, lo cual resulta insuficiente a la luz de los contenidos constitucionales consagrados en la Constitución Política de Colombia y en los instrumentos internacionales que en materia de igualdad y no discriminación se han incorporado en la legislación interna, que apuntalan hacia una noción material y amplia del principio-derecho a la igualdad.
Como se indicó en precedencia, el derecho a la igualdad es relacional lo que supone que la verificación de su vulneración requiere efectuar un juicio de comparación a fin de determinar si el trato diferente encuentra justificación constitucional. En este caso el señor A, quien se encuentra privado de la libertad, recibe 10 litros de agua diarios destinados al cubrimiento de sus necesidades higiénica y de hidratación, y los habitantes de la ciudad X a quienes se les suministran 40 litros de agua diarios.
Como uno de los extremos (persona privada de la libertad), se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta, debe efectuarse un test estricto de igualdad. La medida de suministrar 10 litros diarios de agua al señor A, en comparación con los 40 litros que recibe el resto de los habitantes de la población X, no persigue un fin constitucionalmente legítimo. Podría pensarse que la razón para justificar el suministro de 40 litros de agua radica en que debe primar el interés general, y que justamente como el resto de la población no ha infringido el ordenamiento penal cuentan con un mejor derecho o un derecho prevalente. Sin embargo, ese argumento es insuficiente teniendo en cuentra que el Estado debe prodigar una protección especial y reforzada a las personas privadas de la libertad, lo que descarta esa justificación por no ser legítima ni importante. Dicho en otros términos, la circunstancia de que una persona esté privada de la libertad no la coloca en una situación de desventaja frente al resto de la población de tal manera que se genere un sacrificio injustificado en la accesibilidad al agua en condiciones de potabilidad.
De otra parte, esa medida administrativa no es adecuada ni conducente, en tanto no es posible reemplazarla por una que comprometa en menor medida los derechos a la vida digna, a la salud y a la integridad personal, más aún cuando el estandar que ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional es que las personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios ubicados en clima cálido deben tener, como mínimo, acceso a 25 litros de agua potable para cubrir sus necesidades, teniendo la posibilidad de almacenar 5 litros para consumo durante la noche.
En definitiva, el grado de sacrificio que se genera a los derechos fundamentales del señor A por no garantizarse el contenido mínimo del derecho al agua, evidencia que el trato diferente dado a la población reclusa respecto del resto de los habitantes no supera el juicio de igualdad, razón por la cual se dispondrá que las autoridades administrativas demandadas, de manera coordinada, dispongan lo que sea necesario con el fin de que el suministro de agua potable para el señor A y los habitantes de la ciudad X, en condiciones de igualdad, sea de 25 litros diarios.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Revocar las decisiones judiciales de instancia que negaron las pretensiones de la solicitud de amparo y, en su lugar, tutelar los derechos a la vida digna, a la salud, a la integridad personal y al agua potable. En consecuencia, se ordenará a la Autoridad Nacional Penitenciaria y al Ministerio de Justicia de la Nación que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, de manera coordinada, dispongan lo que sea necesario a fin de que el suministro de agua al señor A y los habitantes de la ciudad X, en condiciones de igualdad, sea de 25 litros diarios.
Solución Ecuador caso 5
Curso virtual de DDHH – Caso 5
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Ecuador
Realizado por: Leonardo Sempértegui
1. Tipo de acción
En el presente caso, se identifica la aplicación de la acción de protección. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, “[l]a acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”. Por su parte, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) señala que esta acción es procedente cuando concurran los siguientes requisitos:
“1. Violación de un derecho constitucional;
2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y,
3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
En el presente caso, el señor A deberá interponer la acción de protección ante el juez de primera instancia con jurisdicción el lugar donde se hubiera producido o donde hubiera tenido efectos el acto u omisión que transgredió los derechos fundamentales del individuo que invoca la acción, según lo disponen los artículos 86 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador y 7 de la LOGJCC.
3. El reclamante
El señor A, quien se encuentra privado de la libertad en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad en la ciudad X.
4. El objeto de amparo o tutela constitucional
El señor A reclama que se tutele su derecho de acceso al agua, el cual se encuentra reconocido en el artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador. Este derecho se complementa con los derechos de las personas privadas de libertad, reconocidos en el artículo 51 de la Constitución, así como en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otro lado, también existe una violación al derecho a la no discriminación, que se encuentra consagrado en el artículo 66 número 4 de la Constitución, así como en el artículo 1 de la Convención.
5. La legitimación del demandante
Según el artículo 9 de la LOGJCC, la acción de protección puede ser ejercida:
“a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y,
b) Por el Defensor del Pueblo”
En el presente caso, el señor A se encuentra legitimado para interponer el recurso de amparo o de protección toda vez que sus derechos constitucionales al acceso al agua y no discriminación se han visto presuntamente agredidos por la decisión de a Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación de abastecer el centro penitenciario con únicamente 10 litros de agua diarios por recluso.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
La acción de amparo en Ecuador es de naturaleza principal, sumaria y preferente, de tal manera que no requiere el agotamiento de la vía jurídica ordinaria para ser interpuesta. Sin embargo, el artículo 42 LOGJCC señala que es causa de improcedencia de la acción de protección (aunque se encuentra ubicada en el artículo que contiene las causas de inadmisibilidad de la misma) que el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no es adecuada o eficaz. Por lo tanto, si bien no existe subsidiariedad, debe probarse que los medios judiciales habituales no son óptimos para la protección de los derechos afectados. Esta circunstancia pasa generalmente por la agilidad del trámite constitucional, comparado con la usual demora de la justicia contencioso administrativa.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según el artículo 13 LOGJCC, “[l]a jueza o juez calificará la demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. La calificación de la demanda deberá contener:
1. La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión debidamente motivada.
2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un término mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la demanda.
3. La orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia.
4. La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos en la audiencia, cuando la jueza o juez lo considere necesario.
5. La orden de la medida o medidas cautelares, cuando la jueza o juez las considere procedentes”.
Por otro lado, la LOGJCC establece en su artículo 10 los requisitos mínimos que debe contener la presentación de cualquier demanda. Estos son:
1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, de la afectada.
2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado.
3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción.
4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada.
5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere.
6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia.
7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno.
8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba.
* Valentina Vera Quiroz, abogada egresada de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación ecuatoriana.
El señor A reclama el traslado de prisión, o en su defecto un incremento en su ración diaria de agua, que se ha visto restringida según lo que informan las autoridades penitenciarias, debido a que existe carestía general en la región donde la prisión X se ubica. Esto ha demandado racionamiento de agua generalizado, y los jueces han determinado una suerte de prelación de entrega de agua, en la que se determina que los ciudadanos ordinarios tendrían un “mejor derecho” que las personas privadas de libertad. Tanto lo uno como lo otro, son solicitados por el detenido en razón de las altas temperaturas que se mantienen en la prisión.
- ¿El hecho que instituciones estatales (la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia) suministren al recluso “A” 10 litros de agua diarios en una zona de sequía extrema constituye una violación al derecho al agua (de personas privadas de libertad) y al derecho a la salud?
- ¿Es contrario al principio de igualdad / no discriminación el hecho de que “A” como recluso reciba solo 10 litros diarios de agua, mientras que los demás ciudadanos de la ciudad “X”, en la cual se encuentra el penal en el que está recluido “A”, reciban 40 litros diarios?
II. 1 Descripción del contenido de los derechos alegados
Articulación del ámbito de salvaguardia
Cabe en primer lugar determinar el ámbito de protección objetivo y subjetivo de los derechos alegados en la demanda, ya que de acuerdo al recurso presentado existiría, evidentemente, una violación de derechos humanos y una posible colisión de derechos de dos sujetos de protección, sobre la que corresponde realizar una adecuada ponderación, en base a los principios internacionales reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y los precedentes generados en base a ella, así como la normativa constitucional y secundaria que en el Ecuador regula la materia.
En primer lugar, el actor de la causa demanda en la acción de protección constitucional que se tutele su derecho de acceso al agua, que se encontraría vulnerado ilegítimamente en razón de decisiones tomadas por autoridades administrativas del Estado. Dicho derecho se encuentra reconocido en el Art. 12 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante, “la Constitución”). Por otro lado, este derecho se coteja con los derechos de las personas privadas de libertad, reconocidos en el Art. 51 de la Constitución, así como en el Art. 5 de la Convención. Finalmente, las circunstancias de hecho de este caso nos obligan a analizar el derecho a no discriminación, que se encuentra consagrado en el Art. 66 número 4 de la Constitución.
La Convención recibe un tratamiento sui generis en Ecuador, ya que el Art. 424 de la Constitución señala que “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público” (el resaltado nos corresponde). Así mismo, el Art. 425 de la Constitución expone: “Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”. Por lo tanto, la Convención prevalece sobre toda norma o acto jurídico en Ecuador, excepto sobre la misma Constitución.
Es así que la Constitución ecuatoriana en su artículo 3 establece “Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes […]“
Además, el artículo 32 dispone:
“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.
Con relación a los derechos relativos a las personas privadas de libertad, su propio origen y razón de ser restringe su aplicación a un determinado grupo de ciudadanos, que desafortunadamente se encuentran bajo este régimen especial y temporal, para su futura reinserción plena en la sociedad. Dispone el artículo 51 del cuerpo constitucional:
“Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. 4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. 5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. 6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.”.
Es decir, es deber del Estado, a través de las autoridades respectivas, generar condiciones aceptables para que los detenidos puedan efectivamente lograr su rehabilitación y reintegración a la sociedad.
Por otra parte, y de manera final previo a iniciar el análisis del caso, el Art. 12 de la Constitución señala: “Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”. Precisamente, la importancia del derecho hace que sea poco defendible una discriminación o categorización entre quienes reciben este acceso al agua por parte del Estado, como se verá más adelante.
Límites al derecho al agua (de personas privadas de la libertad) y a la salud
El señor A reclama el traslado de prisión, o en su defecto un incremento en su ración diaria de agua, que se ha visto restringida según lo que informan las autoridades penitenciarias, debido a que existe carestía general en la región donde la prisión X se ubica. Esto ha demandado racionamiento de agua generalizado, y los jueces han determinado una suerte de prelación de entrega de agua, en la que se determina que los ciudadanos ordinarios tendrían un “mejor derecho” que las personas privadas de libertad. Tanto lo uno como lo otro son solicitados por el detenido en razón de las altas temperaturas que se mantienen en la prisión.
II. 2 Resolución del primer problema jurídico: derecho al agua
Con relación al derecho al agua, es poco lo que se puede decir para contrarrestar la suprema importancia que el agua tiene dentro del ordenamiento jurídico nacional. Además de ser un derecho irrenunciable de la persona, su defensa es deber primordial del Estado (Art. 3), un bien de protección especial fuera de las reglas usuales del comercio (Art. 282) y patrimonio nacional estratégico de uso público (Art. 318). Por lo tanto, si no hay discriminación o diferencia sobre la generalidad de derechos, el derecho al agua es uno de los más llamados a ser protegido y respetado por el ordenamiento jurídico nacional.
Habría una aparente colisión de derechos, en la que los tribunales inferiores han resuelto otorgando un derecho preferente a ciertos ciudadanos. Nada más alejado de la verdad. En este caso, el derecho de acceso al agua es igual para todos, y por cierto, si tuviera que determinarse una preferencia, probablemente esta sería a favor de las personas privadas de libertad. Pero tal decisión no es necesaria, sino que se garantice a todos los ciudadanos el acceso al agua en la medida que este recurso exista, y atendiendo la escasez existente en la región, privilegiando su acceso a favor de los grupos vulnerables de la sociedad, según lo determina la propia Constitución.
III. 1 Marco jurídico de protección del principio de igualdad / no discriminación
Para definir el ámbito de protección objetivo y subjetivo de los derechos en discusión, es más simple comenzar por el derecho que consagra la inexistencia de diferencias en la protección, que es la prohibición de discriminación. El Art. 66 número 4 de la Constitución establece: “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.” Si bien esta protección podría pensarse suficiente, la Constitución trae a lo largo de su texto múltiples referencias relativas al deber del Estado con relación a combatir y eliminar la discriminación, como deber prioritario del Estado. Es evidente entonces, que todos los ciudadanos están cubiertos por esta protección, y no cabe diferencias más allá que las mismas que la legislación plantea, enfocadas la mayoría de ellas en incrementar la protección de los derechos.
En ese sentido, la Convención también es clara: “Artículo 5. Derecho a la Integridad personal (…) 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.”
III. 2 Constatación de un trato diferenciado
Como se mencionó previamente, son tres los derechos que requieren estudio y análisis para determinación de si la decisión de las autoridades administrativas y judiciales traída a nuestro conocimiento se apega o no a derecho. En primer lugar, estudiemos lo relativo a la discriminación. 10. El Art. 11 de la Constitución señala: “Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”.
III. 3 Justificación del trato diferenciado en el caso concreto
El factor diferenciador que ha sido señalado previamente en la discusión jurídica de este problema es la calidad de personas privadas de la libertad que tienen quienes están recibiendo una ración inferior de agua en épocas de sequía, diferente al del resto de ciudadanos. Tal decisión es claramente contraria al ordenamiento constitucional ecuatoriano, incluyendo a la tantas veces mencionada Convención, que forma parte del mismo. Además de prohibirse toda discriminación, existen ciertas garantías que se encuentran consagradas en la Constitución con el objeto de precautelar los derechos de las personas privadas de libertad, exactamente con el fin de evitar que se las considere ciudadanos de segunda clase. Es por eso que el artículo 51 de la Constitución, antes citado, dispone que se deberá proporcionar a tales ciudadanos “los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral”, así como “atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas”. El Art. 676 del Código Orgánico Integral Penal (en adelante, “COIP”) señala que las personas privadas de libertad se encuentran bajo custodia del Estado y el Art. 686 del mismo cuerpo legal indica que los centros de privación de libertad contarán con la infraestructura y los espacios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, entre los que se cuentan “La protección de los derechos de las personas privadas de libertad, con atención a sus necesidades especiales.” (Art. 673 número 1, COIP) 11. Es por todo ello que el Estado, reconociendo la calidad especial de este grupo ciudadano, que además ha sido marginado tradicionalmente por las decisiones del poder público, ha provisto en el ordenamiento jurídico moderno una serie de garantías y protecciones a los derechos de las personas privadas de libertad.
Por las consideraciones expuestas, esta Corte resuelve:
1. Aceptar parcialmente la demanda presentada por el señor A, y disponer a la entidad competente que de manera inmediata garantice la provisión del agua y ventilación suficientes en la prisión X, y en el plazo de 30 días presente a esta judicatura el plan de medidas que ejecutará para resolver de manera definitiva el problema discutido en esta acción.
Solución El Salvador caso 5
Curso virtual de DDHH – Caso 5
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Aspectos procesales* y solución de fondo
El Salvador
Realizado por: Florentín Meléndez
1. Tipo de acción
Para este caso se determina que aplica el habeas corpus.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
La competencia para conocer y resolver los procesos de habeas corpus se otorga a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, según lo dispuesto por el artículo 11 y 174 constitucional.
Asimismo, el artículo 247 de la Constitución de la República de El Salvador establece que “El habeas corpus puede pedirse ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o ante las Cámaras de Segunda Instancia que no residan en la capital. La resolución de las Cámaras que denegare la libertad del favorecido podrá ser objeto de revisión, a solicitud del interesado, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.”
3. El reclamante
El señor A, recluso de la penitenciaría de máxima seguridad de la ciudad X, a quien se le está vulnerando el derecho a acceder al agua potable.
4. El objeto del habeas corpus
De acuerdo al fallo 513-2012 del 15 de diciembre de 2014 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de el Salvador, el derecho al agua se encuentra circunscrito interpretativamente al derecho al medio ambiente, en conexidad con los derechos a la vida y a la salud, contenidos en los artículos 2 inciso 1 y 65 inciso 1 de la Constitución. En dicho fallo, el Alto Tribunal reconoció que la acción de amparo era procedente siempre que exista una relación entre el derecho al agua y los demás derechos constitucionales ya mencionados.
Así las cosas, el objeto del habeas corpus en el presente caso es la presunta vulneración del derecho del goce al medio ambiente, la vida y a la salud, como consecuencia de la restricción de 10 litros de agua diarios que fue impuesta por parte de la Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación.
5. La legitimación del demandante
La Constitución establece que el habeas corpus procede contra todo tipo de detenciones ilegales y arbitrarias, y contra actos lesivos de la dignidad humana o de la integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas (art. 11 Cn.).
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
En este caso no es requerido agotar la vía jurídica ordinaria, por cuanto el habeas corpus es una
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según el artículo 40 de la Ley de Procedimientos Constitucionales En todos los casos, sean cuales fueren, en que exista prisión, encierro, custodia o restricción que no esté autorizado por la ley, o que sea ejercido de un modo o en un grado no autorizado por la misma, la parte agraviada tiene derecho a ser protegida por el auto de exhibición de la persona.
Y según el Art. 41:
El auto de exhibición personal puede pedirse por escrito presentado directamente a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o a la Secretaría de cualquiera de las Cámaras de Segunda Instancia que no residan en la capital o por carta o telegrama, por aquél cuya libertad esté indebidamente restringida o por cualquiera otra persona. La petición debe expresar, si fuere posible, la especie de encierro, prisión o restricción que sufre el agraviado; el lugar en que lo padece y la persona bajo cuya custodia está solicitándose que se decrete el auto de exhibición personal y jurando que lo expresado es verdad.
* Viviana Carolina Rodrigo Giubasso, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación salvadoreña.
El caso planteado se refiere a las condiciones carcelarias y a la limitación de derechos fundamentales de personas privadas de libertad, debido a la escasez de agua en la región donde está ubicado el centro penitenciario, lo cual no solo afecta a los reclusos sino también a los habitantes de la comunidad.
Es necesario aclarar previamente que por este hecho producido por la naturaleza no puede deducirse –prima facie– responsabilidad directa al Estado, ya que los efectos no provienen de actos de autoridad; pero sí podría deducirse dicha responsabilidad por actuaciones negligentes o por la omisión de adoptar medidas eficaces para resolver o minimizar los efectos de la problemática en las personas privadas de libertad, ya que están a cargo y bajo la responsabilidad del Estado.
El marco de protección constitucional de los derechos alegados en el caso está compuesto por los artículos 2, 11 y 27 de la Constitución de la República de El Salvador. Así, el artículo 2 prescribe que “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la libertad y posesión, y a ser protegidas en la conservación y defensa de los mismos.” El artículo 11, inciso segundo, dispone que “La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas.” Y el 27: “El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos.”
Además, en El Salvador existen precedentes en la justicia constitucional en los procesos de habeas corpus relacionados con las condiciones carcelarias, en los que se ordenó proteger a las personas privadas de libertad en condiciones de hacinamiento, insalubridad y con precarios servicios básicos. En estos casos, se ordenaron medidas con efectos generales y obligatorios para ser acatadas en todas las prisiones y centros penitenciarios del país, y no solo en favor de los privados de libertad en los centros de detención objeto de la demanda. En su decisión del ámparo 513-2012, del 15 de diciembte de 2014, la Sala de lo Constitucional sostuvo que:
“…el derecho al medio ambiente (art. 117 Cn.), en relación con los derechos a la vida y a la salud (art. 2 inc. 1° y 65 inc. 1° Cn.), permite interpretativamente la adscripción del derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
La disponibilidad del agua hace referencia a su abastecimiento continuo en cantidad suficiente para el uso personal y doméstico. La cantidad disponible de agua debe ser acorde con las necesidades especiales de algunas personas, derivadas de sus condiciones de salud, el clima en el que viven y las condiciones de trabajo, entre otros.”
También precisó que:
“El agua tiene un especial interés constitucional tomando en consideración su carácter vital. Por ello del art. 106 de la Cn. se colige que el aprovisionamiento de agua también es un asunto de interés público. Tal interés se ve, asimismo, reflejado en la legislación secundaria, pues todos los accidentes geográficos contentivos de agua, tales como ríos, lagos y lagunas, son calificados de “bienes nacionales de uso público” cuyo disfrute pertenece a todos los habitantes sin distinción (art. 576 inc. 1° Código Civil).”
La Sala ha considerado que el agua potable es un bien nacional de uso público y cumple una finalidad fundamental, pues es un elemento esencial para la vida humana, por lo que el acceso libre, gratuito e igualitario al agua de parte de la colectividad, no debe ser obstaculizado ni puesto en peligro.
En el proceso de habeas corpus 119-2014 acumulado, del 27 de mayo de 2016, relativo a las condiciones carcelarias en el país, la Sala ha sostenido que debido al hacinamiento en las prisiones:
“los bienes esenciales para una vida digna -entre ellos agua, luz y aire-, escasean, sobre todo en países que no cuentan con suficientes recursos, y si las personas se mantienen en dicha situación por tiempos prolongados puede llegar a niveles en los que incidiría negativamente en la salud física y mental. Incluso la alimentación puede resultar desmejorada debido a la imposibilidad estatal de proporcionar una adecuada para tantos internos, con el consecuente deterioro de su salud e integridad. Pero el ambiente que genera el encierro carcelario en tales condiciones también puede desatar actos de violencia física, psíquica o moral entre los mismos reclusos y hacia el personal penitenciario. El hacinamiento podría convertirse, entonces, en un detonante de actuaciones violentas que, para ser evitadas o reprimidas requerirán mayores esfuerzos de funcionarios y empleados a cargo.”
También argumentó que dicha situación:
“es un factor que podría perjudicar la salud mental de los detenidos. Debe recordarse que no estamos hablando de un simple exceso en el número de privados de libertad que pueden permanecer en un centro o en una celda específica, sino de una superioridad tal que impide el desarrollo de una vida digna de manera que, por sí mismo, es capaz de amenazar gravemente o lesionar la integridad física, psíquica y moral de éstos.”
Por lo tanto, siguiendo los precedentes, el proceso constitucional idóneo es el habeas corpus, ya que se trata de personas privadas de su libertad en condiciones no compatibles con la dignidad humana.
En este tipo de situaciones en que se ven afectadas las personas privadas de libertad por la escasez de agua, las autoridades a cargo del centro penitenciario y los funcionarios titulares del ramo están en la obligación de tomar las medidas que sean necesarias para enfrentar los efectos de la naturaleza en el disfrute de los derechos esenciales de los reclusos, como el derecho de acceso al agua potable, que está vinculado con los derechos fundamentales a la vida digna, la salud, la alimentación y el derecho a la integridad personal.
Frente al derecho al agua en relación con el derecho a la vida digna, al derecho a la salud y a la alimentación, también hay jurisprudencia aplicable al caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En tal sentido ha sostenido que, “[l]as afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural” (caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia del 17-VI-2005, párr. 167).
En cuanto a la disponibilidad de agua potable en las prisiones la Corte señaló que,
“la ausencia de las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre” (Caso Vélez Loor contra Panamá, Sentencia del 23-XI-2010, párrafo. 216).
La Corte se ha referido también a las condiciones carcelarias y al hacinamiento en las prisiones, entre otros, en los casos Lori Berenson contra Perú; Pacheco Teruel y otros contra Honduras; Tibi contra Ecuador; Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay; y Boyce contra Barbados.[1]
Habría que considerar que la situación de los reclusos es más apremiante que la de las personas que viven en libertad -en cuanto a los efectos de la escasez de agua-, dada la privación de su libertad ambulatoria, lo cual les impide buscar por otros medios posibles el acceso al agua, tal como sí pueden hacerlo los miembros de la comunidad, por lo que se les debe garantizar el acceso a este servicio esencial, dentro de las limitaciones existentes, en condiciones de igualdad y no discriminación con el resto de habitantes de la localidad.
[1] Hay otra serie de instrumentos de derecho internacional que deben ser tenidos en cuenta para la solución de este caso, cuyos artículos aplicables respectivos se incluyen en el anexo (ver más abajo): Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos; la Resolución No. 64/292, adoptada en la 108ª Sesión Plenaria del 28-VII-2010 de la Asamblea General de Naciones Unidas y la Resolución No. 15/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptada en la 31ª Sesión del 30-IX-2010.
No pueden privilegiarse, por tanto, los derechos de los miembros de la comunidad en perjuicio de los derechos de los privados de libertad, ya que el acceso a los servicios básicos y esenciales para la vida humana y para la supervivencia les corresponden a todos por igual.
Es procedente, entonces, conocer y decidir el caso en la jurisdicción constitucional, debiendo adoptarse desde el inicio, tras la admisión de la demanda, las medidas cautelares pertinentes a fin de evitar que se agrave más la situación humanitaria en el centro penitenciario.
Entre las medidas cautelares se podrían contemplar la orden de abastecer de agua al centro penitenciario en la cantidad mínima indispensable que se requiere, según el número de reclusos y de personal penitenciario, para cubrir las necesidades básicas diarias, en la misma proporción que se dispone para los habitantes de la comunidad en los momentos de sequía.
Durante la tramitación del proceso podría conocerse más a fondo la problemática que se presenta en el centro penitenciario, en los demás centros de detención de la localidad y en la región afectada, así como los efectos ocasionados en la población reclusa y en los habitantes y conocer, además, las posibles alternativas de solución que planteen las autoridades demandadas.
Recibida la información sobre la problemática ocasionada por los efectos de la naturaleza, así como las pruebas sobre la actitud negligente y omisiva de las autoridades penitenciarias para resolverla o para minimizar el impacto en los derechos de los reclusos, lo procedente sería dictar una sentencia estimatoria en la que se determine la responsabilidad por omisión de las autoridades a cargo del centro penitenciario, por violación al derecho a la integridad personal, a la salud y a la vida digna en condiciones de privación de libertad, y por violación al derecho de igualdad, ya que tratándose de este servicio básico relacionado con derechos fundamentales, debe ser garantizado equitativamente respecto a los demás habitantes de la comunidad.
La decisión de fondo en el proceso de habeas corpus, entonces, sería favorable al demandante, pero la sentencia tendría efectos generales y obligatorios en favor de toda la población privada de libertad en el centro penitenciario en cuestión y en los demás centros carcelarios de la región afectada, por lo que el fallo deberá ser acatado por los funcionarios y autoridades penitenciarias y carcelarias de la región.
Entre los efectos generales de la sentencia se pueden considerar los siguientes:
a) Las autoridades responsables del abastecimiento de agua en la zona afectada deberán garantizar el acceso de agua al centro penitenciario y a los demás centros de detención, en la cantidad mínima indispensable que se requiere, según el número de internos, para cubrir las necesidades básicas diarias, en la misma proporción per-cápita que se dispone para los habitantes de la comunidad en los momentos de sequía.
b) La Dirección General de Centros Penales deberá ordenar que se realice urgentemente un estudio sobre la disponibilidad de espacios en otros centros de máxima seguridad, a fin de hacer posible el traslado de algunos reclusos, especialmente, de los adultos mayores y de los que tuvieren alguna enfermedad o discapacidad, y disminuir así el número de internos en la zona afectada por la sequía.
Deberá, además, definir la cantidad de plazas disponibles en cada centro penitenciario de máxima seguridad, conforme a los estándares en materia habitacional, así como la tasa de ocupación real de cada centro, información que deberá ser del conocimiento público, de los reclusos y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a fin de que se tomen progresivamente las medidas apropiadas para evitar el hacinamiento.
c) En la sentencia se deberá prohibir el ingreso de nuevos internos en dicho centro penitenciario hasta que se resuelva de manera estable la problemática de abastecimiento de agua en la región.
d) Los jueces de ejecución de la pena deberán hacer una revisión urgente de los casos sujetos a libertad condicional y resolverlos sin retardo, de conformidad con la ley, e informar al tribunal sobre lo resuelto.
e) Los jueces en materia penal, en los casos de privados de libertad en otros centros de detención que no estuvieren sujetos a un régimen de máxima seguridad, deberán proceder a decretar las medidas cautelares alternativas o sustitutivas de la prisión que procedan, de conformidad con la ley, debiendo informar al tribunal sobre lo resuelto en estos casos.
El cumplimiento de la sentencia será objeto de seguimiento por parte del tribunal, a través de informes de cumplimiento y de audiencias públicas.
Ley penitenciaria.
Reubicaciones de Urgencia
Art. 25. Para mantener el orden, la seguridad en el centro penal, la del interno mismo, o cuando se presentaren o surgieren situaciones como las mencionadas en el art. 23 de la presente ley, los directores de establecimientos penitenciarios o la dirección general de centros penales, en su caso, podrán disponer en forma preventiva y temporal la reubicación de uno o varios internos por razones de urgencia, garantizándoles sus derechos; esto deberá comunicarse al juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena o al competente en su caso, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. la medida se mantendrá hasta que el consejo criminológico regional se reúna y resuelva lo que corresponda sobre esa reubicación, lo que deberá hacerse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Arresto domiciliario
Art. 62. Corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, a través del Departamento de Prueba y Libertad Asistida, controlar el cumplimiento de la pena de arresto domiciliario.
El inicio de la ejecución se computará a partir del primer día de permanencia del condenado en su residencia, sin salir injustificadamente de la misma.
Si el condenado incumple, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena ordenará la ejecución del resto de la condena en el establecimiento penitenciario de su domicilio o que se encuentre cercano a éste.
Excepcionalmente esta pena podrá cumplirse en el lugar que determine el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.
Para garantizar el cumplimiento de esta pena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena será auxiliado por la Policía Nacional Civil.
Traslados
Art. 91. Los traslados, de cualquier naturaleza, deberán hacerse en forma tal que se respete la dignidad de los internos, los derechos humanos de éstos y la seguridad de la conducción. el traslado será notificado de inmediato a los familiares o a la persona allegada que figure en el expediente del interno. y no podrán ser nocturnos, salvo autorización expresa del juez competente.
Cuando los traslados sean solicitados por los internos, éstos serán autorizados por el director general de centros penales, previo dictamen favorable del equipo técnico criminológico.
En aquellos casos que el director del centro penitenciario tenga indicios que algún interno pueda causar actos de desestabilización en el centro penitenciario, que pertenezca a alguna organización proscrita por la ley, que tome parte en actividades vinculadas con hechos delictivos, al interior o fuera del centro penitenciario, o que exista un riesgo para su vida o integridad física o la de otros, informará dicha situación al director general de centros penales, quién autorizará su traslado a otro centro penitenciario.
En ambos casos, la decisión será comunicada al juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, o al juez de la causa, según el caso, y al consejo criminológico regional del centro penitenciario a donde se realice el traslado.
Derecho internacional.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Art. 10.1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. (CIDH)
Principio I. Trato humano.
Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.
Principio XI. Alimentación y agua potable.
1. Alimentación
Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. Dicha alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.
2. Agua potable
Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.
Principio XII.
2. Condiciones de higiene
Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas.
Principio XVII.
Medidas contra el hacinamiento
La autoridad competente definirá la cantidad de plazas disponibles de cada lugar de privación de libertad conforme a los estándares vigentes en materia habitacional. Dicha información, así como la tasa de ocupación real de cada establecimiento o centro deberá ser pública, accesible y regularmente actualizada. La ley establecerá los procedimientos a través de los cuales las personas privadas de libertad, sus abogados, o las organizaciones no gubernamentales podrán impugnar los datos acerca del número de plazas de un establecimiento, o su tasa de ocupación, individual o colectivamente. En los procedimientos de impugnación deberá permitirse el trabajo de expertos independientes.
La ocupación de establecimiento por encima del número de plazas establecido será prohibida por la ley. Cuando de ello se siga la vulneración de derechos humanos, ésta deberá ser considerada una pena o trato cruel, inhumano o degradante. La ley deberá establecer los mecanismos para remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido. Los jueces competentes deberán adoptar remedios adecuados en ausencia de una regulación legal efectiva.
Verificado el alojamiento de personas por encima del número de plazas establecido en un establecimiento, los Estados deberán investigar las razones que motivaron tal situación y deslindar las correspondientes responsabilidades individuales de los funcionarios que autorizaron tales medidas. Además, deberán adoptar medidas para la no repetición de tal situación. En ambos casos, la ley establecerá los procedimientos a través de los cuales las personas privadas de libertad, sus abogados, o las organizaciones no gubernamentales podrán participar en los correspondientes procedimientos.
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988).
Principio 1
Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. (Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977).
Locales destinados a los reclusos.
9. 1). Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 2) Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate.
10. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.
11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.
12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.
13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado.
14. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios.
Higiene personal.
15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.
16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad.
Asamblea General de Naciones Unidas.
En la Resolución No. 64/292, adoptada en la 108ª Sesión Plenaria del 28-VII-2010, reconoció que, “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.”
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En la Resolución No. 15/9, adoptada en la 31ª Sesión del 30-IX-2010, afirmó que, “el derecho humano al agua potable y el saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana.”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Comisión Interamericana, en el “Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, publicado el 31 de diciembre de 2011, al referirse a las condiciones carcelarias y al hacinamiento en las prisiones de la región, señaló que: “El derecho a la integridad personal de los presos también puede verse vulnerado por las graves condiciones de reclusión en las que se les mantiene. En este sentido, el hacinamiento, genera una serie de condiciones que son contrarias al objeto mismo de la privación de libertad como pena. El hacinamiento, aumenta las fricciones y los brotes de violencia entre los reclusos, propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud de las cárceles, constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de incendios y otras calamidades, e impide el acceso a los programas de rehabilitación, entre otros graves efectos. Este problema, común a todos los países de la región es a su vez la consecuencia de otras graves deficiencias estructurales, como el empleo excesivo de la detención preventiva, el uso del encarcelamiento como respuesta única a las necesidades de seguridad ciudadana y la falta de instalaciones físicas adecuadas para alojar a los reclusos”.
Solución México caso 5
Curso virtual de DDHH – Caso 5
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Resolución procesales* y solución de fondo
México
Realizado por: Juan Carlos Arjona Estévez
1. Tipo de acción
En este caso se trata de un recurso de revisión del amparo indirecto, que puede ser conocido por atracción por la Suprema Corte de Justicia del a Nación.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Por ir contra una decisión que niega la decisión definitiva, por atracción el caso podría ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. El reclamante
A, privado de la libertad en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, afectado con las decisiones de las instancias judiciales que le negaron la protección a sus derechos, de acuerdo con el numeral I del artículo 1º de la Ley de Amparo.
4. El objeto del amparo o tutela constitucional
La acción busca la protección del derecho al acceso al agua, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política que dispone que
“[t]oda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”
5. La legitimación del demandante
En virtud del artículo 107 de la Constitución Política, el señor A es el agraviado pues es el titular del derecho subjetivo reconocido por la Constitución y que se afecta de manera personal y directa por la decisión del juez que no lo amparó.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
De acuerdo con el literal a) del numeral III del artículo 107 de la Constitución Política, para que sea procedente el juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca la ley para la materia. En el presentr caso, el señor A recibió una respuesta negativa de la Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación, por lo que agotadas las vías previas, presentó una acción de amparo procedente como lo establece la precitada norma.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
De acuerdo con el art. 3 de la ley de amparo, la solicitud debe hacerse por escrito, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación a A de la decisión contra la que reclama, con copia para cada una de las partes, ante la autoridad responsable que en este caso es el juez que negó la protección de sus derechos, quien debe certificar al pie de la demanda la fecha de notificación de la sentencia que negó la protección, la fecha de presentación de la demanda de amparo directo y los días inhábiles que hubo entre las 2 fechas; así mismo debe correr traslado a la Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación, como terceros interesados (artículo 5, numeral III, literal b, de la Ley de Amparo), rendir informe de justificación y remitir todo al tribunal colegiado de circuito, cuyo presidente debe resolver en un plazo de 3 días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización (subsanación en un plazo de 5 días) o la rechaza por improcedente (artículos 175 y siguientes de la Ley de Amparo).
* Sara María Ortiz Lozano, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación mexicana.
Derecho al Agua
A se encuentra privado de libertad en un establecimiento penitenciario y recibe únicamente 10 litros de agua al día para cubrir sus necesidades higiénicas y de hidratación. La escasez de agua en el centro penitenciario se da por la sequía que ha presentado la región.
Las autoridades han implementado políticas emergentes para atender la escasez de agua en la zona, por un lado, mediante la transferencia de recurso hídrico de la Ciudad X al centro penitenciario, y a través de racionar los litros de agua a la población de la Ciudad X (40 litros por persona al día), y a las personas privadas de libertad en el centro penitenciario (10 litros por persona al día).
El agua es un elemento esencial para el ejercicio de otros derechos humanos, entre ellos, salud, alimentación e integridad personal.
Derecho a la Igualdad y No discriminación
A recibe 10 litros de agua al día para cubrir sus necesidades higiénicas y de hidratación, misma cantidad que reciben todas las personas en el mismo centro penitenciario. Todas las personas privadas de libertad en el centro penitenciario reciben 10 litros de agua al día, mientras que en la Ciudad X reciben 40 litros de agua al día. Si bien, no existe distinción en el acceso al recurso hídrico de las personas privadas de libertad entre sí, si existe entre las personas privadas de libertad y las personas que viven en la Ciudad X.
Derechos de las personas privadas de libertad
A está privado de libertad en un centro penitenciario bajo custodia del Estado, por lo que existe un deber reforzado de garantizar sus derechos, más aun si se considera que sus satisfactores básicos sólo pueden ser proveídos por la autoridad.
Derecho al Agua
El derecho al agua está reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Derecho a la igualdad y a la no discriminación
El artículo 1 de la Constitución mexicana reconoce el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación.
Derechos de las personas privadas de la libertad
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en el artículo 18, la obligación de estatal de organizar el sistema penitenciario con base en el respeto de los derechos humanos.
II. 1 Interpretación de las normas constitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ampliación del contenido de los derechos humanos a través de ésta
El artículo 94 de la Constitución Mexicana, y los artículos 215, 216, y 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el carácter obligatorio de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, sea que se establezca por “reiteración de criterios, por contradicción de tesis [o] por sustitución”.
Para el caso de análisis, son aplicables los criterios del Poder Judicial de la Federación, I.1o.A.99 A (Derecho al agua. La facultad establecida en favor de las autoridades del sistema de aguas de la ciudad de México en el artículo 177, tercer párrafo, del Código Fiscal del Distrito Federal para realizar el corte parcial del suministro de ese líquido en tomas de uso doméstico, está supeditada al cumplimiento previo de las obligaciones previstas en la Ley de Aguas del Distrito Federal y en la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas), I.9o.A.1 CS (Mínimo vital. Conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos, se encuentra dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas), I.9o.P.69 P (Derecho de acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Tratándose de personas privadas de la libertad, aquél debe analizarse a la luz de los principios plasmados en la constitución federal y en los tratados internacionales, a partir de una interpretación más amplia que les favorezca en todo momento (aplicación del principio pro persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal)), y I.9o.P.68 P (Derecho fundamental al agua potable. Bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos y la ampliación del contenido de los derechos humanos a través de ésta), P./J. 9/2016 (Principio de igualdad y no discriminación. Algunos elementos que integran el parámetro general), P. VII/2016 (Discriminación por objeto y por resultado. Su diferencia), 1a./J. 126/2017 (Derecho humano a la igualdad jurídica. Diferencias entre sus modalidades conceptuales), 1a./J. 125/2017 (Derecho humano a la igualdad jurídica. Reconocimiento de su dimensión sustantiva o de hecho en el ordenamiento jurídico mexicano), 1a./J. 66/2015 (Igualdad. Cuando una ley contenga una distinción basada en una categoría sospechosa, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto a la luz de aquel principio), 1a./J. 49/2016 (Igualdad jurídica. Interpretación del artículo 24 de la convención americana sobre derechos humanos), 1a. VII/2017 (Derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. Metodología para el estudio de casos que involucren la posible existencia de un tratamiento normativo diferenciado), y 2a. X/2017 (Normas discriminatorias. No admiten interpretación conforme).
II. 2 Bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos y la ampliación del contenido de los derechos humanos a través de ésta
En los Estados Unidos Mexicanos se establece la figura de bloque de constitucionalidad en el artículo 1 constitucional con el propósito de dar jerarquía constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, dar un mandato para que las autoridades interpreten los derechos humanos de la Constitución y los de los tratados internacionales, y sirve como cláusula de apertura para integrar nuevos derechos humanos a ser protegidos a nivel constitucional.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
En 2014, la Suprema Corte de Justicia de México emitió la tesis jurisprudencial P./J. 20/2014 en la que indica que las “normas de derechos humanos, independientemente de su fuente [constitucional o internacional], no se relacionan en términos jerárquicos”, y como consecuencia existe una “ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, que sirve como parámetro de control de regularidad constitucional. Es importante resaltar que también se precisó que en caso de que exista una “restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos [en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deberán] estar a lo que indica la norma constitucional.”
Adicionalmente, en ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó en su tesis jurisprudencial P./J. 21/2014 que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emanada de su función contenciosa es vinculante para las autoridades judiciales del Estado mexicano, sin embargo su aplicabilidad a los casos concretos está supeditada, a que “el precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento [por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos]”, y se debe buscar la armonización de la jurisprudencia interamericana con la nacional, y sólo excepcionalmente decantar por unos y otros criterios si son más favorecedores a la protección de los derechos humanos.
No obstante lo anterior, en el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis aislada P. XVI/2015 que las decisiones de la Corte IDH, para ser vinculantes, debe existir correspondencia “entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que, si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la jurisprudencia”.
Por lo que respecta al carácter vinculante de los criterios emanados de las opiniones consultivas de la Corte IDH, existe una tesis aislada de un Tribunal Colegiado de Circuito ((I Región) 8o.1 CS (10a.)) que señaló que éstas tienen un carácter orientador.
En ese mismo sentido, otro Tribunal Colegiado de Circuito (XXVII.3o.6 CS (10a.)) estableció en un criterio aislado el carácter orientador de los “principios y prácticas del derecho internacional de carácter no vinculante previstos en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los Estados”, es decir el soft law.
El derecho al agua en la constitución ampliada.
Se ha reconocido en las Observaciones Generales No. 14 y 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales incluyen el derecho al agua como parte del derecho a la salud y el derecho a una vida adecuada, y por ende también se reconoce este derecho en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en virtud de que se reconoce el derecho al agua.
El derecho a la igualdad y no discriminación en la constitución ampliada.
Los artículos 26 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 24 y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) reconocen los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Las Convenciones para Eliminar Todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer establecen definiciones sobre el principio de no discriminación.
La Corte IDH ha emitido diversos criterios en una sentencia y cuatro opiniones consultivas con relación al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, y son, Opinión Consultiva OC-4/84 (Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización), Opinión Consultiva OC-17/2002 (Condición jurídica y derechos humanos del niño), Opinión Consultiva OC-18/03 (Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados), y Opinión Consultiva OC-24/17 (Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo). El Comité de Derechos Humanos emitió la Observación General número 18 relativa al Principio de No Discriminación.
Derecho al agua de las personas privadas de libertad en la constitución ampliada.
Los artículos 18 y 22 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) establecen la obligación a los Estados de proveer de agua a las personas privadas de libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Vélez Loor vs. Panamá determinó que el Estado tiene la obligación de proporcionar agua a las personas privadas de libertad.
Derecho al agua de las personas privadas de libertad en la ley.
El artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce el derecho de toda persona privada de libertad a que le suministren agua.
III. 1 Marco jurídico de protección
El derecho al agua de las personas privadas de libertad.
El derecho al agua está reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de conformidad con lo establecido por las Observaciones Generales No. 14 y 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en virtud de que se desprende que un elemento fundamental de los derechos a la salud y una vida adecuada es el agua.
Con relación al derecho al agua, éste tiene un mínimo vital que, de conformidad con la tesis I.9o.A.1 CS (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se fundamenta en “la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas.” De forma más concreta, el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.1o.A.99 A indicó que sólo se puede restringir el suministro del agua a los requerimientos básicos del consumo humano, para lo cual es obligación de la autoridad, “averiguar el número de personas que habitan el inmueble para decidir qué cantidad de agua potable debe suministrarse para sus necesidades básicas (considerando que corresponden cincuenta -50- litros por persona al día)”. No obstante lo anterior, es importante mencionar que la Cruz Roja Internacional ha señalado que el mínimo de agua requerido por persona para cubrir sus necesidades va de 10 a 15 litros por día, lo cual fue recuperado en el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas.
El derecho al agua se reconoce a todas las personas, incluidas a las personas privadas de libertad. Al respecto, se establece en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la obligación estatal de organizar el sistema penitenciario con base en el respeto de los derechos humanos, que incluye el derecho al agua, si se lee a la luz de los artículos 18 y 22 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Lo anterior está reconocido en el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que reconoce el derecho de toda persona privada de libertad a que le suministren agua. En ese mismo sentido, en las tesis I.9o.P.69 P y I.9o.P.68 P del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se establece que el derecho de acceso, disposición y saneamiento en forma suficiente para las personas privadas de libertad contiene la obligación reforzada a las autoridades carcelarias de garantizar el derecho al agua. En este criterio se resalta que “las personas privadas de la libertad no cuentan con una opción distinta a la administración para alcanzar la plena realización de su derecho fundamental al agua al interior de los penales, razón que justifica que, por tratarse de sujetos especialmente vulnerables, la garantía de su derecho deba ser reforzada”
La Corte IDH, en el caso Vélez Loor vs. Panamá determinó que,
“la falta de suministro de agua para el consumo humano es un aspecto particularmente importante de las condiciones de detención”, por lo que “los Estados deben adoptar medidas para velar porque las personas privadas de libertad tengan acceso a agua suficiente y salubre para atender sus necesidades individuales cotidianas, entre ellas, el consumo de agua potable cuando lo requiera, así como para su higiene personal.”
Además, este tribunal,
“considera que la ausencia de las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre.”
En la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que la obligación estatal con relación al derecho al agua implica para las autoridades el prestar atención especial en la garantía del derecho al agua de “los presos y detenidos”.
Es así, que el desarrollo de los derechos de las personas privadas de libertad, y en particular, a recibir el suministro de agua adecuado para su higiene personal y alimentación, derivan de su derecho como todo ser humano al agua, obligación que se encuentra reforzada al estar las personas sometidas a la custodia estatal.
III. 2 Constatación de un trato diferenciado
Principio de igualdad y no discriminación y aplicación en la adopción de niños y niñas por parejas homosexuales.
En la Constitución mexicana y su ampliación en los tratados internacionales de los que México es parte, se reconoce el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, en los artículos 1 de la Constitución, 26 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 24 y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte IDH determinó en su opinión consultiva 18, que el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación es una norma de orden público internacional que no admite pacto en contrario.
El derecho a la igualdad formal consiste en que todas las personas son iguales ante la ley, mientras que el principio de no discriminación prohíbe que existan distinciones en trato que limiten, restrinjan o impidan el ejercicio de los derechos humanos, sea por objeto o forma directa, sea por resultado o forma indirecta, y prescribe que se revise de forma más minuciosa, toda normatividad o acto jurídico que sea dirigido a personas que pertenezcan a alguna de las categorías sospechosas de ser discriminadas y que son enunciadas en la definición de discriminación.
La tesis jurisprudencial 1a./J. 125/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoce el derecho a la igualdad y lo ha interpretado bajo dos principios el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley. En el primero de los casos obliga a que las normas jurídicas se apliquen de manera uniforme a todas las personas en la misma situación y es aplicado principalmente por autoridades jurisdiccionales, mientras que el segundo busca que no existan diferenciaciones legislativas, o en caso de existir, éstas no vulneren el principio de proporcionalidad. Esa misma Primera Sala en su tesis jurisprudencial 1a./J. 126/2017 indica que la igualdad debe analizarse en su faceta formal y en la sustancial, la primera busca proteger contra distinciones o tratos arbitrarios, a partir de la aplicación de la igualdad ante le ley y la igualdad en la ley; por su parte, el segundo pretende “alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas”.
III. 3 Justificación de un trato diferenciado
Adicionalmente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P. VII/2016 señala que existe discriminación por objeto cuando las normas jurídicas invocan directamente un factor prohibido de discriminación, mientras que la discriminación por resultado ocurre cuando existen normas jurídicas aparentemente neutras pero su contenido tiene un impacto desproporcionado a una persona o grupos en situación de desventaja sin justificación objetiva y razonable.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 1a./J. 49/2016, cita los criterios de la Corte IDH emanados en la Opinión Consultiva OC-4/84, para señalar que la igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano, sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, y sólo lo es cuando la distinción “carece de una justificación objetiva y razonable”.
En este mismo sentido, la tesis aislada 1a. VII/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que quien alega ser víctima de discriminación debe proporcionar un parámetro de comparación a ser analizado, para determinar, entre otras cosas, si existe un trato discriminatorio en situaciones análogas. Para ello, la primera parte de la revisión por parte de órgano de justicia consiste en comprobar que no existan divergencias importantes que impidan la comparación, y posteriormente, revisar si las distinciones son legítimas.
Derivado de los anteriores criterios se puede extraer que el principio de igualdad y no discriminación sí admite la posibilidad de distinciones legales. Para determinar si una distinción es válida a la luz del principio de igualdad y no discriminación, se debe llevar a cabo un test con el propósito de analizar si hay objetividad en la medida, la razonabilidad de la distinción, y la proporcionalidad en su determinación.
En el caso que nos ocupa, se debe de analizar si la diferencia en el suministro del agua a personas privadas de libertad y a la población en general admite distinciones. En este caso, A recibe 10 litros de agua al día para cubrir sus necesidades higiénicas y de hidratación, misma cantidad que reciben todas las personas en el mismo centro penitenciario, sin embargo, las personas que viven en la Ciudad X reciben 40 litros de agua al día.
En este tipo de supuestos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia P./J. 9/2016 ha señalado que es contraria toda situación que, por considerar a un grupo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos, y sólo las distinciones con una justificación muy robusta, serán consideradas constitucionales. Este mismo criterio también fue primeramente sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 1a./J. 66/2015. Ahora bien, a fin de determinar si la distinción cumple con lo antes dicho, se debe analizar a la luz de los criterios de objetividad, razonabilidad, y proporcionalidad.
El criterio de objetividad analiza que las distinciones no obedezcan a apreciaciones sujetas a interpretación y buscar garantizar que las medidas abarquen a todas las personas que se encuentren dentro de las circunstancias particulares que justifican la diferenciación de trato. En este caso la diferencia se da entre personas en libertad y personas privadas de la misma. Al respecto, las instancias judiciales decidieron que los habitantes de la ciudad X cuentan con un “mejor derecho” o un “derecho prevalente” para acceder al agua disponible. La distinción que realizaron las autoridades jurisdiccionales se basa en una apreciación sesgada de considerar que las personas privada de su libertad tienen menos derechos que las personas en libertad porque está cumpliendo una pena. Además, la medida asumida fue de racionar el agua a todas las personas tanto las privadas de libertad como las que viven en libertad, en virtud de la sequía que se estaba impactando a toda la región. Adicionalmente, las circunstancias particulares justificarían más la diferenciación de trato a favor de las personas privadas de libertad por estar en custodia del Estado, lo que les impone una garantía reforzada.
El análisis de razonabilidad consiste en revisar que al tener dos o más personas o grupos considerados como comparables y por lo tanto deben ser tratadas de manera igual, se hacen distinciones entre unas y otras, por lo que el trato diferenciado tiene que ser considerado legítimo siempre que la distinción parta de un motivo razonable. En el caso que nos ocupa la distinción se hace entre personas en libertad y las que están privadas de libertad, y debería de prevalecer un trato diferenciado a favor de las segundas porque están bajo custodia del Estado. Las tesis I.9o.P.69 P y I.9o.P.68 P del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito señalan que el derecho de acceso, disposición y saneamiento en forma suficiente para las personas privadas de libertad contiene la obligación reforzada a las autoridades carcelarias de garantizar el derecho al agua. En este criterio se resalta que “las personas privadas de la libertad no cuentan con una opción distinta a la administración para alcanzar la plena realización de su derecho fundamental al agua al interior de los penales, razón que justifica que, por tratarse de sujetos especialmente vulnerables, la garantía de su derecho deba ser reforzada”
La Corte IDH, en el caso Vélez Loor vs. Panamá determinó “que la falta de suministro de agua para el consumo humano es un aspecto particularmente importante de las condiciones de detención”, por lo que “los Estados deben adoptar medidas para velar porque las personas privadas de libertad tengan acceso a agua suficiente y salubre para atender sus necesidades individuales cotidianas, entre ellas, el consumo de agua potable cuando lo requiera, así como para su higiene personal.” Además, este tribunal “considera que la ausencia de las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre.”
En la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que la obligación estatal con relación al derecho al agua implica para las autoridades el prestar atención especial en la garantía del derecho al agua de “los presos y detenidos”
Finalmente, el principio de proporcionalidad implica que la acción sea adecuada para contribuir a la obtención de derecho legítimo. Este principio parte del supuesto que la distinción es objetiva, y razonable, y se enfoca a determinar si la distinción que se hizo de trato era la menos gravosa en la limitación a un derecho. En el caso que nos ocupa, la distinción fue darle 30 litros más a las personas en libertad por considerar que tenía un mejor derecho.
La decisión sobre la procedibilidad de la demanda de amparo indirecto es la siguiente:
Con fundamento en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 81, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ir contra una decisión que niega la decisión definitiva, del cual se solicita la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con base en el artículo 40 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La incorrecta decisión de convalidar la política pública de suministrar 10 litros de agua por día a las personas privadas de libertad, mientras otorga 40 litros de agua a las personas de la Ciudad X en épocas de sequía.
Con base en los artículos 1 constitucional, 26 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 24 y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1 de las Convenciones para Eliminar Todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer establecen definiciones sobre el principio de no discriminación, los criterios del Poder Judicial recogidos en las tesis I.1o.A.99 A, I.9o.A.1 CS, I.9o.P.69 P, y I.9o.P.68 P, P./J. 9/2016, P. VII/2016, 1a./J. 126/2017, 1a./J. 125/2017, 1a./J. 66/2015, 1a./J. 49/2016, 1a. VII/2017, y 2a. X/2017.
La distinción carece de objetividad y razonabilidad porque se basa en una interpretación errónea como la que las personas privadas de libertad tienen menos derecho al agua que las personas en libertad. A lo anterior se suma el deber reforzado del Estado de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad bajo su custodia.
Por lo anterior, se resuelve que la justicia constitucional ampara y protege al quejoso, teniendo efectos generales a toda la población penitenciara, con base en las tesis 2a./J. 51/2019 (Interés legítimo e interés jurídico. Sus elementos constitutivos como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2a. LXXXIV/2018 (Sentencias de amparo. El principio de relatividad admite modulaciones cuando se acude al juicio con un interés legítimo de naturaleza colectiva).
Solución Perú caso 5
Curso virtual de DDHH – Caso 5
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Perú
Realizado por: César Rodrigo Landa Arroyo
1. Tipo de acción
El artículo 200.2 de la Constitución de 1993 constitucional contempla el amparo como una acción que “procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución”. En este caso, procede la acción de amparo por la respuesta negativa de las entidades demandadas que vulnera el derecho al agua potable del señor A.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
La competencia material, se otorga a los Jueces Civiles en primera instancia, a las Salas Civiles en segunda instancia y al Tribunal Constitucional en última instancia, como lo establece el artículo 51 del Código Procesal Constitucional. En este caso, la sentencia del juez civil en primera instancia es una resolución denegatoria que le concede competencia a las Salas Civiles en segunda instancia para decidir la acción de amparo interpuesta por A.
3. El reclamante
El señor A es un recluso de la penitenciaría de máxima seguridad de la ciudad X, a quien se le está vulnerando el derecho al agua potable, contemplado como derecho fundamental por el artículo 7-A constitucional y la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente número 06534-2006-AA/TC de 2008.
4. El objeto de la acción de amparo
La acción de amparo se establece como una garantía constitucional orientada a defender los derechos constitucionales vulnerados por cualquier persona, funcionario o autoridad. Según el inciso 2 del artículo 200 de la Constitución del Perú, esta es una acción que “procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución”.
El artículo 7-A constitucional contempla el derecho a “acceder de forma progresiva y universal al agua potable”, el cula está protegido por la acción de amparo, como lo establece el numeral 25 del artículo 37 del Código Procesal Constitucional. En este sentido, el acceso al agua potable es un derecho cuya tutela es exigible en sede constitucional.
5. La legitimación del demandante
Según el artículo 39 del Código Procesal Constitucional (Ley 28237), A como afectado “es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo”.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
El señor A recibió una respuesta negativa de la Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación, por lo que agotadas las vías previas (instancias administrativas), presentó una acción de amparo procedente como lo establece el artículo 45 del Código Procesal Constitucional.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
El artículo 44 del Código Procesal Constitucional establece que la acción de amparo prescribe a los 60 días hábiles de producida la afectación, si el “afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda”, por lo que se debe interponer en ese plazo y con la forma establecida por el artículo 42 de este mismo Código.
* Juan Sebastián Sánchez Gómez, estudiante de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación peruana
Es materia de discusión en el caso el derecho al agua potable y si el mismo puede verse restringido de manera objetiva por las condiciones personales de la persona sin caer en un supuesto de discriminación, sobre todo, cuando la persona en cuestión se encuentre cumpliendo una sanción en un centro penitenciario.
El reconocimiento del derecho al agua potable, a nivel nacional, se inició mediante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; en la Sentencia del Exp. N° 06534-2006-AA/TC reconoció que el derecho al agua tiene calidad de derecho fundamental dada su relación con el derecho a la dignidad y el Estado Social Democrático de Derecho. De acuerdo con el Tribunal, el derecho al agua parte del conjunto de condiciones mínimas necesarias para que una persona pueda tener un estándar de calidad de vida, es decir, una vida digna. Asimismo, desde junio del 2017[1] la Constitución reconoce el derecho fundamental al agua potable, mediante el Art. 7-A°:
“El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.
El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible.”
A nivel internacional, la Observación General N° 15 del Comité DESC[2] ha señalado que: “El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.” Es así, que el Comité DESC, vinculante por la ratificación del Pacto Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en Materia de Derechos Económico, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), ha reconocido la necesidad de los Estados de asegurar el derecho al agua con la finalidad de asegurar la dignidad del ser humano, siendo que este recurso es necesario para la preservación de la salud y la vida. Ello, se encuentra relacionado con el Art. 11 del Protocolo de San Salvador el que señala que “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”
Es así, que el derecho al agua se reconoce como derecho fundamental, tanto por la Constitución Política del Perú, como a nivel internacional por el Art. 77 de la CADH y el Art. 22 del Protocolo de San Salvador. En esta línea, la titularidad subjetiva del derecho al agua corresponde a todos los seres humanos, siendo que es un derecho del que no pueden ser privados por sus pares. Asimismo, en su titularidad objetiva, implica que el Estado debe de asegurar el acceso a la cantidad de agua necesaria para poder desarrollarse de manera digna, asegurando su salud y vida.
En el caso en concreto, para determinar si la actuación del Estado vulnera el derecho al agua de los reclusos del centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en la ciudad X, habrá de determinar si existe alguna restricción a dicho derecho, y si la actuación del Estado se encuentra dentro de los límites propuestos o excede a los mismos.
Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional Peruano en la Sentencia del Exp. N° 03333-2012-AA, el derecho al agua potable como todo otro derecho tiene su límite en los derechos fundamentales, siendo que su ejercicio y protección se encuentra asegurado siempre que no vulnere el derecho de terceros. En este sentido, en su fundamento 3, el Tribunal señala que:
“el derecho al agua potable, como todo atributo fundamental, no es absoluto ni irrestricto en su ejercicio, pues encuentra límites en otros derechos constitucionales y en principios y bienes de relevancia constitucional (….) En efecto este rol social y la obligación de protección (antes anotados) exigen del Estado constitucional la adopción de políticas públicas tendentes a preservar el derecho en mención, que posibiliten el anhelado crecimiento sostenido del país y que garanticen que la sociedad en su conjunto no se vea perjudicada ante su eventual carencia en el corto, mediano y largo plazo.”
Es así, que el límite al derecho fundamental al agua potable se encuentra tanto en la realización individual de diversos derechos por terceros distintos al titular que lo plantea en un proceso determinado, como también en la realización colectiva del derecho al agua, puesto que debe asegurarse que el Estado al otorgar dicho derecho a algunos individuos no ponga en riesgo la realización del mismo para otros, ni perjudique el crecimiento del país y la sociedad ya sea a corto, mediano o largo plazo.
En el caso de examen, lo que ha alegado el Estado W es que otorgarle una mayor cantidad de agua a los reclusos del penal de la ciudad X supondría disminuir la cantidad de agua de la población de la susodicha ciudad, vulnerando de esa manera su derecho al agua y los derechos conexos. No obstante, al tratarse de un conflicto entre derechos, se deberá de analizar la proporcionalidad de la medida con más detalle, con la finalidad de conocer si se han afectado otros derechos o principios, y cual debe prevalecer.
Como parte del análisis, es imperante rescatar el contenido esencial del derecho al agua. El mismo ha sido reconocido de manera nacional e internacional, tanto por la Sentencia del Exp.N° 06534-2006-AA del Tribunal Constitucional como por la Observación General N° 15 del Comité DESC de la CIDH; las cuales plantean tres componentes básicos del derecho en cuestión, a ser:
a) Disponibilidad (o suficiencia): Entendiendo que el abastecimiento del recurso de agua potable debe ser en su cuantía proporcional con las necesidades de los individuos, siendo que dicho recurso está destinado a mantener la calidad de vida de los mismos. Es así, que lo que se busca con dicha característica es asegurar que el individuo cuente de manera continua con la cantidad de agua necesaria para sus quehaceres personales y domésticos. El Tribunal Constitucional señala al respecto que: “El agua, en otras palabras, siendo un bien cuya existencia debe garantizarse, tampoco puede ni debe ser dispensada en condiciones a todas luces incompatibles con las exigencias básicas de cada persona.” (Sentencia del Exp. N° 06534-2006-AA, Fundamento 24)
b) Calidad: Dicha característica hace alusión a la salubridad del agua a ser distribuida entre la población, implicando que la misma debe ser tratada previamente, de manera que no contenga sustancias que puedan resultar dañinas para la salud de los consumidores. El Comité DESC señala que el agua debe de tener las características físicas de ser salubre, indicando de esta manera que su olor, color y sabor deben ser los aceptables para el uso. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia ya citada, va más allá, señalando que dicha característica implica también “la necesidad de mantener en óptimos niveles los servicios e instalaciones con los que ha de ser suministrado” (Fundamento 23).
c) Accesibilidad: Que implica que el servicio de agua potable debe encontrarse al alcance de todos los individuos, el Comité DESC divide esta característica en cuatro dimensiones (también reconocidas por el Tribunal Constitucional Peruano), las cuales son:
a. Accesibilidad física: Requiere la cercanía de instalaciones de agua a sectores de la población, como lo menciona el Tribunal Constitucional; “deben existir agua, servicios e instalaciones en forma físicamente cercana al lugar donde las personas residen, trabajan, estudian, etc.” (Sentencia del Exp. N° 06534-2006-AA, Fundamento 22)
b. Accesibilidad económica: Refiere a que los costos y cargos del servicio de agua potable sean asequibles a toda la población, sin vulnerar algún derecho reconocido en el pacto. El Tribunal Constitucional Peruano plantea como excepción a esta dimensión, el caso en que se hayan realizado tratamientos especializados al servicio, motivo por el cual podría aceptarse un aumento en los costos para los grupos beneficiados.
c. No discriminación: No debe darse ninguna discriminación o distinción al momento de otorgar dicho servicio, en tanto es un derecho fundamental inherente a todos. Asimismo, se otorga una protección especial a los grupos históricamente vulnerables.
d. Acceso a la información: Que comprende el solicitar, recibir y difundir; de acuerdo con el Tribunal ello implica concientizar sobre el uso adecuado del recurso.
Asimismo, debe recordarse que el agua potable constituye un bien esencial de servicio público. De acuerdo con el Fundamento 40 de la Sentencia del Exp. N° 00034-2004-PI/TC (Luis Nicanor Maraví Arias y 5,000 ciudadanos), los servicios públicos tienen como características:
a) Su naturaleza esencial para la comunidad.
b) La necesaria continuidad de su prestación.
c) Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un standard mínimo de calidad.
d) La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad.
Es así, que se tiene por entendido, que el caso del agua potable son características tanto de su calidad como derecho fundamental, como servicio público de calidad y de acceso continuo en condiciones de igualdad, recordando la excepción del Art. 103 de la Constitución en tanto no se admiten diferenciaciones por razón de individuo pero sí por la naturaleza de las cosas.
Dado lo expuesto, es argumentable que por la naturaleza de las cosas (la sequía de la región en la que se encuentra la ciudad árida X), se vea limitado el derecho al agua potable siempre que el mismo no sea vulnerado en su contenido esencial. En este sentido, el Estado deberá de atender a que los litros de agua recibidos en la ciudad X sean necesarios para asegurar una vida cotidiana digna. Es por ello, que al tratarse del mismo derecho el que se vería vulnerado tanto para los reclusos del establecimiento penitenciario de máxima seguridad de la ciudad X (como A), como para los ciudadanos de la misma ciudad; se debe analizar si existe una circunstancia específica que avale dicho trato diferenciado.
Principios de reeducación, rehabilitación y resocialización:
Previo a cualquier análisis, deben realizarse algunas precisiones con respecto al argumento utilizado por el Estado W al negarse la pretensión A, por tener que los ciudadanos de la ciudad X tienen un “derecho prevalente” para acceder al agua disponible. Debe señalarse que este argumento se asemeja a la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, que se caracteriza por la deshumanización del agresor, considerando que la persona que ha cometido una infracción penal pierde su calidad de sujeto de derecho, y por tanto, es jurídicamente inferior a aquellos ciudadanos que no han cometido ilícitos.
Al respecto, se debe señalar que la Corte IDH se ha pronunciado en diversas ocasiones de manera indirecta sobre este asunto. Por ejemplo, en los casos De La Cruz Flores Vs. Perú & García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú, la Corte IDH ha reconocido diversos derechos de los reos en cárcel; señalando la condición de igualdad que debe tenerse en cuenta al momento de resolver casos de derechos correspondientes a los mismos. Asimismo, a nivel nacional, la Constitución Política del Perú ha recogido en el inciso 22 de su Art. 139: “El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado en la sociedad.” Por lo expuesto, se tiene que se debe de tratar a los reclusos, ya sea sentenciados o procesados, de una manera adecuada y compatible con su calidad como seres humanos con dignidad. A nivel internacional, lo mismo se ha determinado en el Art. 5 de la CADH, que señala que “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados”. Además, es menester recordar el Art. 1 de la CADH, el cual dictamina un mandato de igualdad y no discriminación, definiendo persona como “todo ser humano”.
[1] Ley N° 30588: Ley de Reforma Constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. Publicada el 15 de junio del 2017 en el diario El Peruano.[2] COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA CIDH. Observación General N° 15. Disponible en: https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-15-derecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-pacto-internacional
Con la finalidad de determinar si se ha vulnerado el derecho a la igualdad al establecerse una diferencia de 30 litros diarios entre la cantidad de agua potable a recibir entre los reclusos del penal de la ciudad X y los ciudadanos de la misma, amerita realizarse un test de proporcionalidad. El mismo partirá del análisis de la medida de otorgar una mayor cantidad de agua a los reclusos del penal, siendo que se encuentra enfrentado su derecho al agua con el mismo derecho por parte del resto de ciudadanos. De determinarse que dicha medida resulta idónea y necesaria, se buscará analizar si la misma lesiona de manera intensa el derecho al agua de los ciudadanos de la ciudad X, o si por el contrario, la ausencia de la misma presenta una injerencia abusiva para los derechos de los reclusos como A. Asimismo, cabe señalar que no cabe en la presente un test de igualdad, puesto que el mismo se limita al análisis de las normas que causen un trato desigual, con la finalidad de determinar si el mismo es desigual o discriminatorio.
El análisis en torno a la proporcionalidad de la medida se encuentra comprendido por 3 pasos:
1. Principio de idoneidad:
Este primer paso del test de ponderación, se caracteriza por dividirse en dos apartados. El primero de ellos tiene como objetivo determinar si la finalidad de la medida cuestionada es constitucional; y el siguiente busca determinar si la medida corresponde a la realización de la finalidad planteada o no.
Con respecto a lo primero, la finalidad de la medida es proteger el derecho al agua potable de los ciudadanos de la ciudad X en su totalidad, teniendo en cuenta que los reclusos del penal de máxima seguridad también tienen calidad de seres humanos y sujetos de derecho, siendo que así tienen también derecho a recibir dicho recurso en cantidad necesaria. Cabe señalar que el Informe Anual 2015 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos ha reconocido que con respecto al caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek se reconoció que la falta de acceso al agua necesaria y adecuada para el consumo humano, al ser una prestación básica, constituye una violación indirecta al derecho a la vida. Al igual, cabe mencionar, que el derecho al agua tiene naturaleza dual tanto como derecho fundamental y como servicio público. Es así, que el Estado se encuentra obligado a asegurar de manera horizontal que terceros no vulneren este derecho, ejerciendo de esa manera una función de protección; asimismo, se encuentra obligado a asegurar el disfrute del mismo, cumpliendo la función de promoción y su rol como garante de dicho derecho.
Con respecto a la idoneidad en sentido estricto de la medida con la finalidad constitucional, cabe señalar que, la medida efectivamente tiene como finalidad asegurar el acceso al agua potable para consumo e higiene de los reclusos del penal X, siendo adecuada para la misma puesto que los 10 litros que reciben de manera diaria resultan insuficientes, siendo que los mismos requieren al menos 3 litros para hidratación diarios al encontrarse en una zona árida. Asimismo, estudios de la OMS han demostrado que mediante una ducha suelen gastarse más de 100 litros de agua, existiendo experimentos que demuestran que es posible ducharse de manera efectiva y rápida con un consumo de un aproximado de 15 litros de agua[3]. A esos 18 litros, se le debe sumar que el aseo mínimo diario de una persona no se limita a una sola ducha, sino que implica también de manera ideal la limpieza de dientes y manos después de cada comida, así como el agua requerida para el aseo de los urinarios; todo con la finalidad de minimizar el riesgo de la contracción de enfermedades. Es así, que ajustando la cantidad de litros necesarios se podría argumentar que, dada la sequía de la ciudad árida X, un consumo adecuado de agua debería de ascender a los 20 litros, de acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), la cual ha determinado que un acceso básico debe al menos contener dicha cantidad, mientras que un acceso intermedio ya asciende a los 50 litros y uno óptimo de 100 litros. La misma, señala además que dicho acceso básico debe ser suficiente para cubrir consumo en cuestión de hidratación, lavado de manos e higiene básica.[4] Por tanto, teniendo en cuenta la situación de la ciudad X no se puede abogar por un acceso intermedio u óptimo, sin embargo, no se debe desconocer un acceso básico por formar parte del contenido esencial del derecho al agua potable.
En conclusión, dadas las cifras analizadas, el aumento de la cantidad de agua recibida por los reclusos del penal sí constituye una medida adecuada para proteger el fin constitucional en tanto busca preservar la calidad de vida de los ciudadanos que se encuentran sujetos a la jurisdicción del Estado W; siendo que actualmente la cantidad de litros que los reclusos reciben se encuentra por debajo del estándar de acceso básico establecido por la Organización Mundial de la Salud. Así, es obligación del Estado asegurar que sus ciudadanos reciban dicha cantidad de agua siempre que ello sea posible, debiendo entrar a apoyar la comunidad internacional cuando esta obligación se vea imposibilitada.
2. Principio de necesidad:
El principio de necesidad plantea un análisis de medios, siendo que tiene como finalidad determinar que no existe una medida menos lesiva para los derechos en juego que sea igual de satisfactoria. En el caso en concreto, mediante su acción de amparo, A, solicitó como pretensiones alternativas que se le otorgue una mayor cantidad de litros de agua diarios a los reclusos del penal de máxima seguridad de la ciudad X, o que se les traslade a otro penal.
En este sentido, se tiene que el traslado a otro penal sería una opción igualmente satisfactoria y menos lesiva puesto que implicaría el aumento de la cantidad de litros de agua para los reclusos sin tener que disminuir la cantidad de agua recibida por el resto de ciudadanos de la ciudad X. No obstante, el Estado W rechazó dicho pretensión alegando que el país cuenta tan solo con dos establecimientos penitenciaros de máxima seguridad, el de la ciudad X y uno en la ciudad Z. Asimismo, alegó que el establecimiento de la ciudad Z cuenta con graves índices de hacinamiento.
Por ello, dicha opción queda relegada en tanto el hacinamiento implica una situación de condiciones precarias de vida para los reclusos de dicho penal. Es por ello, que la Constitución prevé en su Art. 139 inciso 21, como principio jurisdiccional: “El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados”; asimismo, la Corte IDH ha reconocido en el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, que “las malas condiciones físicas y sanitarias de los lugares de detención, así como la falta de luz y ventilación adecuadas, pueden ser en sí mismas violatorias del Art. 5 de la Convención Americana” (Fundamento 97).
Otra medida que podría resultar igual de satisfactoria y menos lesiva para los derechos de la comunidad en su total de la ciudad X sería la creación de un nuevo penal de máxima de seguridad en el país, el cual a la vez respondería al fin resocializador de la pena, puesto que se podría trasladar no solo a los residentes del establecimiento en la ciudad X sino también a algunos del establecimiento penal de la ciudad Z con la finalidad de contrarrestar el hacinamiento del mismo. No obstante, dicha opción (aunque no debe ser descartada) es una solución a largo plazo, no encontrándose otra medida que cause el mismo grado de satisfacción y resulte menos lesiva tanto para los ciudadanos como los reclusos del centro penitenciario de X.
3. Principio de proporcionalidad en sentido estricto:
Siendo que no hay otra medida igual de satisfactoria, se deberá analizar si existe un “derecho prevalente” que justifique la diferenciación que se realiza con respecto a la cantidad de litros de agua recibidos por los ciudadanos de X. En este sentido, debe señalarse que la Observación General No 15 del Comité DESC de la CIDH, señala que el derecho fundamental al agua debe ser otorgado a todos sin discriminación alguna; asimismo, señala que:
“Los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho (…) En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que:
(…)
g) Los presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender a sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”
Es así, que los Estados tienen un deber de protección especial a aquellos grupos a los que históricamente se les ha vulnerado el derecho al agua, siendo uno de estos los reclusos. Asimismo, como se ha mencionado en el apartado de idoneidad, el acceso básico reconocido por la OMS para un cumplimiento mínimo del derecho fundamental al agua potable se encuentra situado en 20 litros, siendo así que la cantidad recibida por los reclusos del centro penitenciario de máxima seguridad de la ciudad X se encuentra por debajo del acceso mínimo, resultando en una injerencia intensa en el contenido esencial del derecho, en la característica de accesibilidad. Mientras tanto, los otros ciudadanos reciben un total de 40 litros, siendo así que una disminución de la cantidad de litros diarios no vulneraria su derecho en su contenido esencial, puesto que igual podría asegurarse un acceso básico.
[3] CADENA SER. “¿Cuánta agua utilizamos durante la ducha?”. 20 de enero del 2014. Disponible en: http://cadenaser.com/ser/2014/01/20/sociedad/1390187610_850215.html[4] MORAL, Cristina. “¿Sabes cuántos libros de agua necesita una persona al día?”. 22 de marzo del 2015. Disponible en: https://blog.ferrovial.com/es/2015/03/sabes-cuantos-litros-de-agua-necesita-una-persona-al-dia/
El Estado W ha vulnerado el derecho fundamental al agua potable de A y el resto de los reclusos del centro penitenciario de máxima seguridad de la ciudad X. Por lo tanto, a manera de solución a corto plazo, se encuentra en la obligación de otorgar provisionalmente a los reclusos del centro ubicado en la ciudad X al menos 20 litros de agua potable diaria, siendo que el valor de su dignidad y su vida no ha disminuido por haber delinquido y deben ser protegidos, incluso de manera especial, por el Estado. Asimismo, a largo plazo, deberá de crear un centro penitenciario de máxima seguridad adicional a los dos existentes con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los derechos y las condiciones mínimas y evitar el hacimiento.
Solución Uruguay caso 5
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Uruguay
Realizado por: Paula Garat
1. Tipo de acción
En el presente caso, la acción procedente es el amparo. En Uruguay, existen tres tipos de amparos diferentes, los cuales se pueden presentar de forma individual o acumulativa. El primero de estos es el amparo internacional, el cual surge de una interpretación sistemática del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[1], el artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos Humanos[2], y el el artículo 25 de la Convención Americana[3].
Por su parte, el amparo constitucional se erigue como aquel que procede por aplicación directa de las normas constitucionales, particularmente los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución.
Por otro lado, el amparo legal se consagra en el artículo 1 de la Ley Nº 16.011 de Uruguay, según el cual la acción de amparo es una garantía orientada a la defensa de los derechos constitucionales de los individuos “[…] contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución […]”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
El artículo 3 de la Ley Nº 16.011 dispone que “[s]erán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia de la materia que corresponda al acto, hecho u omisión impugnados y del lugar en que éstos produzcan sus efectos. El turno lo determinará la fecha de presentación de la demanda”. Lo anterior quiere decir que, si se trata de actos, hechos u omisiones, será competente el Juez Letrado de Primera instancia de lo civil, penal, familia, laboral, o cualquier otro, según corresponda.
Por su parte, cuando el hecho u omisión se cometiera en Montevideo, el artículo 320 de la Ley 16.226 dispuso en su inciso segundo que “[l]os Juzgados letrados de Primera Instancia del interior salvo los de competencia especializada, tendrán, en su jurisdicción, igual competencia que los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo contencioso Administrativo”.
3. El reclamante
El señor A es un recluso de la penitenciaría de máxima seguridad de la ciudad X, a quien se le está vulnerando el derecho al agua potable.
4. El objeto de amparo o tutela constitucional
En el presente caso, el derecho tutelable es el acceso al agua, el cual se encuentra consagrado como derecho humano fundamental en el inciso 2 del artículo 47 de la Constitución Política.
5. La legitimación del demandante
Según el artículo 1 de la Ley Nº 16.011 cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, puede interponer la acción de amparo si consideran que sus derechos constitucionales han sido vulnerados. En el presente caso, el señor A es quien se encuentra legitimado para interponer dicha acción.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
La acción de amparo no tiene condiciones de admisibilidad, razón por la cual no aplica el agotamiento de la vía jurídica ordinaria. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Nº 16.011, la acción de amparo es de carácter residual y subsidiario, pues sólo procede cuando no existan otros mecanismos para garantizar la protección de los derechos, o cuando, a pesar de existir, estos se tornen ineficaces.
En el presente caso, no existe otro mecanismo disponible que le permitiera al señor A alegar la presunta transgresión a sus derechos fundamentales, razón por la cual decidió interponer una acción de amparo puesto que consideraba que el acceso a sólo 10 litros de agua no eran suficientes para sanear sus necesidades de hidratación y refrigeración, el cual fue negado por parte de las autoridades judiciales al considerar que la cantidad de 10 litros se encontraba justificada.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según el artículo 5 de la Ley Nº 16.011 establece que la acción de amparo deberá contener las formalidades descritas en el artículo 117 y siguientes del Código General del Proceso de Uruguay. Así las cosas, dicho disposición normativa establece que:
“Salvo disposición expresa en contrario, la demanda deberá presentarse por escrito y contendrá;
1) La designación del tribunal al que va dirigida.
2) El nombre del actor y los datos de su documento de identidad; su domicilio
real, así como el que se constituye a los efectos del juicio.
3) El nombre y domicilio del demandado.
4) La narración precisa de los hechos en capítulos numerados, la invocación del derecho en que se funda los medios de prueba pertinentes, conforme con lo dispuesto en el artículo segundo.
5) El petitorio, formulado con toda precisión.
6) El valor de la causa, que deberá ser determinado precisamente, salvo que ello no fuera posible, en cuyo caso deberá justificarse la imposibilidad y señalarse su valor estimativo, indicándose las bases en que se funda la estimación.
7) Las firmas”
Finalmente, el artículo 4 de la misma Ley establece que el plazo de treinta días contados desde que se produjo el hecho u omisión que generó el agravio para interponer la acción. Es importante tener en cuenta que este plazo aplica solamente al amparo legal descrito anteriormente, y a lo los otros dos (amparo internacional y amparo constitucional). Además, hay varias formas de computar el plazo de treinta días, el cual puede ser considerado inconstitucional, esto quiere decir que puede haber una excepción de inconstitucionalidad en el proceso de amparo.
De manera general, según lo señala el profesor Martín Risso Ferrand en su texto La Acción de Amparo los principios interpretativos del derecho la interpretación pro homine, la interpretación expansiva, el cumplimiento del principio protector, entre otros, llevarán al juez a no negar el amparo por el simple vencimiento del término establecido en el inciso 2 del artículo 4 de la Ley 16.011.
[1] Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[2] Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
[3] 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare cotra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
- ¿El hecho que instituciones estatales (la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia) suministren al recluso “A” 10 litros de agua diarios en una zona de sequía extrema constituye una violación al derecho al agua (de personas privadas de libertad) y al derecho a la salud?
- ¿Es contrario al principio de igualdad / no discriminación el hecho de que “A” como recluso reciba solo 10 litros diarios de agua, mientras que los demás ciudadanos de la ciudad “X”, en la cual se encuentra el penal en el que está recluido “A”, reciban 40 litros diarios?
II. 1 Articulación del ámbito de salvaguarda
Son aplicables al caso :
- Artículos 7 , 26 inciso 2 , 44 , 47 y 72 de la Constitución uruguaya.
- Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Artículo 1 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.
- Artículos 4 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Artículos 10 y 11 del Protocolo de San Salvador.
También hay otros instrumentos de especial relevancia, como las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas. La regla 22.2 establece: “Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite”.
En el ámbito internacional cabe agregar asimismo la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre el derecho al agua. En ella se sostiene especialmente que “el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”. Asimismo, se agrega: “En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que: (…) Los presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender a sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” .
La Corte IDH ha establecido que el Estado está en una situación especial de garante de los derechos de las personas privadas de libertad, puesto que están bajo su cuidado. Ha sostenido:
“En este sentido, si una persona fuera detenida en buen estado de salud y posteriormente, muriera, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, ya que en su condición de garante el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida” .
Este especial deber de cuidado ha sido ahondado en el caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, en el que la Corte IDH expuso que:
“Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna” .
Similares consideraciones fueron expuestas en el caso Vera Vera vs. Ecuador. En este, la Corte IDH, y además de volver a mencionar que “Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia” , puntualiza que los derechos a la vida y a la integridad física se hallan vinculados con el derecho a la salud . Especifica que: “En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano” .
Por último, en el caso Vélez Loor vs. Panamá, la Corte IDH abordó particularmente el acceso al agua potable en los centros de reclusión y sostuvo:
“El Tribunal considera que la ausencia de las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna , tales como el acceso a agua suficiente y salubre” .
Estas mismas consideraciones fueron expuestas, luego, en el caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, en el que la Corte IDH especificó los estándares aplicables a las condiciones carcelarias, y entre éstos incluyó particularmente que: “todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia” .
II. 2 Límites al derecho al agua (de personas privadas de la libertad)/salud
En este caso los límites estarían dados por las condiciones de sequía en la ciudad, y, por tanto, una menor disponibilidad del recurso de agua y de agua potable. Ello se relaciona con un tema económico-presupuestario y de sostenibilidad del sistema.
El límite de los recursos que los Estados dispongan es mencionado en el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Para Uruguay, no obstante, cabe volver a destacar lo previsto en el artículo 47 de la Constitución: “…la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico.”
II. 3 Resolución del primer problema jurídico: ponderación
La menor disponibilidad del recurso no es un argumento que permita al Estado liberarse de sus obligaciones, o bien que por ello pueda incumplirlas. La propia Observación General 15 antes citada expresa que:
“Si bien el Pacto prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la escasez de recursos, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho al agua, como la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (art. 2, párr. 2) y la obligación de adoptar medidas (art. 2, párr. 1) en aras de la plena realización del párrafo 1 del artículo 11 y del artículo 12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización del derecho al agua” .
En Uruguay, además, una previsión constitucional expresa impide invocar razones de orden económico para limitar el servicio de agua potable (artículo 47).
Se podría aplicar el principio de proporcionalidad para analizar la limitación en el caso concreto, bajo los siguientes parámetros:
a. Fin legítimo. Cabrá analizar si la limitación tiene un fin legítimo. En el caso de la aplicación de este caso en Uruguay no habría un fin legítimo acorde a lo previsto en el artículo 47 antes mencionado. Asimismo, el fin legítimo también quedaría excluido dado que las demás personas tienen acceso a 40 litros diarios, y los privados de libertad a 10. Lo mismo que si en otras ciudades y en otros centros de reclusión no se encuentra el problema de escasez.
b. Idoneidad y necesidad. La medida podría ser idónea, pero pareciera que no es necesaria. Podría haber otras medidas que posibilitaran hacer frente a la situación y salvaguardar igualmente el derecho de los privados de libertad. En este punto, el Estado debiera demostrar la imposibilidad de realización de estas otras medidas y de abastecerse del recurso de otro modo.
c. Proporcionalidad en sentido estricto. Dado que el agua es un recurso esencial para la vida, la considerable reducción en su consumo es una afectación muy grave. Por tanto, se debiera acreditar con rigurosidad la imposibilidad de un mayor suministro, y el haber agotado todas las vías posibles. Asimismo, se debiera demostrar que los 10 litros diarios son suficientes para el ser humano, o de lo contrario tomar otra medida que permita cumplir con el suministro adecuado a las obligaciones sobre salud y acceso al agua. Estos aspectos no se demuestran en el caso, tal lo antes analizado.
[4] También podría ser aplicable el artículo 17 de la Constitución uruguaya que prevé el recurso de habas corpus ante casos de prisión indebida. En este sentido, el artículo 351 del Código del Proceso Penal establece: “(Concepto). La de habeas corpus es una acción del amparo de la libertad personal ambulatoria contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa que la prive, restrinja, limite o amenace, así como para la protección de la persona privada de libertad contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana”. No me detendré en aspectos procesales sino únicamente en cuestiones de fondo.[5] Artículo 7: Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.[6] Artículo 26 inciso 2: En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.[7] Artículo 44: El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.
Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.
[8] Artículo 47 incisos 2 y 3: El agua es un recurso natural esencial para la vida.El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.
- La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en:
- el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza.
- la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas.
- el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones.
- el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico.
III. 1 Marco jurídico de protección del principio de igualdad/no-discriminación
Son aplicables a este segundo problema las disposiciones antes citadas para el primero, relativas al derecho a la salud y al agua, así como sobre los deberes y responsabilidad del Estado hacia los privados de libertad.
A lo anterior se agrega lo referente al principio de igualdad:
- Artículos 8 y 72 de la Constitución uruguaya[1].
- Artículos 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Artículo 2 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.
- Artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Artículo 3 del Protocolo de San Salvador.
La Observación General número 15 antes citada establece especialmente: “No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos”.
III. 2 Constatación de un trato diferenciado
En el caso hay una diferenciación entre las personas que se encuentran privadas de su libertad en el establecimiento penitenciario de la ciudad X, y los demás habitantes de la ciudad. A los primeros se les limita la provisión de agua a 10 litros diarios; a los segundos a un aproximado de 40 litros diarios.
El Estado justifica la limitación en el derecho al agua de los privados de libertad en tanto si provee de una mayor cantidad, se disminuiría el acceso al agua de los demás habitantes de la ciudad, quienes -se alega- cuentan con un “mejor derecho” o un “derecho prevalente” para acceder al agua potable.
La diferenciación que se realiza es clara, y es clara su inconstitucionalidad e inconvencionalidad. Se distingue entre las personas privadas de libertad, y las que no lo están, dándole un tratamiento preferente a estos últimos sin razón ni justificación alguna. La diferenciación no es razonable ni legítima.
III. 2 Justificación del trato diferenciado en el caso concreto
El trato diferenciado debiera tener un criterio objetivo, constitucional y convencionalmente permitido. Se debiera cumplir con el test de igualdad, en el sentido de hallar una causa razonable, una finalidad legítima y una racionalidad (proporcionalidad).
Ello no se presenta en el caso. Si bien podría ser objetivo y razonable diferenciar entre quienes estén privados de libertad y quienes no, no lo es con la finalidad que se lleva a cabo. En este sentido, no es legítimo hacer esta diferenciación para colocar a los segundos en una situación de “prioridad” en el goce de ciertos derechos, en detrimento de los primeros. Esto no solo no está contemplado en la Constitución o en la Convención, sino que está prohibido.
[19]Artículo 8: Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.
En cuanto al primer problema, la limitación es cuestionable en cuanto a la finalidad legítima, a la necesidad, y sería desproporcionada. Las obligaciones del Estado son claras y así desarrolladas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que la limitación debiera cumplir con los parámetros antes aludidos, lo que no se acredita en el caso concreto. Esta conclusión se refuerza con el segundo problema. La diferenciación no posee una causa objetiva ni constitucionalmente posible, por lo que se vulnera el principio de igualdad.
Si bien es dificultoso predecir cómo fallaría un tribunal uruguayo en el caso concreto, seguramente el caso sería amparado, constatándose la vulneración de derechos y, especialmente, la igualdad. A su vez, en Uruguay deviene especialmente aplicable el artículo 47 antes citado.
En esta materia no se han presentado casos similares. No obstante, en lo que respecta a los problemas de hacinamiento en centros de reclusión, se emitió, en Uruguay, una sentencia que la doctrina calificó luego como “sentencia estructural”, pues hacía a este problema y ordenaba al Poder Ejecutivo la solución, en determinado plazo. Este fallo, de primera instancia, fue revocado por el tribunal de alzada, bajo el fundamento de la separación de poderes.
[20] RISSO FERRAND, Martín; “Sentencias estructurales. Comentario preliminar al trabajo de Néstor Osuna titulado “Las sentencias estructurales. Tres ejemplos de Colombia”, en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, 5/2015, pp. 117 y 118. [21] Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Primer Turno de Uruguay, del 8 de junio de 2009. La sentencia resolvió: “1- Disponga la eliminación como centro de reclusión de los módulos metálicos del Penal de Libertad, lo que deberá efectivizarse en el plazo máximo de 120 días. 2- Disponga las medidas necesarias para eliminar el hacinamiento carcelario en los centros de reclusión que padecen superpoblación, lo que deberá efectivizarse en un plazo máximo de 8 meses. 3- Disponga la separación de procesados y de condenados en todos los establecimientos del país, lo que deberá efectivizarse en el plazo máximo de 8 meses”.[22] Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno de Uruguay, Número 156/2009. Se sostuvo que: “El Poder Judicial de la República no tiene por función decidir en qué debe gastarse el dinero público, cómo debe distribuirse el gasto, priorizando la satisfacción de ciertas necesidades y postergando la de otras. Estas funciones de gobierno le fueron atribuidas por la Constitución al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas competencias.- Se encuentra en juego el principio de separación de poderes”. Esta sentencia está disponible en la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial: www.poderjudicial.gub.uySolución Venezuela caso 5
Curso virtual de DDHH – Caso 5
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Venezuela
Realizado por: Jesús María Casal Hernández
1. Tipo de acción
Para este caso se determina que aplica una acción de amparo.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales establece que los Tribunales de Primera Instancia en la jurisdicción del lugar donde ocurriere el hecho u omisión son competentes.
3. El reclamante
El señor A, quien es un recluso en la penitenciaria de máxima seguridad de la ciudad X y alega que se le está vulnerando el derecho a acceder al agua potable.
4. El objeto de la acción de amparo
El artículo 27 de la Constitución de Venezuela indica que toda persona tiene derecho a ser amparada por el goce y ejercicio de los derechos y garantías, incluso de aquellos inherentes a la persona que no se encuentren consagrados de manera expresa en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Pese a que la Constitución de Venezuela no consagra de manera expresa el derecho al acceso al agua potable, este forma parte integral del derecho al ambiente sano, estipulado en el artículo 127 de la Constitución, y conforme al cual:
“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.
En todo caso, el artículo 22 de la Constitución reconoce los derechos inherentes a la persona no previstos en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
5. La legitimación del demandante
De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Así las cosas, el señor A, como afectado, es quien se encuentra legitimado para interponer la acción de amparo.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
En la Ley Orgánica de Amparo se enumeran varias condiciones bajo las cuales no es admisible la acción de amparo; algunas de estas consisten en que “la amenaza contra el derecho o garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado” o que “el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes” (Art. 6). En el presente caso, el señor A recibió una respuesta negativa de la Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación, por lo que presentó una acción de amparo procedente, como lo establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
El artículo 18 de la ley orgánica de amparo menciona los siguientes requisitos de admisión de la solicitud:
“1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;
2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante;
3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización;
4) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación;
5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo;
6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional. En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos.”
Finalmente, el amparo debe, en principio, interponerse en un plazo de seis meses desde el inicio de la vulneración o de la amenaza del derecho.
* Viviana Carolina Rodrigo Giubasso, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación venezolana.
De acuerdo con los hechos expuestos, ha sido afectado el derecho al agua y a la salud del interno A, así como de los demás reclusos que se hallan en el establecimiento penitenciario de la ciudad X. El derecho al agua no está específicamente reconocido en nuestra Constitución, sino que forma parte del derecho al ambiente sano, consagrado en el artículo 127 de la Constitución, conforme al cual:
“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.
II. 1 Marco jurídico de protección de los derechos alegados
Desde la perspectiva del caso el énfasis se coloca en el acceso al agua para fines de higiene y de consumo o hidratación personal, lo cual se corresponde precisamente con el contenido del derecho al agua. Este se encuentra igualmente garantizado constitucionalmente en virtud de las normas constitucionales de apertura a derechos no previstos en el texto constitucional, en su condición de derecho inherente al ser humano y por estar proclamado en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado venezolano (arts. 22 y 23 de la Constitución), como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. La escasa jurisprudencia constitucional sobre el asunto en Venezuela, dejando de lado algunos amparos interpuestos contra juntas de condominios que cortaban el suministro de agua a vecinos insolventes, llevará a que el presente caso sea examinado solamente a la luz de los parámetros internacionales.
En el marco de ese Pacto se ha reconocido el derecho al agua como derecho humano, especialmente por tratarse de un componente del derecho a un nivel de vida adecuado garantizado por el artículo 11.1 de dicho Pacto, además de conectarse con los derechos a la salud, y a una vivienda y alimentación adecuadas . Estos derechos, por esta conexión con el derecho al agua, también están siendo afectados en las circunstancias planteadas por el caso hipotético, aunque el análisis que se desarrollará se centrará en el derecho al agua.
En el Sistema Interamericano se ha reconocido también el derecho al agua, con base en disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referidas en particular al derecho a la vida, en su dimensión de derecho a una vida digna, y al derecho a la integridad física ; además, aquel derecho se vincula con el derecho a un medio ambiente sano protegido implícitamente por el artículo 26 de esa Convención y expresamente por el Protocolo de San Salvador (art. 11) .
El derecho al agua garantiza el acceso al agua necesaria para el consumo y limpieza personal y doméstica. Tal como lo ha sostenido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” .
Dicho Comité ha destacado que los Estados deben prestar especial atención a grupos de personas que generalmente se hallan en mayores dificultades para disfrutar plenamente del derecho al agua, entre los cuales se encuentran “los presos y los detenidos”. Respecto de estos, los Estados han de tomar medidas para que:
“Los presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender a sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” .
Ciertamente, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, en sus artículos 15 y 20, y los Convenios de Ginebra, de derecho internacional humanitario, en varias disposiciones del III y del IV Convenio, contienen normas que garantizan a las personas privadas de libertad el acceso al agua.
De allí que el derecho humano al agua comprende el reclamo del interno A de recibir agua en cantidad suficiente pasa su aseo personal e hidratación. En el supuesto de los reclusos, como lo es A, este derecho está ligado al deber especial que tiene el Estado de proteger la vida e integridad de las personas privadas de libertad. Al respecto, la Corte Interamericana ha sido enfática al sostener que:
“Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna” .
Esta posición singular de garante se traduce en “una serie de responsabilidades particulares” que el Estado debe asumir. Por ello, la Alcaldía Local de la ciudad X y demás autoridades competentes deben proporcionar a los internos del establecimiento penitenciario correspondiente acceso al agua en cantidades adecuadas para atender sus requerimientos.
La extinción de la principal fuente de agua de la ciudad X un año antes de la presentación del reclamo del interno A no basta para considerar justificada la conducta de las autoridades. En todo caso, en el nivel de análisis de la injerencia en el derecho en que nos hallamos, es suficiente con constatar que el ámbito protegido por el derecho al agua ha sido afectado.
II. 2 Resolución del primer problema jurídico
Al examinar si la limitación en el acceso al agua sufrida por el interno A resulta aceptable, ha de tenerse en cuenta que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha distinguido entre obligaciones mínimas y el resto de las que se derivan del reconocimiento de un derecho en el tratado correspondiente. Las primeras se refieren a niveles básicos, aunque no absolutos, de satisfacción del derecho que siempre deberían alcanzarse, mientras que las segundas están abiertas, bajo revisión internacional, a la evaluación de circunstancias que justifiquen una realización de manera gradual, según los recursos disponibles . Solo a título sumamente excepcional cabría admitir que algún Estado no haya observado completamente esas obligaciones mínimas, previa demostración por las autoridades de haber puesto todo su esfuerzo material y humano en colmarlas.
En el caso bajo análisis, la reducción que ha sufrido el interno A en los volúmenes de agua disponible diariamente exige una justificación oficial. La respuesta dada por las autoridades es débil, pues nada aducen en relación con la imposibilidad de adoptar medidas que hubieran podido corregir esa situación. Solo aluden a la “transferencia de líquido desde la única municipalidad vecina que cuenta con capacidad acuífera”, sin que quede claro si había o hay alternativas más alejadas geográficamente o complejas pero viables, habiendo transcurrido un año desde que el problema surgió. El juez de amparo debería ordenar en fase probatoria la verificación de que no existen soluciones alternativas a las mencionadas por las autoridades para obtener un acceso mayor al agua.
Los diez litros de agua que A y cada uno de los demás internos reciben a diario en el establecimiento de la ciudad X puede estimarse en principio suficiente para el consumo e higiene personal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado, con base en informes especializados, que 7,5 litros de agua bastan para llenar los requerimientos de una persona por día: “la mayoría de las personas requiere mínimo de 7.5 litros por persona por día para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas, que incluye alimentación e higiene” . Si asumimos esto como un dato cierto y corroborado, podríamos afirmar que el derecho al agua está satisfecho en el caso examinado. No obstante, habría que verificar si, por las características particulares de la ciudad X, esos diez litros de agua por persona no son suficientes para cubrir el mínimo exigible, dadas las altas temperaturas y sensación térmica, las cuales pueden ser incluso mayores dentro de un establecimiento carcelario, más aún si padece de hacinamiento. La falta de cobertura de estas exigencias mínimas o básicas en las circunstancias particulares obligaría a reducir el suministro de los habitantes de la ciudad, quienes acceden a litros de agua que, en todo caso, colman holgadamente estas necesidades mínimas, más aún de encontrarse en condiciones de menores temperaturas y sensación térmica.
Según el resultado de esta verificación, X y demás reclusos de ese centro tendrían derecho a recibir un suministro más amplio. De ello dependería el sentido favorable o no de la sentencia que debe proferirse.
[1] Observación general Nº 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), párr. 3.[2] Vid. Corte IDH, caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (Fondo, reparaciones y Costas). Sentencia 24 de agosto de 2010. Serie No 214, párr. 194 y ss.[3] Vid. Corte IDH, Opinión Consultiva OC 23/17, de 15 de noviembre de 2017. Medio Ambiente y Derechos Humanos, Serie A N° 23, parr. 108 y ss.[4] Observación general Nº 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), párr. 2.[5] Idem, párr. 16.[6] Vid. Corte IDH,caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C N° 112, párr. 152.[7] Idem, párr. 153.[8] Observación general N° 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), párr. 10: “corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos”.[9] Corte IDH, caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (Fondo, reparaciones y Costas). Sentencia 24 de agosto de 2010. Serie No 214, párr. 195.
Por otra parte, el caso suscita la cuestión de la posible violación del derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 21 de la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, ya que se ha dado un tratamiento preferente en el acceso al agua a los habitantes de la población X que están en libertad, en perjuicio de los reclusos. El derecho a la igualdad ampara a las personas frente a toda diferencia de trato carente de justificación.
Desde la perspectiva del derecho a la igualdad, el argumento según el cual los demás habitantes de la ciudad, que disponen aproximadamente de 40 litros diarios de agua, cuentan con un “mejor derecho” o un “derecho prevalente”, por lo que ese volumen no podría limitarse a fin de permitir una satisfacción más completa de las necesidades de A y demás internos, es totalmente inadmisible, por implicar una discriminación prohibida por el mismo Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2.2). Como ya vimos, la condición de recluso o interno es, por el contrario, una situación que amerita una especial atención, por la imposibilidad en que estos se hallan de obtener por sus propios medios y con libertad de desplazamiento la satisfacción de su derecho al agua. La limpieza de las viviendas y las labores de cocina que frecuentemente en ellas se desarrollan pueden requerir ciertamente un volumen de agua adicional al que se destina al consumo y aseo personal, por lo que la cantidad recibida por cada recluso no ha de ser necesariamente idéntica a la que en prorrateo corresponda a cada habitante de tales viviendas, pero el argumento de la superioridad apriorística del derecho de las personas que se encuentran en libertad, frente al de los reclusos, debe desecharse de plano. El juez de amparo debería exigir a las autoridades administrativas demandadas la elaboración de un estudio técnico sobre la necesidad real de cada persona en libertad para satisfacer los requerimientos de acceso al agua y, en función de eso, podría ordenar una distribución mayor de agua hacia el establecimiento penitenciario.
En consideración al derecho a la igualdad, así como al derecho a la salud y al agua, debería ordenarse la elaboración de un estudio técnico sobre la necesidad real de cada persona en libertad para satisfacer los requerimientos de acceso al agua y, en función de eso, podría ordenarse una distribución mayor de agua hacia el establecimiento penitenciario.
Se declararía asimismo con lugar el amparo interpuesto si se constata que, en las circunstancias particulares examinadas, el suministro de agua no satisface, respecto de los reclusos, los mínimos exigibles.