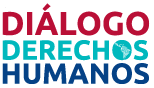Plantilla Solución Caso 4
La plantilla que encuentras a continuación presenta la estructura común que planteamos a todas las expertas y expertos colaboradores del proyecto, para que en lo posible se ciñeran a ellas en sus propuestas de solución.
Por provenir de 11 países distintos, para lograr sistematicidad y propuestas de solución semejantes y comparables, nos ideamos este documento, que también busca ser una herramienta para tu aprendizaje y abordaje de estos y otros casos de DD.HH. ¡Esperamos que también te sea útil!
Cuarto Caso
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Derecho a la Educación)
Plantilla Solución Caso 4
I. Planteamiento del problema jurídico
Se plantea la pregunta de si forman parte del contenido del derecho a la educación del niño Z -quien vive solo con su madre y debajo de la línea de pobreza- condiciones que le faciliten el ejercicio de este derecho como:
– coincidencia del horario escolar con los horarios usuales de trabajo
– existencia del servicio de transporte entre la casa y el colegio, incluso si este no es totalmente gratuito;
-prestación de asesorías adicionales a los niños que tienen dificultades y que éstas tengan lugar en la sede del Colegio;
– que, una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la sede del colegio.
II. Marco jurídico de protección
1. Articulación del ámbito de protección
Citar normas respecto al derecho a la educación que se encuentran en
– La propia Constitución
– Tratados internacionales
– La jurisprudencia al respecto
– Leyes ordinarias que aclaran / limitan el contenido del derecho alegado
2. Límites a los derechos alegados (depende de la jurisdicción)
Estos límites podrían ser, por ejemplo:
– Principio de no-regresividad
– Limitaciones presupuestales del Estado / recursos limitados
– Separación de poderes – intervención del juez en políticas públicas
III. Ponderación (si es aplicable)
Ponderar los DESCA con los límites arriba mencionados para cada una de las 4 prestaciones que pide Z:
– Fin legítimo
– Idoneidad y necesidad
– Ponderación en sentido escrito
Ejemplos de criterios de proporcionalidad:
– Sostenibilidad
– Obligación estatal de invertir máximos de los recursos en DESCA
IV. Decisión / fórmula jurídica
Solución de casos por paises
Solución Argentina caso 4
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Derecho a la educación)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Argentina
Realizado por: Liliana Ronconi**
1. Tipo de acción
En el presente caso la acción es el amparo individual. Esta acción se encuentra regulada tanto a nivel constitucional como a nivel legal. La Constitución Nacional en su artículo 43 establece que: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Esta norma se complementa con el artículo 1 de la Ley Reglamentaria No. 16.986 “[l]a acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus”.
En virtud de estas normas, la señora Y debe plantear un amparo individual en tanto el reclamo que afecta el derecho a la educación de su hijo debe ser resuelto de forma expedita y rápida, a la vez que surge de una omisión del Estado.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
La Ley Reglamentaria No. 16.986 establece en su artículo 4 que “[s]erá competente para conocer de la acción de amparo el juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto”. En el presente caso, la señora Y, deberá interponer la acción de amparo ante el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos.
3. El reclamante
El reclamante es el niño Z de 8 años, representado por su madre, la señora Y que es una trabajadora doméstica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al niño Z se le está vulnerando el derecho constitucional a la educación, sujeto de protección a través de la acción de amparo según el artículo 43 de la Constitución Nacional de Argentina.
4. El objeto del amparo o tutela constitucional
En el presente caso, el derecho constitucional alegado es el derecho a la educación del menor Z, el cual se encuentra consagrado en los artículos 5, 14 y 75.19 de la Constitución Nacional de Argentina. Asimismo, se encuentra reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13 y por el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) – tratados que tienen jerarquía constitucional (art. 72 inc. 22).
5. La legitimación del demandante
El artículo 5 de la Ley Reglamentaria No. 16.986 señala que la demanda de amparo podrá “deducirse por toda persona individual o jurídica, por sí o por apoderados, que se considere afectada conforme los presupuestos establecidos en el artículo 1º”. En el presente caso, el gobernador del Estado Y como afectado, es quien se encuentra legitimado para interponer la acción de amparo.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
La señora Y recibió una respuesta negativa del Ministerio de Educación, por lo que, agotadas las vías previas, presentó una acción de amparo conforme lo establece el artículo 43 de la Constitución de la Nación de Argentina y el artículo 1 de la Ley Reglamentaria No. 16.986.
En concreto, y previo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Señora Y debió plantear el amparo frente a un Juzgado de Primera Instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El curso procesal que debió seguir antes del máximo tribunal fue apelación ante la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria, y desde allí la vía recursiva frente al Tribunal Superior de Justicia. Frente a esa decisión, debió presentar Recurso Extraordinario Federal para llevar el caso ante la Corte Suprema.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
De acuerdo al artículo 6 de la Ley Reglamentaria No. 16.986, la demanda de amparo debe presentarte por escrito y debe contener:
“a) El nombre, apellido y domicilios real y constituido del accionante;
b) La individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión impugnados;
c) La relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía constitucional;
d) La petición, en términos claros y precisos”.
Por su parte, el numeral 2 del artículo 6 de la precitada norma indica que la acción de amparo no es admisible cuando dicha demanda “no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse”, razón por la cual debe presentarse dentro de este tiempo, una vez el daño se haya materializado, so pena de que la acción se torne inadmisible. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado en diversos fallos[1] que cuando se trata de una arbitrariedad continuada, como lo es el no acceder al derecho a la educación, el plazo de caducidad no puede constituir un obstáculo al planteamiento del amparo.
[1] CSJN, “Tejera Valeria Fernanda c/ ANSES y otro s/varios”, 22/03/18, considerando 5; CSJN, “Etchart Fernando Martin c/ ANSES s/ amparos y sumarísimos, 27/10/15, considerando 6; CSJN, “Tartoglu de Neto, Leonor c/ IOS s/amparo”, 25/09/01, Voto de los Dres. Moliné O’Connor, Fayt y Vázquez, considerando 5.
1) La señora Y inició una acción de amparo, en representación de su hijo Z, en la que le solicitó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en adelante GCABA- que le proveyera a su hijo una jornada escolar extendida, así como un servicio de transporte entre el colegio y su vivienda como ocurre con las escuelas privadas. Además, que se le preste asesorías educativas adicionales y se le brinde almuerzo en la sede del colegio.
2) Que la actora ha acreditado los diversos padecimientos que sufre ella y su hijo. No solo viven en contexto de pobreza, sino que principalmente su hijo no ve garantizado su derecho a la educación en condiciones de igualdad en tanto solo puede asistir a una escuela de jornada simple y carece de todo tipo de apoyo educativo posterior. Esta falta de acompañamiento conlleva que el niño esté retrasado en los conocimientos que se esperan de su edad, siendo que carece de todo tipo de problema cognitivo. Los informes acompañados demuestran la necesidad que tiene Z de recibir mayor cantidad de horas dedicadas a su educación, ya sea en clase o mediante un/a asistente.
3) Cabe recordar que por tratarse de interpretación de normas federales, esta Corte no se encuentra limitada por las posiciones ni los argumentos de las partes ni de tribunales inferiores sino que le corresponde hacer una declaración e interpretación al respecto que considere de los puntos a decidir (conforme a Fallos: 326:2880; 328:2694; 329:2876, 335:452 entre muchos otros).
Derecho a la educación
4) El derecho a la educación se encuentra consagrado en los arts. 5, 14 y 75.19 de la Constitución Nacional. Asimismo, está receptado por la CADH en su 26, por el Protocolo Adicional a la CADH o Protocolo de San Salvador en su art. 13, por el PIDESC en sus arts. 13 y 14 (este último específicamente sobre educación primaria) todos ellos Tratados Internacionales que forman parte del bloque constitucional argentino en virtud del art. 75.22 de la Constitución Nacional. Más allá de su reconocimiento normativo, el derecho a la educación es un derecho fundamental que opera como condición necesaria para garantizar otros derechos y que es una herramienta que permite un desarrollo pleno de la personalidad (autonomía) y el ejercicio de la ciudadanía.
5) En este sentido, el Comité DESC en la Observación General Nº13 sostiene que “la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana.(párr. 1)” Vale aclarar en este punto, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, que el Comité DESC es el órgano intérprete autorizado del PIDESC y cuya interpretación debe ser guía para este tribunal y todos los tribunales de la Nación ya que importa a las “condiciones de vigencia” de este instrumento que tiene jerarquía constitucional en virtud del art. 75.22 (Fallos 335:452, cons. 10; 332:709, cons. 4)[2].
6) Asimismo, el Comité ha entendido que para el cumplimiento del derecho a la educación existen cuatro ejes de análisis que deben cumplirse. El primero de ellos es la disponibilidad y apunta a que existan las suficientes instituciones y programas de enseñanza. El segundo de ellos es la accesibilidad a los programas de enseñanza sin discriminación, asequible materialmente ya sea por la localización geográfica de la escuela o por medio de educación a distancia utilizando tecnología, accesible y económicamente que en el caso de la escuela primaria debe ser gratuita. El tercero es la aceptabilidad que apunta a que la forma y el contenido de la educación sean pertinentes, adecuados y de buena calidad para los y las estudiantes. Por último, se encuentra la adaptabilidad, que implica que la educación debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de la sociedad en transformación y responder a las particularidades de los alumnos en contextos sociales y culturales variado (Comité DESC, OG Nº13, párr. 6).
7) Esta Corte no puede ignorar el contexto de altos niveles de desigualdad en el que se presenta el reclamo bajo análisis. En el territorio nacional aproximadamente viven un millón y medio de familias monoparentales de las cuales el 96% están conformadas por la madre y sus hijos/as. De esta manera, la señora Y y su hijo Z son una de las ochocientas veinte mil familias monoparentales que viven en la Ciudad y que en su mayoría se encuentran por debajo del nivel de pobreza. Estos grupos en situación de pobreza son los que resultan más afectados por la falta de vacantes de jornada extendida, pues el acceso a una educación que no cumple con las condiciones de calidad exigidas para el grupo en cuestión no hace más que reforzar su situación de vulnerabilidad. Esto queda claro cuando Z, pese a su edad y a los años que ha estado escolarizado, demuestra no alcanzar el desarrollo de aprendizaje debido a su edad. Estos niños/as, como Z, se verán en serias, sino imposibles dificultades de desarrollar su vida en plena autonomía.
Derecho a la igualdad
8) Esta Corte ha dicho (Fallos: 323:2659; 330:3853; 340:1795) que el derecho a la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación se encuentran ampliamente reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional. De esta manera, desde la reforma constitucional de 1994, el derecho a la igualdad del art. 16 de la Constitución de Argentina – que se ha interpretado en general como aquel en el que todas las personas deben ser tratadas de igual manera cuando estén en las mismas circunstancias – debe ser analizado a la luz del art. 75.23 y de diversas disposiciones contenidas en los tratados con jerarquía constitucional (CADH, 24; PIDESC, arts. 2.1, 2.2, 3 y 26; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, arts. 2 a 7; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, arts. 2, 3 y 5 a 16; y Convención sobre los Derechos del Niño, art. 2) que conciben a este derecho como la igualdad real de oportunidades. Estas normas generan la obligación estatal, no solo de no discriminar sino principalmente de legislar y tomar medidas de acción positiva en favor de grupos en situación de vulnerabilidad (Fallos 335:452, cons. 8). Agregando que “en el marco que plantea la Constitución de 1994, la igualdad debe ahora ser entendida no solo desde el punto de vista del principio de no discriminación, sino también desde una perspectiva estructural que tiene en cuenta al individuo en tanto integrante de un grupo. El análisis propuesto considera el contexto social en el que se aplican las disposiciones, las políticas públicas y las prácticas que de ellas se derivan, y de qué modo impactan en los grupos desaventajados, si es que efectivamente lo hacen (Fallos 340:1795, cons. 18)
9) En la misma dirección, como lo ha dicho la Corte IDH, tribunal encargado de la interpretación y aplicación de la CADH, la prohibición a la discriminación debe evaluarse sobre situaciones de jure y de facto (Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 24 de febrero de 2012, párr. 80; Corte IDH, Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, Sentencia de 8 de Septiembre de 2005). En este sentido, sostuvo que “los Estados deben combatir las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos, y finalmente deben adoptar las medidas afirmativas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas” (cons. 141). Agrega además que “el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos” (cons. 141).
10) El Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han reconocido el concepto de la discriminación indirecta. Este concepto implica que una norma o práctica aparentemente neutra, tiene repercusiones particularmente negativas en una persona o grupo con unas características determinadas. Es posible que quien haya establecido esta norma o práctica no sea consciente de esas consecuencias prácticas y, en tal caso, la intención de discriminar no es lo esencial y procede una inversión de la carga de la prueba” (Corte IDH, Caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2012, párr. 286). Por último, postula que “tratándose de la prohibición de discriminación por una de las categorías protegidas contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, lo cual implica que las razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva. Además, se invierte la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio” (Corte IDH, Caso Gonzalez Lluy vs Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de septiembre de 2015, párr. 257).
11) En el presente caso, existe una discriminación por la condición social y/ o económica del niño. En este sentido, no se trata de una norma que excluya voluntariamente a un grupo de sujetos del goce de derechos sino que se trata de un actuar del Estado, aparentemente neutral, pero que tiene efectos discriminatorios hacia ciertos grupos de población, en este caso, la población de bajos recursos. Se trata así de la existencia de una discriminación indirecta con efectos discriminatorios hacia grupos social y económicamente vulnerables. Ante la comprobación de que el trato diferenciado por su condición social y/o económica hacia el niño Z está basado en una de las categorías prohibidas, el Estado tiene la obligación de demostrar que sus acciones (y/u omisiones) no tienen una finalidad o efecto discriminatorio.
La ley ordinaria
12) El plexo normativo argentino para el caso bajo análisis se completa con la Ley de Educación Nacional (Ley Nro. 26206) y la Ley de Financiamiento Educativo (Ley Nro. 26075), normas que están en consonancia con muchas de las disposiciones mencionadas ut supra. En este sentido, la Ley de Educación Nacional asegura una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades sin inequidades sociales (art. 11.a), garantiza la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos con prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad (art. 11.e). En igual sentido, la Ley de Financiamiento Educativo obliga a los Estados (federal, provincial y de la CABA) a priorizar la inversión educativa a los sectores más desfavorecidos (art. 2.a y b). Esto demuestra que el legislador buscó no ser neutral en la distribución de los recursos sino que por el contrario tuvo en mira ciertos grupos o sujetos.
13) En lo referido al nivel primario y la jornada extendida, la Ley de Educación Nacional establece en su art. 28 que la las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados por la ley. Mientras que la Ley de Inversión Educativa establece en su art. 2.b que como mínimo, un treinta por ciento (30%) de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas. El objetivo de ambas leyes, sin duda tuvo en vista que la escolaridad extendida presenta una serie de beneficios tanto para los niños, niñas adolescentes como sus familias. La jornada extendida permite una mayor contención social y pedagógica con un seguimiento más personalizado para atender de modo personalizado las necesidades del niño o de la niña. Además, el mayor tiempo en la escuela promueve la socialización de los y las estudiantes entre sí y con sus docentes. Asimismo, la escolarización extendida repercute positivamente en los hogares de los niños y las niñas en tanto los progenitores, en particular las madres quienes asumen mayoritariamente las tareas de cuidado por los desiguales roles que impone la sociedad, cuentan con mayor tiempo para procurar un sustento y una mejora de calidad de vida para el grupo familiar.
II.I Limitaciones a los derecho alegados
14) Al tratarse de la existencia de una discriminación basada en categorías sospechosas (cualquier otra condición social, art. 1.1 CADH) para examinar la justificación esgrimida por el Estado, las razones deben ser de un peso muy fuerte y no meros argumentos generales. Así, frente al reclamo de jornada extendida de educación primaria de Z, iniciado por la Sra. Y es posible encontrar algunos principios, que prima facie, entrarían en contraposición. Uno de ellos, el principio de progresividad y otro la limitación de recursos. Sin embargo, ninguno de los dos son de aplicación al caso que aquí se evalúa.
[2] La CSJN ha incorporado el deber de ejercer el control de convencionalidad que tiene todo el Poder Judicial descalificando las normas o actos que contravengan la CADH y/o la correspondiente interpretación que hace la Corte IDH de la Convención. Esta era una línea jurisprudencial consolidada y a modo de ejemplo puede verse casos como “Mazzeo, Julio Lilio s/recurso de casación e inconstitucionalidad”, sentencia del 13 de julio de 2007 (Fallos 330:3248), considerando 21 y “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, sentencia de 27 de noviembre de 2012, considerando 12. (Fallos 335:2333) Sin embargo, la CSJN recientemente ha considerado que frente a colisión normativa entre la CADH y la Constitución, deben primar los principios de derecho público reconocidos en esta última. Ver caso “Ministerio de Relaciones Exteriores y culto s/informe de la sentencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ por la Corte IDH”, sentencia de 14 de febrero de 2017, considerando 16 voto de la mayoría. Ver también Rosenkrantz, C. “En contra de los ‘Préstamos’ y otros usos ‘no autoritativos’ del derecho extranjero” en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 6, Número 1 (2005) y Filippini, L. “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no es un préstamo”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 8, Número 1 (2007).
Imposibilidad de Ponderación: Contenido Mínimo/ Limitación de Recursos
15) En primer lugar, el principio de progresividad se aplica para aquellos derechos “accesorios” al derecho a la educación. Sin embargo, como quedará demostrado el Estado argentino ha asumido un fuerte compromiso en materia de educación, entendiendo que la “jornada extendida” forma parte del contenido mínimo del derecho. No es posible realizar un ejercicio de ponderación de derechos cuando lo que está en juego es el contenido mínimo. Por su parte, respecto de la limitación de recursos es necesario tener presente que este es un argumento a) que no se aplica en caso de la violación del contenido mínimo y b) sobre todo requiere de prueba concreta de parte del Estado de que ha invertido el máximo de los recursos disponibles. En este caso particular el Estado nada ha contestado ni ha acompañado la información correspondiente en el expediente sobre las medidas adoptadas en relación con las Leyes de Educación Nacional y Financiamiento Educativo.
16) Esto permite inferir, como mínimo, dos cuestiones: o que el Estado no ha alcanzado ese piso mínimo autoimpuesto o que, habiendo cumplido, no ha tomado las medidas necesarias para aumentarlo progresivamente. Ambas posibilidades implican la violación del derecho a la educación en condiciones de igualdad.
17) En lo referido al primer punto, el Comité DESC en su Observación General N°3 referida a las obligaciones del art. 2 del Pacto, ha establecido que todos los Estados parte tienen una obligación mínima de asegurar, por lo menos, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el pacto (párr. 10). En otras palabras, si bien los recursos con los que cuenta el Estado son limitados y eso implica no poder realizar de manera inmediata todos los derechos, debe cumplir con ese piso básico, que además fue asumido y reconocido en el ámbito local mediante las leyes respectivas. En lo referido al derecho a la educación, el Comité ha entendido en su Observación General N°13 que como mínimo, los Estados deben cumplir con las formas más básicas de enseñanza, velar por el acceso a las instituciones y programas de enseñanza públicos sin discriminación alguna y proporcionar enseñanza primaria a todos de manera gratuita. Particularmente, el Estado ha interpretado y ha buscado hacer efectivas estas obligaciones mediantes los objetivos volcados en las leyes educativas referidas ut supra. De esta manera, si bien, el Comité DESC no indica como contenido mínimo la doble jornada o jornada extendida, el Estado argentino mediante su derecho interno, se ha autoimpuesto que como mínimo el 30% de los niños y niñas que asisten a la escuela primaria tengan modalidad de jornada extendida o completa, robusteciendo así el contenido al derecho a la educación, priorizando los sectores más desaventajados. Dada la falta de información brindada por el Estado no es posible conocer si cumple con este contenido mínimo. Sin embargo, surge del relato de las actos y las pruebas aportadas a la causa que su hijo, y muchos otros/as niños/as en su misma situación, no han podido acceder a escuelas de jornada extendida o completa.
18) Aún bajo el supuesto que el demandado haya cumplido con este piso mínimo definido por leyes nacionales, tampoco esta Corte ha sido informada si ha tomado medidas para desarrollar progresivamente el derecho aquí en juego. Aún cuando los recursos sean limitados, el Estado debe velar por el disfrute máximo de los derechos económicos, sociales y culturales, más en el caso de aquellos grupos desfavorecidos y marginados de la sociedad, como constituye el caso de Z quien es niño y vive por debajo de la línea de la pobreza (Fallos 335:452, cons. 14).
19) En lo que respecta al reclamo de transporte escolar gratuito y el almuerzo que plantea la actora, corresponde afirmar que la Ley de Financiamiento Educativo obliga al Estado a promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión y permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza mediante sistemas de compensación que permitan favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema educativo nacional (art. 2.c). Nuevamente estamos aquí ante la presencia de un “contenido mínimo” del derecho a la educación, contenido que no es posible ponderar frente a otros principios (progresividad- limitación de recursos). De esta manera, el transporte y el almuerzo gratuitos de Z consisten en dos de las medidas que el Estado debe tomar en tanto hacen a la permanencia y tránsito exitoso de la escolaridad del niño, entendiendo que ambas se encuentran comprendidas en la obligación de garantizar la jornada extendida. De lo contrario y en caso de falta de provisión gratuita estatal de alguno de estos puntos, podría implicar la negación del derecho a la educación.
20) En lo referido a las asesorías educativas, esta Corte considera que mientras el Estado garantice a Z la vacante en una escuela de doble jornada o jornada extendida, con la carga horaria de escolarización que eso implica, el reclamo estaría satisfecho. Salvo que las particularidades del niño así lo requirieran, situación que no se encuentra probada en autos.
21) Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada, y se ordena al GCABA a que otorgue al niño Z una vacante en una escuela jornada extendida, donde se garanticen asesorías educativas en caso de que la situación de Z lo requiera, alimento y que sea cercana al domicilio de la reclamante y su hijo o en su defecto garantice transporte escolar gratuito y en condiciones de seguridad para que el niño Z pueda concurrir a clase regularmente.
Jurisprudencia utilizada de la Corte Suprema
Fallos 301:1029 (CSJN, Municipalidad de Paraná vs Banco de la Nación Argentina, 6 de noviembre de 1979)
Fallos 326:2880 (CSJN, Diarte, José Alberto y otros c/ Lotería Nacional Sociedad del Estado, 21 de agosto de 2003)
Fallos 328:2694 (CSJN, Caja Complementaria para la Actividad Docente c/ U.B.A. -resol.2754/95- s/ proceso de conocimiento, 28 de julio de 2005)
Fallos 329:2876 (CSJN, Banco Central de la República Argentina c/ Banco Patricios S.A.s/ solicita intervención judicial, art. 35, pto. 3 Ley de Entidades Financieras, 18 de julio de 2006)
Fallos: 332:709 (CSJN, Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro., 31 de marzo de 2009)
Fallos 335:452 (CSJN, Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo, 24 de abril de 2012)
Fallos 340:1795 (CSJN, Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo, 12 de diciembre de 2017)
Fallos 323:2659 (CSJN, “González de Delgado, Cristina y otros c. Universidad Nacional de Córdoba”, 19 de septiembre del 2000)
Fallos: 330:3853 (CSJN, “Reyes Aguilera, Daniela c/Estado Nacional”, 4 de septiembre de 2017)
Fallos 330:3248 (CSJN, “Mazzeo, Julio Lilio s/recurso de casación e inconstitucionalidad”, sentencia del 13 de julio de 2007)
Fallos 335:2333 (CSJN, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, sentencia de 27 de noviembre de 2012)
CSJN, “Ministerio de Relaciones Exteriores y culto s/informe de la sentencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ por la Corte IDH”, sentencia de 14 de febrero de 2017
Solución Bolivia caso 4
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Derecho a la educación)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Bolivia
Realizado por: José Antonio Rivera Santivañez
1. Tipo de acción
En el presente caso, la acción procedente es el amparo constitucional, el cual se establece como un proceso constitucional de naturaleza tutelar que tiene por objeto la protección inmediata, efectiva y eficaz a los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, en aquellos casos en los que los derechos son vulnerados por parte de cualquier persona particular o servidor público. Así las cosas, esta garantía se consagra en el artículo 128 de la Constitución de Bolivia como una acción que “tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos”, por parte de cualquier persona o servidor público, que “restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
En el presente caso, y de conformidad con el artículo 32 del Código Procesal Constitucional, le corresponde conocer a la Sala Constitucional de turno del tribunal departamental de justicia la acción de amparo interpuesta por la señora Y, que representa a su hijo Z menor de edad, ya que la vulneración se produjo en la ciudad capital de Departamento y la víctima tiene su domicilio en ese lugar.
3. El reclamante
La señora X en condición de madre del menor Z quien ve vulnerados sus derechos por la Secretaria de Educación, de conformidad con el artículos 129 numeral I de la Constitución y el artículo 52.1 del Código Procesal Constitucional de Bolivia.
4. Objeto del amparo o tutela constitucional
La acción de amparo constitucional se establece en el artículo 128 de la Constitución de Bolivia como una acción que “tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos”, por parte de cualquier persona o servidor público, que “restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. El artículo 17 constitucional establece que “toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”. La protección del derecho a la educación de los menores, consagrado en los artículos 17 y 58 de la Constitución, es el objeto del amparo demandado por la señora Y en representación de su hijo Z.
5. Legitimación del demandante
5.1 Legitimación activa del demandante
En virtud de lo previsto por el artículo 129.I de la Constitución y el artículo 52.1 del Código de Procesal Constitucional de Bolivia, está legitimado el menor Z como titular del derecho a la educación reconocido por la Constitución, y quien obra representado por la señora X como madre.
5.2 Legitimación pasiva del demandado
En mérito a lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0871/2012-R, de 20 de agosto, la Acción de Amparo Constitucional “(…) debe dirigirse la acción contra el funcionario que ocasionó la lesión al derecho o garantía, que se encuentre desempeñando esa función, siendo así, que la legitimación pasiva, debe ser contra la autoridad, que pueda subsanar o enmendar el supuesto acto ilegal”, en este caso tiene legitimación pasiva para ser demandada la Secretaria de Educación, porque es quien vulneró el derecho y tiene la competencia para reparar el hecho ilegal y restablecer el derecho vulnerado.
6. El agotamiento de la vía judicial ordinaria
La acción de amparo constitucional “no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”, como lo establece el artículo 54 del Código Procesal Constitucional. Por previsión del parágrafo segundo del artículo 54 del Código Procesal Constitucional, la acción de amparo puede ser planteada sin agotar las vías legales ordinarias cuando la protección que se obtenga resulte tardía e ineficaz, o cuando exista el riesgo inminente de un daño irreparable o irremediable.
Asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de su jurisprudencia, ha establecido otras excepciones a la regla de subsidiaridad para plantear la procedencia directa de esta acción, tales como la protección del fuero de estabilidad laboral de la mujer embarazada o el progenitor, la protección de la estabilidad laboral, la protección del derecho a la seguridad social, la protección del derecho a la educación, el derecho al agua y servicios públicos, la protección de los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores.
En el presente caso, la señora Y recibió una respuesta negativa por parte de la Secretaría de Educación, por lo que presentó una acción de amparo procedente como lo establece el artículo 54 del Código Procesal Constitucional en la medida en que no existe otro mecanismo judicial que haga efectiva la protección del derecho a la educación de su hijo Z.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
El numeral segundo del artículo 129 constitucional y el artículo 55 del Código Procesal Constitucional establecen que la acción de amparo constitucional “podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. De igual forma, la acción debe seguir los requisitos de forma señalados en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional.
En el presente caso la señora Y presentó la acción de amparo constitucional en el plazo de los 6 meses siguientes a haberse producido la violación del derecho a la educación de su hijo Z, siendo procedente la admisión y resolución de la Acción. Así las cosas, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia admitió la acción y señaló audiencia pública que se realizó dentro de las 48 horas siguientes a la citación que se hizo de la parte demandada. En el caso, no hubo necesidad de convocar y notificar a un tercero interesado ya que el conflicto fue entre la señora Y, que representa a su hijo Z que es la víctima, y la Secretaria de Educación, como autora de la violación de los derechos invocados. Conforme a lo previsto por el art. 36 del Código Procesal Constitucional se realizó la audiencia pública de manera continua e ininterrumpida, de forma oral, en la que la accionante amplió sus fundamentos y la parte demandada presentó informe sobre los hechos denunciados, a cuya conclusión la Sala Constitucional emitió Resolución fundamentada denegando la tutela demandada, y dispuso que en el plazo de 24 horas se remita el expediente, en revisión de oficio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo anterior fundamentando en el artículo 129 de la Constitución y los artículos 30 y 51 al 57 del Código Procesal Constitucional.
* Sara María Ortiz Lozano y Juan Sebastián Sánchez Gómez, estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyaron al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación boliviana.
1. La Accionante Solicita, mediante esta acción de amparo, que la Secretaría de Educación implemente ciertas medidas, ante limitaciones propias de su condición familiar, laboral y económica, siendo las siguientes:
a) Se implemente la jornada educativa extendida que coincida con horarios de trabajo de las madres y padres.
b) Se brinde asesoría adicional a niños que tienen dificultades en el aprendizaje que sea llevado a cabo en la sede del colegio.
c) Implementación de servicio de transporte entre la casa del niño y el colegio, incluso si este no es totalmente gratuito.
d) Se les brinde almuerzo en la sede del colegio, una vez se implemente la jornada educativa extendida.
II.1. Derecho fundamental a la educación de un niño
2. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) reconoce el derecho a la educación en todos sus niveles sin discriminación (art. 17), debiendo el Estado garantizar a los niños su desarrollo integral (art. 59.I.) con base en su interés superior que comprende la preminencia de sus derechos (art. 60). Este derecho se configura, además, en una función suprema del Estado y primera responsabilidad financiera, que debe ser sostenida, garantizada y gestionada por el mismo (art. 77). El Estado debe garantizar el acceso a la educación y la permanencia en plenas condiciones de igualdad, debiendo apoyar para este fin, a los estudiantes con menos posibilidades económicas mediante: “(…) recursos económicos, programas de alimentación (…) transporte (…)” (art. 82.II).
3. La doctrina descrita en el libro “Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el derecho a la educación se refiere al deber de los Estados de desarrollar y mantener un sistema de instituciones educativas a fin de proveer educación a todas las personas. Este derecho se vincula, además de al Estado, a tres sujetos: al que recibe educación, al que la brinda y, eventualmente, aquél que sea legalmente responsable del primero. Puede hablarse entonces, respectivamente, de los derechos a recibir enseñanza, a brindarla y, genéricamente, del derecho de los padres (o tutores) de elegir la educación de sus hijos.[1]
4. Este Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia SCP 1782/2014 de 15 de septiembre, citando a la SC 0235/2005-R de 21 de marzo, al referirse al alcance del derecho a la educación estableció que, no solo consiste en el acceso al sistema educativo, sino también a la permanencia dentro del mismo:
“el derecho a recibir instrucción y el derecho a la educación -salvando las diferencias de ambas categorías conceptuales-implican que la persona tiene la potestad de acceder al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, pero, además, recibirla de modo que al existir un sistema nacional de instrucción, enseñanza, aprendizaje o educación, el núcleo esencial de esos derechos no esta tan sólo en el acceso a dicho sistema, sino también a la permanencia de ese sistema” (subrayado es nuestro)
5. Ahora bien, este acceso y permanencia, no puede ser restringido o limitado por situaciones que vulneren criterios de igualdad y no discriminación, así lo indica la SCP 0362/2012 de 22 de junio:
“(…) la educación y el acceso a ella no puede ser limitado ni menoscabado por autoridades ni particulares, a cuyo propósito el Estado debe priorizar su protección desplegando al efecto todos los mecanismos de defensa y garantía; así lo manda el art. 82.I de la CPE, cuando señala que compele al Estado garantizar el acceso a la educación en condiciones de plena igualdad. De lo contrario, de existir restricción alguna al acceso a la educación y de permitirse ello, el Estado habrá fracasado en su función suprema y primera responsabilidad financiera, tal cual se concibe en el art. 77.I de la Ley Fundamental (…)” (subrayado es nuestro).
6. El derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: las obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir. A su vez, la obligación de cumplir consta de la obligación de facilitar y la obligación de proveer.[2]
7. La obligación de respetar exige que los Estados eviten las medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho a la educación. La obligación de proteger impone a los Estados adoptar medidas que eviten que el derecho a la educación sea obstaculizado por terceros. La de dar cumplimiento (facilitar), que nos interesa en el presente caso, exige que los Estados adopten medidas positivas que permitan a individuos y comunidades disfrutar del derecho a la educación y les presten asistencia. Por último, los Estados tienen la obligación de dar cumplimiento (facilitar) al derecho a la educación. Como norma general, los Estados están obligados a dar cumplimiento a (facilitar) un derecho concreto del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) cada vez que un individuo o grupo no puede, por razones ajenas a su voluntad, y poner en práctica el derecho por sí mismo con los recursos a su disposición.[3]
8. Con relación a los derechos humanos, la Constitución prevé normas para una efectiva protección; así en su art. 410.II, prevé que los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos forman parte del Bloque de Constitucionalidad; y en el art. 256.I dispone la aplicación preferente de las normas de los tratados y convenciones internacionales que declaren derechos más favorables que la Constitución; y los arts. 13.IV y 256.II prevén la interpretación de la Constitución y las leyes conforme a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. Bajo ese marco normativo constitucional es importante resaltar lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 28 literal e), el cual señala entre las obligaciones de los Estados, la de adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
9. Conforme a lo anterior, en el desarrollo del derecho a la educación, este Tribunal Constitucional debe adoptar los lineamientos señalados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General N° 13 sobre el derecho a la educación,[4] donde se ha establecido que la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas: A) disponibilidad; B) accesibilidad, que significa que las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte; esta característica consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: i) No discriminación; ii) accesibilidad material; iii) Accesibilidad económica; C) aceptabilidad; y D) Adaptabilidad. Al considerar la correcta aplicación de estas “características interrelacionadas y fundamentales”, se habrán de tener en cuenta ante todo los superiores intereses de los alumnos.
10. Para el caso que ocupa a este Tribunal, resultan particularmente relevantes las características de accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
11. Para un ejercicio efectivo del derecho a la educación, el Estado tiene la obligación de garantizar establecimientos apropiados y el acceso digno al sistema de educación, así como la permanencia en el mismo. La accesibilidad implica la obligación del Estado de asegurar el acceso de todas las personas a la educación en condiciones de igualdad y libres de toda forma de discriminación, así como facilidades en términos geográficos y económicos para acceder al servicio. En este orden, como lo señala la Observación Nº 13 antes mencionada, la accesibilidad consta de tres (3) dimensiones: (i) la no discriminación, (ii) la accesibilidad material, y (iii) la accesibilidad económica.
12. La garantía de no discriminación implica que la educación debe ser accesible especialmente a los grupos vulnerables sin discriminación alguna. Por su parte, la dimensión de accesibilidad material hace referencia a condiciones de acceso ya sea en razón de la localización geográfica, de las instituciones educativas, las características físicas de estas, o la satisfacción de demandas de acceso a programas de educación a distancia. Por último, la accesibilidad económica concretiza la obligación de asegurar que la educación esté al alcance de todos mediante la gratuidad de la enseñanza primaria y la implementación gradual de la misma con relación a la enseñanza secundaria y superior.[5]
13. Para realizar la tarea interpretativa del derecho a la educación y su ponderación frente a los argumentos expuestos por la parte accionada, este Tribunal acudirá a los estándares internacionales establecidos por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, mismos que son fuente directa del derecho conforme ha establecido la Sentencia SC 0110/2010 de 10 de mayo.
14. Según la Observación General N° 13 del Comité DESC, la aceptabilidad alcanza a la forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, que deben ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes. Por su parte la adaptabilidad se refiere a que la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.
15. Así pues, existen ciertas necesidades básicas de aprendizaje en los niños, estas pueden abarcar, de acuerdo a la Declaración Mundial de Educación para Todos: “tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo”.[6] Si estas necesidades básicas no son satisfechas, los objetivos primarios de educación habrán fallado, impidiéndole a la persona inclusive gozar de otros derechos, puesto que la educación es un mecanismo o vehículo para el ejercicio de estos y el desarrollo sostenible, según la CIDH.[7].
II.2. Características interrelacionadas del derecho a la igualdad y jurisprudencia aplicable
16. Este Tribunal, en su Sentencia SC 0045/2007 de 2 de octubre, ha definido el derecho a la igualdad, estableciendo: “Así, por derecho a la igualdad se entiende aquel derecho genérico, concreción y desarrollo del valor igualdad, que supone no sólo el reconocimiento por parte de las normas jurídicas del principio de no discriminación a la hora de reconocer y garantizar los derechos, sino además, el cumplimiento social efectivo de la misma. El mandato de igualdad en la formulación del derecho exige que todos sean tratados igual por el legislador. Esto no significa que el legislador ha de colocar a todos en las mismas posiciones jurídicas ni que tenga que procurar que todos presenten las mismas propiedades naturales ni que todos se encuentren en las mismas situaciones fácticas. El principio general de igualdad dirigido al legislador no puede exigir que todos deban ser tratados exactamente de la misma manera y tampoco que todos deban ser iguales en todos los aspectos. Entonces, el medio idóneo para que el legislador cumpla con el mandato de este principio es aplicando la máxima o fórmula clásica: ‘hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual’. En eso consiste la verdadera igualdad”.
17. Asimismo, ha establecido la diferencia entre igualdad material e igualdad formal, y como se consolida la igualdad material en un Estado Social de Derecho a través de la Sentencia SCP 0846/2012 de 20 de agosto de 2012:
“…el principio de igualdad formal que nos recuerda el aforismo de que ‘Todas las personas son iguales ante la ley’, propio del Estado Liberal de Derecho, es conciliado, compatibilizado y complementado con el principio de igualdad material afianzado a partir del Estado Social de Derecho, cuando la propia Constitución Política del Estado contiene normas para conseguir la igualdad efectiva entre todas las personas. Normas constitucionales aparentemente desigualitarias para favorecer a ciertos sectores en situación de inferioridad, reconociendo por ejemplo, que sectores en condiciones de vulnerabilidad, como son las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con capacidades diferentes, los niños o niñas, etc. son formalmente iguales respecto del resto de las otras personas pero al encontrarse materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social, es decir, tener otra posición social, económica o de otra índole requieren de disposiciones constitucionales específicas para una protección reforzada por parte del Estado a través de diversas concreciones para ser coherentes con el valor justicia consagrado como principio, valor y fin del Estado (art. 8.II).
La igualdad material está constitucionalizada a través de una normativa de discriminación positiva o que disciplina políticas o acciones afirmativas, que implica tratar desigualdad a los desiguales, es decir a aquéllos grupos o sectores que se encuentran en desventaja y, por tanto, en una situación desigual y desfavorable, para equilibrar la balanza y dar oportunidades a los grupos menos favorecidos para que puedan estar en igualdad de condiciones a través de normas jurídicas que busquen ese equilibrio tratando de evitar así detrimentos a grupos que se encuentran en desventaja. Se trata de aquellas normas constitucionales que reconocen la protección constitucional reforzada de algunos sectores en condiciones de vulnerabilidad, que buscan ese equilibrio de personas que se encuentran en desventaja con el conjunto en general (…)”
18. Así pues, el nuevo modelo de Estado Boliviano conlleva como uno de sus elementos cualificadores el ser un Estado Social conforme determina el Art. 1 de la Constitución.
[1] Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Sistema Universal y Sistema Interamericano, San José, Costa Rica, 2008. P.283-284.[2] Idem. Párr. 46.[3] Idem. Párr. 47.[4] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 13 El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto), 1999. Párr. 6-7[5] Idem. Párr. 6.b[6] Artículo 1. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 6/116 resalta la importancia de la alfabetización y la educación básica, refiriendo que la alfabetización para todos es la esencia de la educación básica para todos, y que la creación de entornos y sociedades alfabetizados es esencial para lograr los objetivos de erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, poner coto al crecimiento de la población, lograr la igualdad entre los géneros y lograr el desarrollo sostenible, la paz y la democracia” (punto 7).[7] CIDH, Quinto Informe sobre los Derechos Humanos en Guatemala. OEA/Ser. L/V/II.111 Doc. 21 rev. 6 abril 2001, párr. 24.
19. Se establecieron las obligaciones de parte del Estado a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación, y que ello además implica la creación de mecanismos para que esta garantía sea efectiva; sin embargo, para resolver la problemática planteada, se debe considerar el cómo el Estado va a realizar esta labor; pues pueden existir limitaciones presupuestarias que no le permitan al Estado efectivizar el ejercicio pleno del derecho a la educación con los alcances señalados.
20. En efecto, tomando en cuenta que los recursos económicos financieros del Estado se manejan sobre la base del principio de previsibilidad del gasto público, la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto general elaborado por el Órgano Ejecutivo y aprobado por el Órgano Legislativo. El presupuesto público es una valoración anticipada que realiza la Administración Pública de los ingresos y egresos que considera necesarios para cumplir con los propósitos establecidos por parte del Gobierno; si es así, se constituye en un instrumento no solo de planificación sino de limite a los gastos a ser erogados, pues no puede superar lo previsto, es decir, el presupuesto se destina únicamente a su finalidad prevista, no pudiendo realizarse un gasto superior al planificado.
21. Ahora bien, cuando se elabora el presupuesto general del Estado, en la partida de educación existe la tendencia de asignar recursos para sueldos y salarios, infraestructura y equipamiento, y no así para las otras necesidades y requerimientos que existen para garantizar un ejercicio efectivo y goce pleno del derecho a la educación en los términos referidos precedentemente; de manera que, ante las demandas planteadas por sectores sociales vulnerables, la respuesta es negativa sustentada en la falta de recursos económicos financieros, con mucha frecuencia, como en el caso que motiva la presente acción, se arguye que en el presupuesto no existe una asignación para cubrir los gastos que generan las demandas planteadas.
22. Ante la situación referida, cabe señalar que por previsión del art. 321.II de la Constitución “Las asignaciones [del presupuesto] atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo”. Conforme a la norma glosada, en la elaboración del presupuesto general del Estado se debe priorizar la asignación para que el Estado cumpla con sus obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir respecto al derecho a la educación, lo que significa asignar recursos suficientes que cubran no solamente sueldos y salarios, infraestructura y equipamiento; también cubran los otros requerimientos de los titulares del derecho, como los previstos por el art. 82.II de la Constitución, consistentes en cobertura de programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar.
23. En primera instancia, para este Tribunal, es relevante la situación económica particular de los accionantes, la cual exige que se adopten medidas especiales y necesarias para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales en el marco del PIDESC. El hecho de que la familia del niño “Z” sea monoparental y tenga como responsable de su hogar, a la señora “Y” quien trabaja a tiempo completo, es un aspecto esencial para resolver la problemática planteada. En efecto, esta situación en los hechos se traduce en verdaderas dificultades, unas salvables y otras no, que pueden afectar el derecho a la educación del niño Z, pudiendo afectar inclusive la permanencia del mismo en el sistema escolar ante las constantes dificultades que debe enfrentar.
24. En ese contexto fáctico, es necesario recapitular la cuarta característica del derecho a la educación, referente a la adaptabilidad la cual se refiere a la flexibilidad necesaria de los programas educativos para “adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”. La aplicabilidad de esta característica se inserta en la situación real de la accionante que exige al sistema escolar actual lidiar con los distintos tipos de familia (monoparentales), con la realidad predominante de ciudad Capital que exige que el único padre a cargo del hogar trabaje a tiempo completo, esto aunado a la condición económica que no permite que la madre pueda dar el apoyo escolar a su hijo Z por medios alternativos, quien a su vez queda solo en las tardes y presenta dificultades educativas.
25. Sin embargo, la situación actual de la señora “Y”, por si misma, no amerita la implementación de una jornada educativa extendida que coincida con sus horarios de trabajo. Para poder evaluar la pertinencia, y sobre todo, necesidad de implementar una medida de esta índole, se debe evaluar el impacto real de la situación en el derecho a la educación del niño “Z”.
26. Del caso presente se puede extraer que, debido a la distancia del trabajo de la señora “Y”, el niño Z pasa la tarde solo, con actividades de aprendizaje prácticamente nulas implicando una disminución en su aprendizaje, máxime si presenta desventajas frente a sus compañeros de clase y dificultades en el Colegio. De acuerdo a esto, la situación actual de la señora “Y” tiene un impacto concreto en el derecho a la educación del niño Z, ya que el objetivo primario de su educación se ha puesto en riesgo a raíz de distintos factores que hacen que el aprendizaje se vea disminuido, presente dificultades y no se implemente con calidad. En esencia, no se están satisfaciendo las necesidades básicas del aprendizaje, pudiendo transformar el mismo en una tarea mecánica que finalmente puede impactar negativamente en el futuro del niño Z de manera irreparable. Esta falencia significa que el Estado no cumple con el principio de igualdad material proclamado en la Constitución.
27. El Estado tiene la obligación de establecer cuáles son las condiciones particulares en las que se encuentran los estudiantes en su territorio, para luego definir de qué manera las autoridades públicas deben responder a esas necesidades en aras de garantizar la accesibilidad a la educación, en conjunto con la adaptabilidad. Por esta razón, se torna necesaria la adopción de medidas positivas que faciliten y presten asistencia al derecho a la educación del niño Z, aplicando la característica de adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad en su elemento de calidad, como la inversión en educadores que se enfoquen en profundizar la enseñanza impartida en las escuelas destinado a aquellos educandos que requieran una enseñanza extra, planes de estudio que se adapten a la necesidades de los educandos o programas que mejoren el desempeño de los profesores, siendo atendible la petición de aplicar la jornada educativa extendida de manera progresiva, y la implementación inmediata de asesoría adicional de apoyo educativo.
28. Respecto a la provisión alimenticia tipo almuerzo, puede ocurrir que la implementación de una medida positiva como la jornada educativa extendida resulte insuficiente para garantizar de manera real y efectiva el servicio público de educación en zonas donde los altos índices de pobreza exigen la implementación de otras medidas necesarias para promover el acceso y la permanencia al sistema educativo, como es el caso de la prestación del servicio de alimentación. En términos generales, la alimentación y nutrición apropiada garantizan a los niños, niñas y adolescentes las condiciones de salud física y mental que requieren para lograr un adecuado desempeño en el medio escolar. Sin embargo, en algunas poblaciones en donde los recursos para la consecución de los alimentos son insuficientes, el acceso al sistema educativo resulta afectado en la medida que los padres de familia no pueden proporcionar a sus hijos las meriendas que requieren durante la jornada académica. Esto cobra especial importancia al implementarse una jornada educativa extendida donde los padres de familia trabajan y no podrán retornar a sus hogares para poder brindarles esa alimentación indispensable.
29. Debido a la situación de “Y”, el niño “Z” no cuenta con una alimentación adecuada, situación que influye en su desempeño escolar. Es necesario que el Estado garantice el acceso a la educación pero también la permanencia del estudiante en su desarrollo educacional, lo que significa que si la mala alimentación es un factor que obstaculiza el desempeño escolar debido al entorno económico social del menor, es el Estado quien tiene que intervenir en suprimir esta falencia. En ese sentido, se deberá establecer un programa que consista en el suministro de un complemento alimentario tipo almuerzo dirigido a estudiantes de las instituciones educativas del sector oficial que se encuentran en situación de vulnerabilidad por distintas razones.
30. Por último, respecto al transporte escolar, cabe señalar que el transporte escolar en determinadas circunstancias evita que existan situaciones que se transformen en verdaderas barreras de accesibilidad a la educación en razón a la distancia o condiciones geográficas. Precisamente, por la edad del niño Z y la distancia entre el trabajo de la madre “Y” y la institución educativa, es necesario brindar transporte escolar que facilite las condiciones a través de las cuales se garantizará el normal acceso y permanencia del niño Z a la institución educativa.
31. De lo referido precedentemente, queda el ejercicio del derecho a la educación del niño Z se ve amenazado de vulneración debido a las razones referidas ya referidas, de dificultades económicas de su madre “Y”, razón por la que el Estado está obligado a atender las demandas planteadas en la acción; sin embargo, la autoridad estatal niega la atención de esas necesidades por considerarlas que no son parte de la educación e invocando razones de limitaciones presupuestales, lo que obliga a este Tribunal a realizar una ponderación; para lo que se aplicará los criterios establecidos en la Sentencia SC 2164/2013, de 21 de noviembre, consitententes en: 1) definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y, 3) definir la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro.
32. En cuanto al primer elemento, conforme se ha analizado precedentemente, cada año el Estado determina el presupuesto a ser ejecutado; de acuerdo a la Constitución, la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación de garantizarla y gestionarla, esta obligación es ejercida de forma concurrente entre diferentes niveles de gobierno, de manera tal que no recae únicamente bajo responsabilidad del Ministerio de Educación sino también de las entidades territoriales autónomas; de manera que es permisible para el Estado que en el Presupuesto General priorice la asignación de recursos para la educación frente a otros sectores, y que además sean los municipios quienes también destinen parte de su presupuesto para satisfacer el derecho a la educación, y en el maro de lo previsto por el art. 82.II de la Constitución.
33. En cuanto al segundo elemento, el derecho fundamental a la educación de los menores de edad cobra especial relevancia en atención al principio del interés superior del niño. Es así como, el Estado tiene la obligación de determinar las medidas pertinentes para la prestación del servicio educativo, las cuales, deben atender al interés del menor sobre otras consideraciones y derechos, para que reciban un trato preferente, de forma que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad, no sólo como sujetos de especial protección constitucional sino como plenos sujetos de derecho.
34. Este razonamiento concluye en la respuesta al tercer elemento, pues las entidades públicas centrales o autponomas, tienen la obligación de garantizar el cubrimiento adecuado de los servicios de educación, y de asegurar a los niños y niñas condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo, especialmente, de quienes habitan en las zonas rurales más apartadas del ente territorial; el Estado y los municipios tienen la obligación de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en condiciones de eficiencia y calidad así como de eliminar todas las barreras que puedan desincentivar a los menores de edad de su aprendizaje, tales como la distancia entre el centro educativo y su residencia, a través de la prestación del servicio de transporte escolar, prestación de enseñanza adicional y la alimentación escolar.
35. Si bien la presente sentencia tiene efectos inter partes, o solo entre las partes, para este Tribunal resulta evidente que otros miembros de la comunidad estudiantil de Ciudad Capital que no acudieron al presente trámite de Acción de Amparo pueden estar en idéntica situación respecto del niño Z. Por lo tanto, dimensionando los efectos en cuanto a las personas otorga a lo resuelto en esta Sentencia el efecto inter comunis; por lo que, en virtud de la protección ahora garantizada y en aras de proteger el derecho de igualdad de los otros niños, niñas y adolescentes de esta ciudad, resulta importante aplicar las mismas medidas positivas de demostrarse la analogía de condiciones.
36. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la educación del niño Z.
SEGUNDO.- ORDENAR la implementación progresiva de la jornada educativa extendida, debiendo elaborarse un plan que se ponga en práctica en los próximos 3 meses.
TERCERO.- ORDENAR la implementación inmediata de la asesoría adicional educativa y transporte escolar.
CUARTO.- ORDENAR la implementación del servicio alimenticio tipo almuerzo una vez se implemente la jornada educativa extendida.
Solución Brasil caso 4
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Derecho a la educación)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Brasil
Realizado por: Mônia Clarissa Hennig Leal
1. Tipo de acción
O ordenamento jurídico brasileiro não prevê uma ação constitucional que possa ser interposta por um cidadão diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Neste caso, ou a senhora Y teria que ingressar com uma ação ordinária, perante a jurisdição ordinária (juiz de primeira instância da Justiça Estadual, por tratar-se de obrigação referente a competência federativa do Município). Ou, ainda, poderia impetrar Mandado de Segurança, fundado na omissão do Município em cumprir com seu dever constitucional à educação, que seria a via mais rápida, dado o seu rito abreviado.
O Mandado de Segurança é uma ação prevista no rol dos “direitos e garantias fundamentais” da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), que, segundo dispõe o incivo LXVIII do art. 5º, protege direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No caso, o Secretário de Educação do Município é uma autoridade pública; tem-se, ainda, configurada – pela via da omissão – a violação de direito “líquido e certo”, que corresponde ao direito à educação, assegurado pela Constituição (arts. 205 a 214), caracterizando-o como um “dever do Estado”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Por tratar-se de Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Educação do Município, a competência para julgamento cabe ao juiz de primeira instância da Justiça Estadual.
3. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Senhora Y, representando seu filho, a criança Z, cidadã do Estado X e titular do direito à educação, direito líquido e certo violado pela omissão do Município em prestá-lo de forma adequada.
4. La legitimación del demandante
Conforme dispõe o art. 1 da Ley Federal 12.016, de 7 de agosto de 2009, pode impetrar Mandado de Segurança “qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la”. A senhora Y é una persona natural legitimada para propor a ação, representando o seu filho Z, titular do direito, por tratar-se de menor incapaz.
Já a autoridade coatora será o Secretário de Educação do Município, responsável pela prestação do direito à educação.
5. El objeto de tutela o amparo constitucional
No presente caso, o direito constitucional violado – por omissão – é o direito à educação, concebido como um dever do Estado, nos termos do art. 208 da Constituição. O pedido da ação deve consistir na obtenção de uma ordem judicial que imponha à Secretaria de Educação do Município a adoção das medidas pleiteadas pela Senhora Y, em face da omissão do Poder Público competente.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
A ação deve ser impetrada em um prazo de 120 dias, a contar da data de violação do direito ou de configuração da omissão (no caso, a negativa da Secretaria do Município em prestar o que foi solicitado pela Senhora Y (art. 23 da Lei Federal 12.016, de 7 de agosto de 2009).
* Germán Alejandro Patiño Peña y Daniel Felipe Enríquez Cubides, estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyaron a la autora en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación brasileña.
O caso versa sobre a extensão do direito à educação, isto é, a existência de um direito a prestações e medidas positivas complementares (tais como transporte, alimentação e turno integral) necessárias à sua efetiva concretização, para além da existência de uma rede pública de escolas. De pouca efetividade seria disponibilizar uma estrutura de ensino para crianças e adolescentes se estes não têm condições adequadas de usufruí-la, seja pela impossibilidade ou dificuldade de deslocar-se, seja pela insuficiência de condições mínimas de alimentação, de modo que a efetivação do direito à educação depende de uma gama de medidas acessórias, impondo-se, pois, o questionamento acerca de qual a extensão da responsabilidade do Estado nesse sentido.
No Brasil, o direito à educação encontra guarida nos artigos 205[1] a 214 da Constituição Federal de 1988. Em suma, a normativa pátria garante a educação como direito de todos e como um dever do Estado e da família, a qual será também promovida e incentivada com a colaboração da sociedade no intuito de promover o pleno desenvolvimento das pessoas. Já o artigo 206[2] recebe destaque por elencar alguns princípios importantes do direito em estudo, tais como a igualdade de condições para acesso e permanência na escola (numa clara perspectiva de igualdade material, que busca, por meio da ação e do fomento do Estado, a compensação de determinadas desigualdades sociais e fáticas) e a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, refletindo, por sua vez, a concepção com forte caráter social de que se reveste a ordem constitucional vigente.
De grande importância – em especial para a análise do presente caso – é o artigo 208 da Constituição de 1988[3], que estabelece, numa perspectiva ampla, os deveres do Estado no que tange à educação. O destaque recai, com especial ênfase, no disposto no inciso VII, que garante aos educandos, de forma expressa, o oferecimento de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, revelando, portanto, uma concepção ampliada acerca do conteúdo do referido direito:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
[…]
VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
Outrossim, segundo previsão do texto constitucional[4], trata-se de responsabilidade dos Municípios (que, no Brasil, possuem status de entes federados, sendo dotados de autonomia administrativa e legislativa, bem como de competências específicas) a atuação prioritária no ensino fundamental e infantil (de caráter obrigatório), sendo que o seu não-oferecimento ou a sua oferta irregular, pelo Poder Público, gera responsabilização das autoridades competentes, bem como enseja intervenção federal, retenção de receitas tributárias, etc.[5]
Verifica-se, portanto, que as medidas postuladas pela senhora Y (aula em turno integral, transporte público, aula de reforço e almoço) encontram-se, em parte, previstas diretamente na Constituição brasileira. O problema reside, portanto, na natureza prestacional destes direitos, que possuem custos e pressupõem uma alocação orçamentária para sua efetivação, muitas vezes em um cenário de escassez de recursos públicos.
Neste contexto, várias são as decisões da mais alta Corte do país que se ocupam do tema[6], versando sobre os mais diferentes aspectos relacionados aos direitos sociais. Pode-se perceber, neste sentido, nas decisões, uma linha clara de fundamentação, que passa por uma vinculação de elementos como “mínimo existencial”, “núcleo essencial dos direitos fundamentais” e “reserva do possível”, tidos quase que como indissociáveis.
Tal questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, de forma paradigmática, na ADPF 45, em que restou assentado que, quando o que se busca é a tutela do “mínimo existencial”, não incide o princípio da “reserva do possível”[7], isto é, não se aplica a lógica de disponibilidade orçamentária, devendo o direito ser garantido, independentemente da disponibilidade ou não dos recursos financeiros necessários:
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.[8]
Percebe-se, assim, uma tendência de deslocamento do foco de decisão para uma perspectiva mais individual do que coletiva, ou seja, por se tratar de direito fundamental e estar intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, o Estado fica obrigado a prestar o direito, independentemente da disponibilidade ou não de recursos, estando o Judiciário autorizado a adotar os provimentos jurisdicionais necessários à sua concretização.
A dignidade humana aparece, por conseguinte, como sendo o fundamento/critério determinante para o reconhecimento da essencialidade do direito pleiteado (identificado com o conceito de “mínimo existencial”), do que decorre a sua necessária garantia, independentemente da “reserva do possível”.
Seguindo nesta mesma linha, na via inversa, é ilícito aos Poderes Públicos, mediante indevida manipulação das atividades financeiras, gerar obstáculos artificiais no intuito de fraudar, frustrar ou inviabilizar a efetivação das condições materiais mínimas de existência, de maneira que a referida cláusula também não pode ser invocada pelo Estado como desculpa para exonerar-se de suas obrigações.
Tem-se, por conseguinte, numa perspectiva constitucional, o direito à educação como sendo dotado de uma dimensão objetiva, enquanto dever do Estado (cuja realização e concretização deve dar-se, notadamente, por meio de uma prestação coletiva, pautada pela formulação de políticas públicas e pelo dever de oferecer ensino público gratuito e de qualidade. Ao mesmo tempo, ainda que se constitua em um direito de natureza social, contudo, caracteriza-se como um direito subjetivo, podendo ser exigido, também, numa perspectiva individual.
Já no âmbito Convencional (ressaltando-se ser o Brasil signatário da normativa internacional), a questão da educação encontra previsão no artigo 26 da CADH, no capitulo referente aos direitos econômicos, sociais e culturais, no qual consta ser compromisso dos Estados a adoção de medidas progressivas da plena efetividade desse direito. A temática é, contudo, aprofundada no Protocolo de San Salvador em seu artigo 13, no qual ainda há menção expressa acerca do dever dos Estados de tornar acessível a todos, pelos meios que forem apropriados, o direito à educação.
[1] Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.[2] Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII – garantia de padrão de qualidade;
VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
[3] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:[…]VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
[4] Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. […]§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. [5] § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.[6] Como exemplos, é possível citar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 45 (sobre a aplicação de recursos financeiros mínimos nas ações e serviços públicos de saúde), o Recurso Extraordinário 482.611/SC (referente ao Programa Sentinela – direito de abrigo para crianças vítimas de violência doméstica) e a assim chamada “decisão da saúde” (sobre o fornecimento de medicamentos e de tratamentos de alto custo pelo Estado).[7] É preciso que se refira, neste ponto, que a doutrina brasileira, ao incorporar a noção de “reserva do possível” cunhada pelo Tribunal Constitucional alemão, na decisão conhecida como Numerus Clausus (BVerfGE 33, 303), referente à obrigação do Estado de oferecer novas vagas no curso de Medicina nas Universidades, em face da demanda apresentada, tendeu a desvirtuá-la, identificando-a, notadamente, com a disponibilidade/existência de recursos, quando, em seu sentido originário, ela está mais associada à ideia de razoabilidade da pretensão (aquilo que se pode esperar do Estado em termos de prestação, para além da questão orçamentária) formulada. Cf. GRIMM, D.; KIRCHHOF, P.; EICHBERGER, M. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts: Studienauswahl. Band 1. 3. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. p. 282-297.[8] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 45, Rel. Ministro Celso Mello, julgada em 29/04/04, DJ, 04/05/2004.A possível violação do direito, no caso em análise, refere-se à não-concretização do direito à educação em sua integralidade, vez que não basta a disponibilização, pelo Poder Público, de instituições de ensino se não forem disponibilizados os meios materiais para que os alunos cheguem até as escolas e lá permaneçam em turno integral, sem prejuízo para seu desenvolvimento nem do sustento da família, em virtude de incompatibilidade de horários. Sobre o tema, já se manifestou o STF no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 896.076:
Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos e é dever do Estado propiciar os meios que viabilizem o seu exercício (STF, 2016).
Assim, no caso em tela, trata-se de omissão praticada pelo próprio ente público municipal, que alega insuficiência de recursos sem a devida comprovação, bem como sua incompetência para o cumprimento dessas medidas acessórias à educação. O Estado, portanto, deixa de cumprir seu dever para com a educação da sociedade no momento em que garante o referido direito de maneira insuficiente ou apenas parcial, desconsiderando sua obrigação de desenvolver também programas suplementares, fixada constitucionalmente (art. 208, inciso VII, da Constituição de 1988).
Inicialmente, há de se destacar que o direito à educação não sofre nenhuma espécie de restrição a priori na situação analisada, tratando-se, mais, de um direito de natureza prestacional, que pressupõe uma atuação positiva e cuja realização deve dar-se na máxima medida possível, observadas as particularidades do contexto fático e jurídico no qual está inserido.
Nesse sentido, os argumentos normalmente utilizados pelo Estado para justificar sua possível “omissão” ou não cumprimento adequado ou suficiente de suas obrigações em termos de prestações centram-se na “reserva do possível” e na violação do princípio constitucional de separação de Poderes.
No Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 896.076, em que o Supremo Tribunal Federal enfrentou a matéria, o Estado suscitou, como argumento de defesa, desrespeito ao princípio da separação dos Poderes, previsto no artigo 2º da Constituição de 1988, em virtude de o Poder Judiciário ter invadido, sem fundamentação adequada, esfera de competência e atribuição do Poder Executivo no tocante à definição de políticas públicas na seara da educação e à otimização da aplicação dos recursos públicos, aspecto que se constitui em ato de natureza política e discricionária.
Foi, também, invocada a “reserva do possível”, dado o fato de as políticas públicas possuírem uma implementação sempre onerosa, que exige disponibilidade financeira por parte do Estado para tornar efetivas as prestações positivas relativas aos direitos sociais.
Já no Agravo Regimental do Recurso Extraordinário n. 639.337/SP, em que figuraram, como agravante, o Município de São Paulo e, como agravado, o Ministério Público do Estado de São Paulo, versou-se sobre temática de política pública envolvendo a educação infantil, em que o Município de São Paulo, por meio de sentença, foi obrigado a matricular crianças em unidades de ensino próximas a sua residência ou do endereço profissional dos seus responsáveis, sob pena de multa diária.
Ao apreciar a questão, podem-se notar, por sua vez, no voto do Ministro Relator Celso de Mello, três pontos centrais: controle de políticas públicas e legitimidade jurisdicional; embate entre reserva do possível e mínimo existencial; proibição de retrocesso social como obstáculo constitucional.
Assevera o julgador que o direito à educação, como direito de segunda geração ou dimensão, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva, consistente num “facere” de que o Estado somente se desincumbe criando condições que propiciem aos seus titulares o acesso pleno ao sistema educacional, incluídos, aí, o acesso em creche e pré-escola. Prosseguindo, sustenta que o direito à educação não pode ser comprometido pela inação do Estado, visto que configura um nítido programa a ser implementado, mediante a adoção de políticas públicas consequentes e responsáveis.
Ademais, cita a decisão da ADPF/45 – marco no que diz respeito ao controle de políticas públicas, decisão esta também de sua relatoria – com o intuito de afirmar que o Supremo Tribunal Federal, frente à dimensão política da jurisdição constitucional, não pode demitir-se e nem abster-se do “gravíssimo” encargo de tornar efetivos os direitos de segunda geração ou dimensão, quais sejam, os direitos econômicos, sociais e culturais. Afirma, ainda, que não se inclui no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário, e nas do Supremo Tribunal Federal em particular, a atribuição de formular e de implementar políticas públicas, visto que primariamente essa tarefa cabe ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Todavia, alerta que, excepcionalmente, em face de omissão dos Poderes Públicos responsáveis que comprometa a sua realização, pode e deve, sim, agir em defesa dos direitos fundamentais:
Impende assinalar, contudo, que tal incumbência poderá atribuir-se, embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, como sucede na espécie ora em exame.
Seguindo, verifica-se o argumento no sentido de que não é lícito ao Poder Público criar obstáculos artificiais que revelem o propósito de fraudar, arbitrariamente, em desfavor de pessoas e dos cidadãos, as condições mínimas de existência.
Também se lê que o Município de São Paulo não poderá demitir-se ou abster-se do mandado constitucional juridicamente vinculante previsto no artigo 208 da Constituição e que representa fator de limitação de discricionariedade político-administrativa do Poder Público, principalmente condizente ao direito básico de índole social que é a educação.
Observa-se, ainda, quanto ao tema do controle de políticas públicas, que o objetivo não é atribuir, indevidamente, ao Poder Judiciário, uma intrusão nas esferas relacionadas aos demais Poderes; tal atitude é justificada, porém, por fazer prevalecer a primazia da Constituição, que muitas vezes é desrespeitada pela omissão dos Poderes Públicos. Assim, ao Supremo Tribunal Federal cabe suprir as omissões inconstitucionais dos órgãos estatais e adotar medidas que restaurem a supremacia da Constituição, sustentando que o Poder Judiciário não pode, quando os órgãos responsáveis se omitem ou retardam o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos por expressa determinação constitucional, reduzir-se a um papel de pura passividade.
Por fim, encontra-se a advertência de que, na matéria ora discutida, ou seja, a educação infantil, o Supremo Tribunal Federal vem emitindo decisões no sentido de neutralizar os efeitos nocivos, lesivos e perversos da inatividade governamental, em situações nas quais a omissão do Poder Público venha a representar um “inaceitável insulto aos direitos básicos assegurados pela Constituição”, em que seu exercício esteja sendo inviabilizado por “irresponsável inércia do Estado”.
Já no que concerne à “reserva do possível”, reitera o Supremo Tribunal Federal a sua posição no sentido de que
não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.
Observa-se que a Corte tem o cuidado de evidenciar que não desconhece a escassez de recursos, cuja destinação pode levar a situações de conflito e a “escolhas trágicas”, cabendo ao Estado o encargo de superá-los, tendo sempre no horizonte a necessária observância da dignidade humana e do “mínimo existencial”.
Sobre a “reserva do possível”, alerta ainda para o fato de que ela não pode ser invocada pelo Estado a fim exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, principalmente quando dessa conduta puder resultar nulificação ou aniquilação de direitos constitucionais de essencial fundamentalidade.
Possui o Estado, pois, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, um dever inafastável de conceder o direito à educação de forma ampla, que tende a abranger, também, os aspectos acessórios necessários à sua efetivação, como fica evidenciado pela determinação de fornecimento de creches públicas e de ensino primário em local próximo da residência ou do trabalho dos pais ou responsáveis, sob pena de “tal omissão governamental importar em grave vulneração a um direito fundamental”.
Assim, não há que se falar, no caso, em colisão de direitos propriamente dita, e sim na extensão de sua realização, diretamente associada à capacidade financeira do Estado.
Outrossim, as eventuais limitações financeiras precisam, na compreensão do Supremo Tribunal Federal, ser comprovadas objetivamente por quem as alega, não podendo esta deficiência orçamentária implicar a não-realização do direito, devendo o mesmo ser concretizado “na maior medida possível”, desde que observado e garantido o “mínimo existencial” (que possui, por sua vez, estreita conexão com a noção de dignidade humana e deve ser assegurado independentemente da existência ou não de recursos para tanto).
Dessa maneira, entende-se que, considerando-se as questões fáticas apresentadas no problema da Senhora Y e ainda tratando-se de uma carência vivenciada por diversas pessoas na mesma cidade, em decorrência de uma de uma deficiência estrutural na prestação do direito por parte daquele Estado (no caso, a municipalidade), pois muitas mães solteiras que sustentam a família necessitam trabalhar em tempo integral, carecendo de pessoas para cuidar de seus filhos e auxiliar em seu processo educacional, é possível afirmar que o STF tenderia a intervir na questão de maneira ativa, adentrando a esfera de competência dos demais Poderes, no sentido de impor a prestação de ensino em tempo integral e de acompanhamento a essas crianças.
No caso, a Corte brasileira determinaria a implementação de uma política pública que suprisse as deficiências apresentadas, atribuindo os ônus ao ente federativo responsável, visando à concretização plena e efetiva do direito à educação, numa perspectiva ampla.
Congreso de la República Federativa de Brasil. Lei Nº 12.016 de 7 de agosto de 2009. Recuperado de: https://wipolex.wipo.int/es/text/490974
Asamblea Nacional Constituyente de Brasil. Constitución Política de 1988. Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Constituição da República Federativa do Brasil anotada (jurisprudência). www.stf.jus.br.
BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional Contemporâneo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva; 2019.
LEAL, Mônia Clarissa Hennig; MAAS, Rosana Helena. Controle judicial de Políticas Públicas: controle forte ou fraco? Revista Direitos Fundamentais & Democracia (UniBrasil), v. 24, p. 191-215, 2019.
LEAL, Mônia Clarissa Hennig; ALVES, Felipe Dalenogare. A efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais (DESC) pelo Estado brasileiro e a necessária observância do minimum core obligation em tempos de crise. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Bogotá, KAS, v. 1, p. 285-303, 2017.
LEAL, Mônia Clarissa Hennig; MAAS, Rosana Helena. Políticas públicas de acesso à educação de crianças em creches e pré-escola: uma nova leitura da efetividade dos direitos fundamentais sociais. In: PORTO, Rosane Teresinha Carvalho; COSTA, Marli Marlene Moraes; DIEHL, Rodrigo Cristiano (Org.). O direito na atualidade e o papel das políticas públicas: a criança e o adolescente no centro da agenda política II. 1ed.Curitiba: Multideia, 2017, v. 1, p. 49-70.
LEAL, Mônia Clarissa Hennig. El principio de proporcionalidad y la “prohibición de protección insuficiente” como parámetros de control jurisdiccional de políticas públicas y de fiscalización de la responsabilidad estatal por la concretización de derechos fundamentales. In: José Ignacio Núñez Leiva. (Org.). Derecho público y responsabilidad del Estado. 1. ed. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Finis Terrae, 2016, v. , p. 111-130.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
Solución Chile caso 4
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Derecho a la educación)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Chile
Realizado por: Claudio Nash Rojas
1. Tipo de acción
En el presente caso la acción procedente es el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 Constitución Política de la República de Chile que señala que “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1.º, 2.º, 3.º inciso cuarto, 4.º, 5.º, 6.º, 9.º inciso final, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º y 25.º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
En el presente caso, se ha interpuesto un recurso de protección, razón por la cual le corresponde a la Corte de Apelaciones conocer del caso. Así las cosas, según lo dispuesto en el artículo 1 del Auto Acodado de 2015 (AA-S/N 18-AGO-2015), “el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.
3. El reclamante
La señora Y en representación del niño Z, ya que tiene legitimación activa cualquier persona capaz de comparecer en juicio, según lo dispuesto en el numeral 2 del Auto Acordado de 2015 (AA-S/N 18-AGO-2015).
4. El objeto del amparo o tutela constitucional
En el presente caso, el derecho constitucional alegado es el derecho a la educación del menor Z, el cual se encuentra consagrado en el númeral 10 del artículo 19 de la Constitución de Chile y que tiene por objeto “El derecho a la educación”. Asimismo, la Ley General de Educación (Ley No. 20.370) dispone en su artículo 3 que “[e]l sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza […]”
5. La legitimación del demandante
De conformidad por lo dispuesto en el artículo 2 del Auto Acordado de 2015 (AA-S/N 18-AGO-2015), “el recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico”. En el presente caso, la persona legitmiada para inteponer la acción es la señora Y en representación de su mejor hijo Z.
Lo anterior se encuentra en consonacia con el artículo 4 de la Ley General de Educación (Ley No. 20.370) que dispone que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
Según el artículo 20 de la Constitución chilena, el recurso de protección es una acción independiente, así como principal, por lo que no se debe agotar ninguna vía previa para poder acceder a este recurso.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según el artículo 1 de Auto Acordado de 2015 (AA-S/N 18-AGO-2015), la acción se debe interponer “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”. En el evento en que la decisión de primera instancia sea impugnada, “[l]a apelación se interpondrá en el término fatal cinco días hábiles, contados desde la notificación por el Estado Diario de la sentencia que decide el recurso”, según lo dispuesto en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo.
En lo que respecta a la forma de la acción, el artículo 2 del Auto Acordado de 2015 (AA-S/N 18-AGO-2015) indica que éste debe ser interpuesto por la persona afectada o “por cualquiera otra persona en su nombre”, se debe presentar por escrito y debe indicar y justificar los derechos constitucionales afectados.
* María Paula Cortés Monsalve, estudiante de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación chilena.
Se plantea la pregunta de si forman parte del contenido del derecho a la educación del niño Z, quien vive solo con su madre y debajo de la línea de pobreza, condiciones que le facilitan el ejercicio de este derecho como:
– coincidencia del horario escolar con los horarios usuales de trabajo
– existencia del servicio de transporte entre la casa y el colegio, incluso si este no es totalmente gratuito;
– prestación de asesorías adicionales a los niños que tienen dificultades y que éstas tengan lugar en la sede del Colegio;
– que, una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la sede del colegio.
La señora Y, deduce acción de protección constitucional establecida en el art. 20 de la Constitución Política (CPR) contra la Autoridad Nacional Penitenciaria, a favor de su hijo Z, por la violación de su derecho constitucional a la educación. Funda su acción constitucional en la negativa de la Secretaria de Educación de implementar medidas que permitan el pleno goce del derecho a la educación de Z (como las jornadas escolares coinciden con los horarios usuales del trabajo de Y, el transporte hasta y desde el colegio, o las comidas de los estudiantes mientras están en el colegio, o las clases particulares de refuerzo que cada padre quiera brindar a su hijo) como parte del derecho a la educación.
Esta petición obliga al tribunal a considerar los alcances del derecho a la educación y si este alcanza a los servicios reclamados por la peticionaria conforme a la legislación vigente en Chile.
El art. 20 inc. 1 de la CPR en lo que nos interesa, dispone:
“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”
La normativa material involucrada en esta acción son las disposiciones constitucionales que se indican:
- 5° inciso 2: El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
- 19 Nº 2: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. / Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.
- 19 Nº 10 inc. 1: El derecho a la educación.
- 19 Nº 10 inc. 2: La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.
Además, se estaría violando el derecho a la educación consagrado en el Protocolo Adicional de la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), concretamente, art. 13:
- Nº 1: Toda persona tiene derecho a la educación.
- Nº 2: Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades a favor del mantenimiento de la paz.
II. 1 Articulación del ámbito de salvaguarda
Para resolver este caso es necesario tener en consideración el contenido y alcance del derecho a la educación.
El derecho a la educación ha sido entendido por el Comité DESC en los siguientes términos:
La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana[1].
Este Comité DESC ha indicado cuáles son los estándares mínimos: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la enseñanza. En materia de accessibilidad, el derecho comprende que el acceso sea sin discriminación; la aceptabildiad se vincula con los contenidos y procesos pertinentes y de buena calidad; y la adaptabilidad, se relaciona con la flexibilidad necesaria de la oferta educativa a las necesidades del educando[2].
El Protocolo Adicional (San Salvador) en el art. 13 no solo consagra el derecho a la educación (numeral 1), sino que establece que la educación debe “orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad”, lo cual eleva el estándar al cual está obligado el Estado ya que la educación debe ser vista como un proceso formador y no solo la transmisión de contenidos evaluables.
En consecuencia el derecho a la educación es la base de la construcción de un desarrollo de los niños y niñas en condiciones de igualdad y el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para su plena vigencia. Son estas medidas las que configuran la discusión central en este caso.
En Chile, la Corte Suprema ha señalado que la definición del derecho a la educación debe ser concordante con lo establecido los compromisos internacionales del Estado de Chile y, por tanto, el concepto debe comprender el carácter unitario y progresivo de la educación cuando ésta se entiende como “un proceso unitario que, en gradaciones de menor a mayor, va haciendo progresar al educando en su integridad holísticamente concedida”.[3] Así el proceso educativo es en definitiva una gradación de niveles entre los cuales el de la enseñanza básica precede inmediatamente al de la enseñanza media. Dada su naturaleza como garantía fundamental, este proceso debe orientarse hacia “el pleno desarrollo de la personalidad y la dignidad, fortaleciendo el respeto por los derechos y las libertades fundamentales, de tal manera de capacitar para la efectiva participación social”. [4]
II. 2 Límites a los derechos alegados
Formuladas estas consideraciones generales, corresponde analizar las particularidades del presente caso donde se cruzan estos dos elementos: el derecho a la educación de un niño y un contexto de pobreza y marginalidad con las restricciones que tiene cada Estado respecto al presupuesto estatal.
Como ya se ha señalado, esta Corte Suprema debe resolver si el derecho a la educación, garantizado constitucional e internacionalmente, comprende la obligación del Estado de tomar medidas efectivas para garantizar el pleno goce del derecho de un niño en situación de pobreza y que las medidas que pide la Señora X (las jornadas escolares coinciden con los horarios usuales del trabajo de Y, el transporte hasta y desde el colegio, o las comidas de los estudiantes mientras están en el colegio, o las clases particulares de refuerzo que cada padre quiera brindar a su hijo) forman parte de las “medidas efectivas” que debe tomar el Estado. O, por el contrario, obligar al Estado a brindar estos servicios sería una interpretación efectiva del derecho a la educación.
[1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación General N° 13 El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto),E/C.12/1999/10, 1999. párr. 1.[2] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación General N° 13 El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto),E/C.12/1999/10, 1999. párr. 6.[3] Corte Suprema, “Fuchslocher Bertolo con Colegio Internacional SEK Chile S.A.”, rol 3015-2013 (1 de Abril de 2013), considerando 6º.[4] Corte Suprema, “Fuchslocher Bertolo con Colegio Internacional SEK Chile S.A.”, considerando 5º.
Una primera aproximación, formal, nos podría indicar que el texto constitucional y la acción de protección asociada a los derechos constitucionales, no comprende el derecho a la educación, sino en una de sus facetas, la de libre elección de los sistemas educativos por parte de los padres. Esta sería una interpretación restrictiva que no daría cabal protección al derecho constitucional en condiciones de igualdad. Afectar las condiciones en que se goza el derecho a la igualdad afecta la obligación del Estado de garantizar condiciones de igualdad (art. 19 Nº2 en concordancia con Nº 10)[5].
Si el derecho a la educación no solo implica el acceso al sistema educacional, sino que este debe permitir la accesibilidad en condiciones de igualdad, la accesibilidad a una oferta de calidad y la adaptabilidad de la oferta según las condiciones del titular de derechos, la pregunta que debemos formularnos es de qué forma las autoridades deben garantizar dicho acceso en el caso de un niño en situación de pobreza.
Frente a la tentación que podrían tener las autoridades educativas de plantear que en este caso Z debía recurrir a enseñanza especializada, con base en el atraso que ha presentado en sus estudios, la jurisprudencia nacional señala que esta es una medida excepcional:
En el evento que la entidad de la discapacidad de que se trate lo requiera, por imposibilidad de integración de un alumno a los cursos ordinarios, los dichos establecimientos educacionales deben impartir la enseñanza especial en clases de igual naturaleza en el mismo establecimiento educacional; y sólo de modo excepcional, cuando sea declarado indispensable por los equipos del Ministerio de Educación, debe hacerse la incorporación a la educación en escuelas especiales, por el lapso necesario[6].
Como es posible ver, la jurisprudencia de nuestros tribunales entregan elementos suficientes de análisis como para resolver el caso de marras.
Frente al goce del derecho a la educación en condiciones de igualdad, protegido constitucionalmente, los tribunales deben preocuparse de dar una efectiva protección de los derechos constitucionales.
En este caso, el derecho a la educación de Z está condicionado a la adopción de todas las medidas positivas por parte de la autoridad para darle efectividad a la luz de la particular situación del titular de derechos. En ese entendido y considerando la situación de pobreza en la que se encuentra el titular de derechos, procede la adopción de medidas especiales por parte de las autoridades. Esta obligación pueden implicar la adopción de medidas especiales que garanticen el goce del derecho a la educación en condiciones de igualdad con el resto de los estudiantes del sistema escolar chileno.
[5] Corte de Apelaciones de Valdivia. Rol Nº 174-2018, de 28 de febrero de 2018, considerando 5.[6] Ibídem. Considerando 4°.
En este caso, procede acoger el recurso ya que se ha incurrido en una acción ilegal y arbitraria de la autoridad que viola el art. 19 Nº 2 en concordancia con el numeral 10 incisos 1 y 2 del mismo artículo constitucional, en concordancia con el art. 5 inc. 2 y art. 13 del Protocolo Adicional de San Salvador. Por tanto, la autoridad debe disponer las medidas necesarias para que Z tenga coincidencia del horario escolar con los horarios usuales de trabajo; disponga del servicio de transporte entre la casa y el colegio en forma gratuita; se le preste asesorías adicionales y que éstas tengan lugar en la sede del Colegio; que, una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la sede del colegio.
Solución Colombia caso 4
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Derecho a la educación)
Aspectos procesales y solución de fondo
Colombia
Realizado por: Valentina Vera Quiroz
1. Tipo de acción
En el presente caso la acción procedente es la tutela, la cual se encuentra regulada en el Decreto 2591 de 1991, que dispone en su artículo 1 que el objeto de esta acción reside en la posibilidad que tiene toda persona de reclamar la protección de sus derechos fundamentales “[…]cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en primera instancia, “[s]on competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.
En el presente caso la señora Y decidió interponer una acción de tutela/amparo para que le sea protegido el derecho a la educación a su menor hijo Z, por lo cual será competente el juez con jurisdicción en el lugar donde el derecho de Z ha sido presuntamente transgredido.
3. El reclamante
La señora Y en representación del niño Z.
4. El objeto del amparo o tutela constitucional
En el presente caso, el derecho objeto de amparo constitucional es el derecho a la educación del menor Z, el cual se encuentra contemplado en el artículo 67 de la Constitución de Política que consagra que “[l]a educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”.
5. La legitimación del demandante
Según el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier persona que considere que sus derechos fundamentales han sido agraviados por las intromisiones arbitrarias cometidas por parte de autoridades públicas o por particulares. Por su parte, el artículo 10 del mismo Decreto destaca que, “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.
En el presente caso, la persona legitmada para interponer la acción de tutela es la señora Y, quien actúa en representación de su hijo Z.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
En el sistema jurídico colombiano, la acción de tutela ostenta el carácter de subsidiario y residual, lo cual quiere decir que ésta es procedente siempre y cuando no existan otros mecanismos judiciales para hacer efectiva la defensa de los derechos fundamentales, o que, a pesar de existir, estos se tornen ineficacez. En el caso bajo análisis, la señora Y acudió a la Secretaría de Educación de Ciudad Capital con el fin de que se implementaran medidas para faciltiar el proceso educativo de su hijo, ante lo cual la entidad decidió rechazar la solicitud por considerar que dichas medidas no forman parte del derecho constitucional a la educación. Así las cosas, al no existir otra instancia que permita alegar la supuesta vulneración del derecho del menor, la señora Y se encuentra legitimada para interponer la acción de tutela.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, “[e]n la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito para lo cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente. El juez deberá atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podrá exigir su posterior presentación personal para recoger una declaración que facilite proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno”.
Respecto al plazo, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 86 que la acción de tutela puede ser interpuesta “en todo momento”, lo cual implica que no existe un tiempo determinado para la interposición de la acción. Sin embargo, la Corte Constitucional ha destacado que el juez constitucional al momento de resolver el caso deberá determinar si “se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración”. Así lo destacó el Alto Tribunal en su sentencia T-038 de 2017; que además agregó que debe existir “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”.
En el caso bajo estudio le corresponde al juez constitucional determinar si la Secretaría de Educación de Ciudad Capital vulneró el derecho fundamental a la educación del menor Z al negar la solicitud de su señora madre de que (i) los horarios de su jornada laboral coincidieran con el horario escolar de su hijo; (ii) se proporcionara el servicio de transporte entre la casa y el colegio, incluso si este no es totalmente gratuito; (iii) se prestaran asesorías adicionales a los niños que tienen dificultades y que éstas tengan lugar en la sede del Colegio y que (iv) una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la sede del colegio.
II.1 Contenido del derecho a la educación
El artículo 67 constitucional dispone que “[l]a educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. A su vez, el artículo 44 superior reconoce que el derecho a la educación es un derecho fundamental de niños y niñas.
Este derecho está consagrado en diferentes tratados internacionales de derechos humanos que obligan a Colombia a través del bloque de constitucionalidad[1], tales como el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Pacto de San Salvador” y el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La jurisprudencia constitucional reconoce que el derecho a la educación tiene cuatro componentes estructurales interrelacionados. Estos son la asequibilidad o disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, los cuales fueron desarrollados en el informe preliminar presentado a la Comisión de Derechos Humanos por la Relatora Especial sobre el derecho a la educación el 13 de enero de 1999 y fueron acogidos por la Corte Constitucional con fundamento en la figura del bloque de constitucionalidad.
El primer componente es la asequibilidad o disponibilidad que se refiere a la satisfacción de la demanda educativa a través de la oferta educativa pública, la creación de instituciones educativas privadas y la inversión de recursos humanos y físicos para la prestación del servicio[2].
La accesibilidad hace referencia a la protección que se le otorga al derecho humano de ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad. En otras palabras, consiste en la eliminación de todas las formas de discriminación que puedan obstaculizar el ejercicio de este derecho[3]. Para que la accesibilidad a la educación sea una realidad posible es necesario que abarque tres componentes, a saber: (i) no discriminación, que significa que “la educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho”[4], (ii) accesibilidad material, que implica que la educación sea accesible bien sea por su ubicación geográfica o por medio del uso de la tecnología con el fin de asegurar la permanencia en el sistema educativo de los menores y (iii) accesibilidad económica, que quiere decir qué esta “ha de estar al alcance de todos[5].
El requisito de adaptabilidad implica que el sistema educativo debe adaptarse a las necesidades propias de los estudiantes. En palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”[6]. Por último, la aceptabilidad significa que los programas de estudio y los métodos pedagógicos sean pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad[7]
II. 2 La protección del derecho a la educación como derecho fundamental
La doble condición que la Carta Política reconoce que tiene el derecho a la educación supone que, por un lado, la educación tiene el carácter de derecho fundamental dada la función que cumple en la erradicación de la pobreza, la construcción de la democracia, el desarrollo humano y su relación con la materialización de otras garantías tales como la dignidad humana y la igualdad de oportunidades[8]. Por otro, la educación como servicio público exige que el Estado realice actividades concretas en aras de garantizar su prestación eficiente[9].
Este último concepto implicó que en sus primeras líneas jurisprudenciales esta Corte distinguiera entre los derechos de aplicación inmediata, también conocidos como derechos fundamentales, y los derechos de segunda generación. Estos últimos eran entendidos como aquellos que implicaban que las autoridades aseguraran un mínimo de condiciones económicas para que fueran garantizados. Sin embargo, dicha distinción fue posteriormente reemplazada por la figura de la conexidad de los derechos, en virtud de la cual era posible amparar estos derechos a través de la acción de tutela dada “la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos”[10].
Posteriormente, con la postulación del “criterio de transmutación” esta Corte planteó que los derechos sociales, como la educación, podrían ampararse por vía de tutela, lo cual exigía que se realizara un examen caso por caso para fijar las obligaciones que tendría que asumir el Estado para su garantía[11].
Estos postulados jurisprudenciales relativos al carácter fundamental de los derechos sociales, bien sean por su conexidad con los derechos de primera generación o por su capacidad de transmutarse hacia un derecho subjetivo, ha sido replanteada recientemente por esta Corte. Así las cosas, para esta Corporación, todos los derechos, tanto los de primera como los de segunda generación, revisten el carácter de fundamentales dada su relación inescindible con la dignidad humana. En este sentido, las erogaciones económicas a cargo del Estado que suponen la protección de los derechos económicos, sociales o culturales “no determina que estos derechos pierdan su carácter fundamental”[12]. Sin embargo, para que sea posible proteger estos derechos mediante la acción de tutela es necesario que se adopten medidas legislativas y reglamentarias que permitan identificar en qué condiciones es posible acudir a esta acción para alcanzar su protección efectiva.
Lo anterior supone que “ante una acción de tutela cuyas pretensiones involucren la protección de la faceta prestacional de un derecho constitucional, el juez no tendrá la carga de justificar las razones por las cuales el mismo se considera fundamental”[13]. Por lo tanto, la tarea del juez constitucional consistirá en determinar el tipo de obligaciones a cargo del Estado con el fin de garantizar el derecho en cuestión y si esas exigencias son conformes al derecho internacional y el derecho interno. Por esta razón, esta Corte se pronunciará acerca de los límites que componen el derecho a la educación para así determinar si las medidas adoptadas en el caso concreto son justificables desde el punto de vista constitucional.
II.3 Límites al derecho a la educación: obligaciones a cargo del Estado de cumplimiento inmediato y progresivo
Como se observó anteriormente, el componente de la aceptabilidad implica que la educación impartida, según el contexto, pueda ser considerada pertinente, equitativa, adecuada culturalmente y de buena calidad. Este deber es especialmente importante si se considera que es el juez constitucional quien debe determinar si la protección del derecho fundamental compromete una obligación prestacional y el momento en que ésta debe ser satisfecha.
Los anteriores requisitos estipulados hacen que sea posible exigir a las autoridades encargadas la satisfacción del componente de aceptabilidad de la educación. Así lo consagra la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), que al respecto señala:
“ARTICULO 4o. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento.
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo”.
A su vez, la precitada ley en su artículo 7 encarga a los distritos y municipios certificados (i) dirigir, planificar y prestar el servicio de educación en condiciones de equidad, eficiencia y calidad en los niveles de preescolar, básica y media; (ii) cofinanciar los servicios educativos a cargo del Estado, los programas y proyectos educativos, así como inversiones en infraestructura, calidad y dotación y (iii) promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad al interior de sus instituciones.
Las anteriores obligaciones a cargo del Estado suponen el cumplimiento de unos principios rectores en aras de fomentar de manera constante el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, las cuales se consignan en el artículo 3 de la Ley General de Educación a saber: participación[14], equidad[15], descentralización[16], educación cualitativa[17], pertinencia[18] y relevancia[19].
Una vez hechos los anteriores planteamientos, procede esta Corte a hacer un estudio del caso concreto.
[1] Sentencia C-225 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero. “El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu”.
[2] Sentencia T-533 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto.
[3] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.[4] Ibídem.[5] Ibídem.[6] Ibídem.[7] Ibídem.[8] Sentencia T-787 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.[9] Sentencia T-743 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.[10] Sentencia T-116 de 1993. M.P. Hernando Herrera Vergara.[11] Sentencia SU-819 de 1999. M.P. Álvaro Tafur.[12] Sentencia SU-062 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.[13] Sentencia T-743 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.[14]Ley 115 de 1994, Art. 3, inciso 2. “Corresponde al ente rector de la política de evaluación promover la participación creciente de la comunidad”, educativa en el diseño de los instrumentos y estrategias de evaluación”.[15] Ley 115 de 1994, Art. 3, inciso 3. “La evaluación de la calidad de la educación supone reconocer las desigualdades existentes en los contextos de aprendizaje y asumir un compromiso proactivo por garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad”.[16] Ley 115 de 1994, Art. 3, inciso 4. “Es responsabilidad del Ministerio de Educación con el apoyo del ICFES la realización de las evaluaciones de que trata esta ley, promover la formación del recurso humano en el nivel territorial y local. Tal compromiso deberá ser monitoreado en cada ocasión.[17]Ley 115 de 1994, Art. 3, inciso 5. “De acuerdo con las exigencias y requerimientos de cada experiencia, el Ministerio de Educación Nacional promoverá la realización de ejercicios cualitativos, de forma paralela a las pruebas de carácter cuantitativo, que contribuyan a la construcción de explicaciones de los resultados en materia de calidad”.[18] Ley 115 de 1994, Art. 3, inciso 6. “Las evaluaciones deben ser pertinentes; deben valorar de manera integral los contenidos académicos, los requerimientos del mercado laboral y la formación humanística del estudiante”.[19]Ley 115 de 1994, Art. 3, inciso 7. “Evaluar el grado de asimilación de un conjunto básico de conocimientos que sean exigibles no sólo en el contexto nacional, sino en el contexto internacional, de tal manera que un estudiante pueda desempeñarse en un ámbito global competitivo”.En líneas anteriores se reseñaron las obligaciones que debe asumir al Estado con el fin de garantizar el derecho a la educación. Como se discutió, los derechos sociales involucran unas cargas positivas y negativas para su cumplimiento, las cuales se deben definir a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia y la legislación interna.
En el caso bajo estudio existe una evidente tensión entre, por un lado, garantizar el derecho a la educación del niño Z, lo cual implica que la jornada escolar coincida con los horarios de trabajo de los padres; prestar asesorías adicionales a los niños que tienen dificultades y que éstas tengan lugar en la sede del Colegio; otorgar servicio de trasporte entre la casa y el colegio y que, una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la sede del colegio. Por otro, se encuentran las obligaciones a cargo del Estado para hacer efectivas dichas prestaciones.
Sobre las primeras solicitudes, es decir, que el horario de clases coincida con el horario del trabajo de los padres y que se brinden asesorías en el colegio a aquellos estudiantes que tienen dificultades, debe recordarse que la adaptabilidad como componente estructural del derecho a la educación implica que la educación debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes de tal manera que sea posible garantizar la continuidad en la prestación del servicio. “En otras palabras, el Estado está obligado a garantizar que la educación se adapte al estudiante y no que el estudiante se adapte a la educación, lo cual tiene plena correspondencia con los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 de la Constitución) y al respeto y reconocimiento de las diferencias (artículo 13 ídem)”[20].
En este sentido, el hecho de que la señora Y, al igual que muchas otras mujeres que se encuentren en la misma situación, no cuente con la posibilidad de brindarle la atención que su hijo requiere respecto al cumplimiento de sus tareas educativas, así como tampoco pueda recoger a su hijo después de que finaliza la jornada escolar, es una situación que notoriamente perjudica el derecho del menor Z a acceder a la educación, no sólo porque se desconoce el componente de la adaptabilidad, sino además porque se desconoce que la educación debe ser de calidad, lo cual hace referencia al componente de la aceptabilidad.
Respecto al requerimiento del transporte, la jurisprudencia constitucional de este Alto Tribunal ha destacado que el transporte escolar de los menores, especialmente de aquellos cuyo domicilio se encuentra retirado de la institución educativa o de difícil acceso, es una prestación que hace parte del derecho a la educación.
Esta obligación se armoniza con el componente de accesibilidad en el sentido de que la educación deber ser asequible materialmente, bien sea que, las instituciones educativas sean de acceso razonable por su ubicación geográfica o que a través de la tecnología se garanticen programas de educación a distancia[21]. Por lo tanto, la obligación estatal corresponde a que se garantice el acceso a la educación desde el punto de vista físico, lo cual se armoniza con el artículo 67 inciso 5 de la Constitución Política según el cual le corresponde al Estado “regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
Lo anterior implica que “(i) las entidades públicas departamentales y/o municipales, independientemente de que estén certificadas en educación, tiene la obligación de garantizar el cubrimiento adecuado de los servicios de educación, y de asegurar a los niños y niñas condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo, especialmente, de quienes habitan en las zonas rurales más apartadas del ente territorial; (ii) los departamentos y municipios tienen la obligación de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básico y medio en condiciones de eficiencia y calidad y deben propender por su mantenimiento y ampliación; y (iii) el departamento y/o el municipio (certificado o no en educación) tienen la responsabilidad de eliminar todas las barreras que puedan desincentivar a los menores de edad de su aprendizaje, tales como la distancia entre el centro educativo y su residencia, a través de la prestación del servicio de transporte escolar continuo, adecuado y seguro”[22].
Finalmente, frente a la solicitud de que a los menores se les brinde almuerzo en la sede del colegio durante la jornada extendida, es importante señalar que, como se ha venido reseñando a lo largo de este pronunciamiento, la accesibilidad en su dimensión material implica desplegar los esfuerzos necesarios para garantizar la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo. Al respecto, esta Corporación ha indicado que los programas de alimentación escolar son “una medida implementada por el Estado para promover el acceso y la permanencia en el sistema escolar de los niños, niñas y adolescentes, el cual es implementado y ejecutado por las entidades territoriales certificadas en el marco de los lineamientos técnicos y administrativos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional”[23].
Por las razones anteriormente expuestas, la Corte dará protección al derecho fundamental a la educación del menor Z considerando que la respuesta dada por la Secretaría de Educación de Ciudad Capital transgrede el derecho fundamental a la educación en sus cuatro componentes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
[20] Sentencia T-533 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.[21] Sentencia T-533 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.[22] Sentencia T-434 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.[23] Sentencia T-641 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO: CONCEDER el amparo al derecho fundamental a la educación del menor Z.
SEGUNDO: ORDENAR a la la Secretaría de Educación de Ciudad Capital que de conformidad con los efectos inter comunis de esta sentencia de tutela, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la misma, se adopten las medidas necesarias para que la jornada escolar coincida con los horarios de trabajo de los padres; se presenten asesorías adicionales a los niños que tienen dificultades y que éstas tengan lugar en la sede del plantel educativo; se otorguen los servicio de trasporte entre la casa y el colegio y que, una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la sede del colegio, a los estudiantes de la institución educativa que se encuentran en circunstancias idénticas a las del menor Z y que no estuvieron vinculados al trámite de la presente tutela.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
Solución Ecuador caso 4
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Derecho a la educación)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Ecuador
Realizado por: Leonardo Sempértegui
1. Tipo de acción
En el presente caso, se identifica la aplicación de la acción de protección o amparo. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, “[l]a acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”. Por su parte, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) señala que esta acción es procedente cuando concurran los siguientes requisitos:
“1. Violación de un derecho constitucional;
2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y,
3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
De acuerdo con el artículo 7 de la LOGJCC, la señora Y deberá interponer la acción de protección ante los jueces de primera instancia donde se hubiera producido o donde hubiera tenido efectos el hecho que transgredió los derechos fundamentales del individuo que invoca la acción. También serán competentes los jueces de turno los días feriados o fuera del horario de atención de los juzgados.
3. El reclamante
La señora Y en representación del niño Z.
4. El objeto de amparo o tutela constitucional
La señora Y interpuso la acción de protección constitucional para que se tutele el derecho a la educación de su hijo Z. Dicho derecho se encuentra reconocido en los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Constitución de la República del Ecuador, y los artículos 343 a 349 de la Carta Política que detallan los mecanismos del ejercicio de este derecho. Por su parte el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Pacto de San Salvador, incluye el derecho a la educación en su artículo 13.
5. La legitimación del demandante
Según el artículo 9 de la LOGJCC, la acción de protección puede ser ejercida:
“a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y,
b) Por el Defensor del Pueblo”
En el presente caso, la señora Y, quien actúa como representante de su hijo Z, es quien se encuentra legitimada para interponer el recurso de amparo directamente o a través de un apoderado
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
La acción de amparo en Ecuador es de naturaleza principal, sumaria y preferente, de tal manera que no requiere el agotamiento de la vía jurídica ordinaria para ser interpuesta. Sin embargo, el artículo 42 LOGJCC señala que es causa de improcedencia de la acción de protección (aunque se encuentra ubicada en el artículo que contiene las causas de inadmisibilidad de la misma) que el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no es adecuada o eficaz. Por lo tanto, si bien no existe subsidiariedad, debe probarse que los medios judiciales habituales no son óptimos para la protección de los derechos afectados. Esta circunstancia pasa generalmente por la agilidad del trámite constitucional, comparado con la usual demora de la justicia contencioso administrativa.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según el artículo 13 LOGJCC, “[l]a jueza o juez calificará la demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. La calificación de la demanda deberá contener:
1. La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión debidamente motivada.
2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un término mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la demanda.
3. La orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia.
4. La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos en la audiencia, cuando la jueza o juez lo considere necesario.
5. La orden de la medida o medidas cautelares, cuando la jueza o juez las considere procedentes”.
Por otro lado, la LOGJCC establece en su artículo 10 los requisitos mínimos que debe contener la presentación de cualquier demanda. Estos son:
1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, de la afectada.
2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado.
3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción.
4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada.
5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere.
6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia.
7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno.
8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba.
* Valentina Vera Quiroz, abogada egresada de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación ecuatoriana.
La Secretaría de Educación de la Ciudad Capital ha rechazado los pedidos de la señora Y, por considerarlos ajenos a la ejecución del servicio de educación pública. Cabe que esta Corte Constitucional realice un examen constitucional y convencional respecto al alcance del derecho controvertido, buscando determinar si se han llenado las condiciones para limitar o restringir el derecho a la educación, si estas existieran.
Se plantea la pregunta de si forman parte del contenido del derecho a la educación del niño Z, quien vive solo con su madre y debajo de la línea de pobreza, condiciones que le facilitan el ejercicio de este derecho como:
– coincidencia del horario escolar con los horarios usuales de trabajo
– existencia del servicio de transporte entre la casa y el colegio, incluso si este no es totalmente gratuito;
– prestación de asesorías adicionales a los niños que tienen dificultades y que éstas tengan lugar en la sede del Colegio;
– que, una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la sede del colegio.
II.1 Articulación del ámbito de salvaguarda
Cabe en primer lugar determinar el ámbito de protección objetivo y subjetivo de los derechos alegados en la demanda, ya que es evidente que existe una alegada violación de derechos humanos, reconocidos la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el Protocolo de San Salvador (en adelante, “el Protocolo”) y los precedentes generados en base a los instrumentos internacionales, así como la normativa constitucional y secundaria que en el Ecuador regula la materia.
En primer lugar, la actora de la causa demanda en la acción de protección constitucional que se tutele el derecho a la educación de su hijo. Dicho derecho se encuentra reconocido en los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante, “la Constitución”), volviendo luego la Carta Política a detallar los mecanismos de ejercicio de tal derecho, en la educación básica y secundaria, en los artículos 343 a 349. Por su parte el Protocolo incluye el derecho a la educación en su artículo 13.[1]
Así mismo, el Art. 425 de la Constitución expone: “Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”.
Por lo tanto, no existe primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre la Constitucional nacional, pero sí sobre las demás normas existentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Como se verá más adelante, las normas convencionales y constitucionales son concordantes en la materia, por lo tanto, no es necesario entrar a dirimir una controversia no existente.
Es importante analizar entonces, cuál es la forma en la que la Constitución garantiza el derecho a la educación de las personas, tomando además en cuenta que en el caso que nos ocupa tal derecho recae sobre un menor. La normativa constitucional aplicable es abundante, y es necesaria su lectura para la adecuada comprensión del alcance de la obligación estatal:
“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.”.
Continúa más adelante la Constitución:
“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo. 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. 12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”.
Ante la abundancia de normativa nacional, prácticamente no hace falta recurrir a normativa supranacional para dirimir esta controversia. Sin embargo, para efectos de reforzar el mandato normativo interno, cabe mencionar las normas relevantes del Pacto de San José:
“Art. 13 Derecho a la Educación.- 1. Toda persona tiene derecho a la educación. 2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. 3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. (…)”
Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ratificado el deber del Estado respecto a permitir el acceso y garantizar el goce del derecho a la educación, aún en (y especialmente para) grupos vulnerables. Ver Caso González Lluy y otros v. Ecuador (1 de septiembre de 2015), Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek v. Paraguay (24 de agosto de 2010) y Caso Instituto de Reeducación del Menor v. Paraguay (2 de septiembre de 2004).
Del texto constitucional, concordante con el convencional, se desprenden varios puntos a ser considerados para análisis en esta sentencia:
a) El derecho a la educación es reconocido y garantizado para todos los ciudadanos, con especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto el Estado debe vigilar su cumplimento y tomar cuanta acción positiva sea necesaria, sin discriminación de la persona que sea su titular, en aplicación a la legislación secundaria. No se debe olvidar que la Constitución ecuatoriana está concebida bajo los principios del buen vivir, y la educación es una de las primeras garantías de inclusión y equidad, conforme el texto constitucional.
b) Existen múltiples principios recogidos en las normas constitucionales, sin embargo, las obligaciones del Estado (que tienen su contracara en los derechos de los estudiantes) se desarrollan más adelante en la legislación secundaria, específicamente en la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
La alegada violación de derechos constitucionales es clara, pero al tener varios componentes debe ser descrita de manera detallada. La señora Y, madre del menor Z, es cabeza de una familia monoparental, que pertenece sin duda a un grupo vulnerable de la sociedad. Esta situación se ve agravada por el hecho de que la familia YZ tiene escasos recursos económicos, debido a lo cual la madre debe trabajar como empleada doméstica y su hijo asiste a una escuela pública. Por supuesto, esto únicamente agrava la situación, debido a que entre el lugar de habitación y de trabajo de la señora Y existe una distancia grande, multiplicada por el tráfico de la ciudad, lo que dificulta las actividades más ordinarias de la peticionaria.
El menor Z requiere además asistencia escolar adicional, debido a dificultades de aprendizaje, lo que implica necesariamente más tiempo en la escuela. En concreto y vista la situación logística antes explicada, la señora Y ha solicitado a la Secretaría de Educación de la ciudad (a cargo de la escuela donde asiste el menor Z) que esta entidad proporcione: a) Asistencia pedagógica y tareas dirigidas para los estudiantes, de tal manera que la tarde la pasen también en la escuela con debida supervisión, b) Almuerzo escolar y c) Transporte escolar, para permitir una mejor movilidad de los estudiantes, para el cual ha ofrecido contribuir económicamente.
El derecho a la educación, teniendo la relevancia que se desprende de la lectura de las propias normas constitucionales antes transcritas, aparecería como un derecho amplísimo, para cuya satisfacción el Estado debe destinar los recursos que sean necesarios. Sin embargo de ello, la Secretaría de Educación de la Ciudad Capital ha rechazado los pedidos de la señora Y, por considerarlos ajenos a la ejecución del servicio de educación pública. Cabe que esta Corte Constitucional realice un examen constitucional y convencional respecto al alcance del derecho controvertido, buscando determinar si se han llenado las condiciones para limitar o restringir el derecho a la educación, si estas existieran.
Es difícil argumentar, desde la perspectiva constitucional ecuatoriana, que la educación pueda tener un derecho que lo supere. Está consagrada como un deber primordial del Estado (Art. 3), un deber ineludible e inexcusable del Estado (Art. 26), un eje estratégico para el desarrollo nacional (Art. 27), derecho de niños, niñas y adolescentes (Art. 45), parte del derecho a una vida digna (Art. 66 número 2) y como parte del sistema nacional de inclusión y equidad social (Art. 340).
Por otro lado, el Ecuador cuenta con un andamiaje normativo constitucional enfocado en la erradicación de la pobreza a través de atender especialmente a los grupos en condición de desigualdad. En ese sentido, la normativa señala:
“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) . 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. (…) Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”, así como “Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.”
Parece entonces claro que la Constitución busca garantizar el acceso a la educación, incluso a través de medidas especiales para tal fin a favor de grupos vulnerables. Por supuesto, dichas medidas implican costos, y allí es donde la priorización en el destino de los fondos públicos debe precisamente enfocarse en los grupos tradicionalmente marginados de la sociedad ecuatoriana.
Procedamos entonces, a revisar el contenido de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Registro Oficial Suplemento 417 de 31 de marzo de 2011). El artículo 7 de la mencionada ley contiene una lista de derechos de los estudiantes, de los cuales se extraen los pertinentes a esta acción:
“Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: (…)c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; (…) e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención integral de salud en sus circuitos educativos; f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; (…) j. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de condiciones al servicio educativo;…”.
Parecería entonces que prevalece también en la ley la intención de respetar e impulsar el derecho a la educación de todas las maneras posibles.
Esta Corte ha dicho en casos previos: “Bajo estos parámetros, el contexto escolar solo puede ser objeto de la intervención del juez constitucional en los casos en los que haya razón suficiente para ello, cuando se evidencian transgresiones al orden constitucional en especial, porque se amenazan o vulneran los derechos constitucionales”. (Sentencia 133-15-SEP-CC, caso 0273-12-EP, 29 de abril de 2015, p.11). Los parámetros empleados en la misma sentencia para determinar si hay transgresiones a los derechos constitucionales: a) exclusión notoria de oportunidad – clara y manifiesta diferencia respecto a posibilidad de acceso a educación. b) exclusión grave de oportunidad – causa un impacto negativo significativo en el menor, c) discriminación – ánimo discriminatorio, afán de causar consecuencias negativas; y d) fundado en criterio sospechoso, esto es un prejuicio, usualmente empleado tradicionalmente para excluir.
Todos estos elementos se encuentran presentes en la causa que nos ocupa, como se evidencia del hecho de que el menor se haya rezagado respecto del nivel académico de sus compañeros, y manifiesta tener dificultades para entender lo que explican en clase; la decisión publica causa un impacto significativo en el menor, que solamente se multiplica con el paso del tiempo, que magnificará la diferencia generada en estos años; las consecuencias negativas son evidentes y es especialmente perniciosa la decisión de la autoridad administrativa, ya que penaliza la pobreza, y condena a los ciudadanos más vulnerables del país a la perpetuación de un ciclo de vida que les impide realizar sus destrezas y talentos de la manera más óptima.
Con respecto a las peticiones específicas de la demandante (la jornada escolar coincidente con los horarios usuales de trabajo, servicio de transporte entre la casa y el colegio – incluso si este no es totalmente gratuito, asesorías adicionales a los niños que tienen dificultades y que éstas tengan lugar en la sede del Colegio, y que, una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la sede del colegio), cabe indicar que los servicios adicionales necesarios para que el derecho a la educación se ejerza de plena manera (transporte, alimentación y tutorías) se encuentran dentro de la esfera de la obligación del Estado. Respecto a la duración de la jornada escolar, la misma no puede adecuarse a la jornada de trabajo de madres y padres, ya que responde a una determinación pedagógica, sin embargo debe el Estado reconocer que el cuidado fuera de horas de escuela puede ser provisto – al menos parcialmente – a través de las actividades adicionales antes señaladas (almuerzo, tutorías y actividades extracurriculares o de refuerzo académico), y es deber del Estado adecuar sus servicios para la mejor prestación de derechos.
II.2 Límites a los derechos alegados
La limitante del ejercicio del derecho a la educación, si esta existe, debería estar en la misma Constitución, en consideración a la adecuada ponderación de este con otros derechos relevantes; o eventualmente en la ley, instrumento que conforme el Art. 132 de la Constitución es el llamado a contener la regulación de los derechos constitucionales en el Ecuador.
Además, por ser pertinente a la acción, cabe hacer mención al contenido de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que señala: “CUARTA.- La Autoridad Educativa Nacional es responsable y garante de producir y distribuir los textos, cuadernos y ediciones de material educativo, uniformes y alimentación escolar gratuitos para los niños, niñas y adolescentes de la educación pública y fiscomisional, en la medida de la capacidad institucional del Estado.” Parecería existir en esta norma un matiz respecto a la obligación del Estado para proporcionar alimentación escolar para los estudiantes, atándola a la capacidad institucional del Estado, que sin duda hace referencia a capacidad presupuestaria de las entidades públicas. No sería la primera ocasión en que se pretende disminuir y menoscabar los derechos constitucionalmente establecidos a través de la determinación de condiciones en la legislación secundaria. Los jueces, sin embargo, estamos llamados a aplicar el mandato del Art. 11 de la Constitución, esto es aplicar el texto legal de manera que se asegure la más efectiva vigencia de los derechos atribuidos a los ciudadanos, por lo que la aplicación de la mencionada disposición general es improcedente, como una forma de limitar el derecho a la educación.
[1] Esta última norma supranacional tiene un tratamiento sui generis en Ecuador, ya que el Art. 424 de la Constitución señala que “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público” (el resaltado nos corresponde).
Aquí no es necesaria ponderación alguna o aplicación del principio de proporcionalidad, ya que no existe colisión de derechos o duda sobre su aplicación, sino una evidente inobservancia del Estado respecto a su obligación de garantizar el acceso a la educación pública sin discriminación, apoyando a los grupos vulnerables y observando el interés superior del niño.
Por las consideraciones expuestas, esta Corte resuelve:
1. Aceptar la demanda de la señora Y, y disponer que en el plazo de 60 días, la Secretaría de Educación de Ciudad Capital presente a esta judicatura las acciones realizadas para garantizar el cumplimiento de los componentes de la solicitud de la señora Y relativos a transporte, alimentación y asistencia académica.
Solución El Salvador caso 4
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Derecho a la educación)
Aspectos procesales* y solución de fondo
El Salvador
Realizado por: Florentín Meléndez
1. Tipo de acción
Para este caso se determina que aplica una acción de amparo.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
La competencia para conocer y resolver los procesos de amparo se otorga a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, según lo dispuesto por el artículo 174 y 247 constitucional.
3. El reclamante
La señora Y en representación del niño Z.
4. El objeto de amparo o tutela constitucional
La Constitución de El Salvador en su artículo 247 dispone que toda persona puede interponer la acción de amparo por violación a los derechos que consagra dicha Constitución. En el presente caso, el derecho por el cual se interpone la acción de amparo es la educación, según el cual “[e]l Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el derecho de éstos a la educación y a la asistencia”. Así las cosas, la protección del derecho a la educación es el objeto del amparo demandado por la señora Y en representación de su hijo Z.
5. La legitimación del demandante
El articulo 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece que “[l] a demanda de amparo podrá presentarse por la persona agraviada, por sí o por su representante legal o su mandatario”. En el presente caso, la señora Y, como representante legal de su hijo menor Z, se encuentra legitimidad para interponer la acción ante la Sala de lo Constitucional.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
La Ley de Procedimientos Constitucionales establece en su artículo 12 que “la acción de amparo únicamente podrá incoarse cuando el acto contra el que se reclama no puede subsanarse dentro del respectivo procedimiento mediante otros recursos”. En el presente caso, la señora Y acudió a la Secretaría de Educación solicitando que se implementaran medidas que facilitaran el acceso a la educación de su menor hijo, ante lo cual recibió la negativa de la entidad quien afirmó que las solicitudes de la señora Y corresponden a medidas que no hacen parte del derecho a la educación. Ante la respuesta negativa de la Secretaría de Educación la señora Y decide interponer una acción de amparo para que le sea protegido el derecho a la educación a Z. Por lo anterior, se afirma que la señora agotó los mecanismos previos para poder interponer la acción de amparo.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, la demanda de amparo deberá contener:
“1) El nombre, edad, profesión u oficio y domicilio del demandante y, en su caso, los de quien gestione por él. Si el demandante fuere una persona jurídica, además de las referencias personales del apoderado, se expresará el nombre, naturaleza y domicilio de la entidad
2) La autoridad o funcionario demandado
3) El acto contra el que se reclama
4) El derecho protegido por la Constitución que se considere violado u obstaculizado en su ejercicio
5) Relación de las acciones u omisiones en que consiste la violación
6) Las referencias personales del tercero a quien benefició el acto reclamado, caso de que lo haya
7) El lugar y fecha del escrito, y firma del demandante o de quien lo hiciere a su ruego”
Finalmente, en El Salvador no existe un término o plazo para interponer la acción de amparo.
No obstante, según la jurisprudencia del tribunal, una vez agotados los recursos idóneos y eficaces de la jurisdicción ordinaria, el demandante tiene un plazo de un año para interponer la demanda de amparo. De lo contrario, si la demanda se presenta de manera extemporánea, se declara improcedente por falta de actualidad del agravio.
* Viviana Carolina Rodrigo Giubasso, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación salvadoreña.
El caso planteado debe ser resuelto preferentemente en sede administrativa por las autoridades competentes en el Ramo de Educación, aplicando la normativa vigente para este tipo de casos, lo cual posibilitaría la adopción de medidas que faciliten el acceso a la educación del niño en las circunstancias descritas y la atención complementaria que requiere.
La Constitución salvadoreña reconoce el derecho a la educación y establece que es inherente a la persona humana; y en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión.
También establece que el Estado organizará el sistema educativo y que creará las instituciones y servicios que sean necesarios para su garantizar el derecho a la educación.
La Ley General de Educación, por su parte, establece las políticas públicas de acceso a la educación mediante el desarrollo de una infraestructura adecuada en los centros escolares, y la dotación del personal competente y de los instrumentos curriculares necesarios. Asimismo, contempla que los programas destinados a crear y reubicar los centros educativos deberán basarse en las necesidades reales de la comunidad, articuladas con las necesidades generales de la población.
El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador -vigente en El Salvador-, reconoce también el derecho a la educación, y contiene obligaciones para los Estados Partes de adoptar medidas especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos disponibles, a fin de lograr progresivamente, y sin discriminación alguna, la plena efectividad de los derechos sociales, como el derecho a la educación.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -vigente en El Salvador-, de igual forma, reconoce el derecho a la educación y establece el principio de progresividad o no regresividad de los derechos sociales, así como el principio de no discriminación en el acceso y ejercicio de tales derechos.
Tomando en cuenta la normativa aplicable al caso, así como la naturaleza de los derechos sociales y específicamente, del derecho a la educación, El Salvador tiene la obligación de adoptar progresivamente las medidas que sean necesarias a fin de lograr el acceso real y efectivo de toda la población en edad escolar al derecho a la educación, incluidas las medidas apropiadas para atender la demanda de sectores de población que por su posición social y económica tienen dificultades materiales para acceder a la educación.
En el caso salvadoreño, el niño podría beneficiarse de un refuerzo educativo complementario previsto en las políticas públicas de educación para atender este tipo de casos, consistente en apoyo alimentario escolar -que no funciona en todos los centros educativos públicos-, uniformes y material educativo gratuito, no así del transporte escolar, pues no existen estos programas para los centros escolares del sector público.
En este caso, al haberse agotado la vía administrativa mediante gestiones ante las autoridades del ramo de educación y no encontrar respuesta efectiva para resolver la petición en el caso concreto, procedería la admisión de la demanda de amparo por la alegada violación al derecho a la educación y, además, la adopción de una medida cautelar ordenando a las autoridades del Ministerio de Educación que faciliten y aseguren el traslado y la inscripción del niño en un centro escolar cercano al lugar de trabajo de su madre, preferentemente a un centro escolar de tiempo completo, contando con el consentimiento de la madre, mientras se tramita el proceso de amparo.
Durante la tramitación del proceso el tribunal podría informarse sobre las políticas públicas existentes en materia de educación para este sector de población y sobre la omisión de las autoridades de implementar progresivamente las medidas apropiadas para atender la demanda educativa en este tipo de casos, y cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales adquiridas por El Salvador en esta materia.
En caso de establecerse que el Estado no ha tomado las medidas apropiadas para resolver el caso concreto dentro del marco de las posibilidades y recursos disponibles, y de comprobarse que no ha adoptado progresivamente las políticas públicas requeridas para atender a este sector de población, la sentencia a pronunciar por el tribunal sería estimatoria, declarando ha lugar el amparo por violación al derecho a la educación, en cuyo caso el tribunal podría ordenar que se garantice el traslado e inscripción del niño en una escuela cercana al lugar de trabajo de su madre, contando con su consentimiento, en el caso que no se hubiese cumplido la medida cautelar decretada.
Asimismo, podría ordenar la adopción de las medidas de política pública que fueren necesarias para cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales, con efectos generales y progresivos para los centros educativos del país, sujeto a la disponibilidad de recursos, a fin de garantizar la educación de los hijos de madres o padres con dificultades materiales de acceso a la educación por razones sociales o económicas, e incluso, podría ordenar que en la preparación del presupuesto general de la nación se asegure la disponibilidad de recursos para garantizar la cobertura de la educación a los sectores de población marginados del proceso educativo por razones económicas.
En tal sentido, la Sala de lo Constitucional podría contemplar dentro de los efectos generales de la sentencia, la creación e implementación progresiva de programas educativos especiales para atender los casos de los hijos de las trabajadoras que enfrentan problemas para garantizar el acceso a la educación de sus hijos, por razones de trabajo o de otra índole, particularmente dirigidos a beneficiar a hogares de escasos recursos económicos constituidos por madres solteras, que comprendan la atención en escuelas de tiempo completo, con apoyo alimentario y refuerzo complementario en la educación inicial y básica para los niños con estas necesidades.
De igual forma, si se trata de niños de corta edad, los programas deberían comprender a la empresa privada, con el establecimiento de “salas cunas” para la atención de la primera infancia, obligación que se establece en la Constitución y en la ley secundaria aprobada como efecto de una sentencia de inconstitucionalidad por omisión decretada por la Sala de lo Constitucional. (INC. 8-2015/16-2015/89-2016, de 10 de noviembre de 2017).
La Constitución (art. 42), a este respecto, prescribe que: “Las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores”. La ley respectiva fue aprobada como efecto de la sentencia de inconstitucionalidad por omisión del legislador, y con ello se puede exigir este beneficio de parte de las empresas para los hijos de corta edad de los trabajadores.
Aquí no es necesaria ponderación alguna ya que no existe colisión de derechos o duda sobre su aplicación, sino una evidente inobservancia del Estado respecto a su obligación de garantizar el acceso a la educación pública sin discriminación, apoyando a los grupos vulnerables y observando el interés superior del niño.
En el presente caso, la Sala de lo Constitucional podrá fijar un plazo breve a la autoridad demandada a fin de cumplir con el mandato de traslado del menor de edad a otro centro educativo cercano al lugar de trabajo de la madre. También podrá fijar un plazo razonable al Ministerio de Educación a fin de que informe a la Sala sobre el establecimiento progresivo de las políticas y programas educativos especiales que se ordenan en la sentencia para atender este tipo de casos, incluida la información sobre la inclusión en el presupuesto general de la nación de los recursos necesarios para garantizar progresivamente la cobertura y el acceso universal a la educación de los sectores de población marginados del proceso educativo.
Asimismo, la Sala deberá anunciar en la sentencia que se dará seguimiento al cumplimiento de lo ordenando por medio de audiencias públicas, a las cuales será convocada la autoridad demandada a fin de rendir cuentas del cumplimiento de la sentencia.
Constitución de la República.
Educación, Ciencia y Cultura
Art. 53. El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión.
El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico.
Art. 54. El Estado organizará el sistema educativo para lo cual creará las instituciones y servicios que sean necesarios.
Art. 56. Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación especial.
La educación parvularia, básica, media y especial será gratuita cuando la imparta el estado.
Art. 58. Ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivos de la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, religiosas, raciales o políticas.
Ley General de Educación.
Objeto y alcance de la ley.
Art. 1. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cívico, moral, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus valores, de sus derechos y de sus deberes.
Fines de la educación nacional.
Art. 2. La educación nacional deberá alcanzar los fines que al respecto señala la Constitución de la República:
a) lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social;
b) contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana;
c) inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes;
d) combatir todo espíritu de intolerancia y de odio;
e) conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y,
f) propiciar la unidad del pueblo centroamericano.
Políticas de acceso a la educación.
Art. 4. El Estado fomentará el pleno acceso de la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación. Dicha estrategia incluirá el desarrollo de una infraestructura física adecuada, la dotación del personal competente y de los instrumentos curriculares pertinentes.
Art. 5. La educación parvularia y básica es obligatoria y juntamente con la especial será gratuita cuando la imparta el Estado.
Art. 7. Los programas destinados a crear, construir, ampliar, reestructurar y reubicar centros educativos, deberán basarse en las necesidades reales de la comunidad, articuladas con las necesidades generales.
Educación especial.
Art. 34. La educación especial es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se ofrece, a través de metodologías dosificadas y específicas, a personas con necesidades educativas especiales.
La educación de personas con necesidades educativas especiales se ofrecerá en instituciones especializadas y en centros educativos regulares, de acuerdo con las necesidades del educando, con la atención de un especialista o maestros capacitados.
Las escuelas especiales brindarán servicios educativos y pre-vocacionales a la población cuyas condiciones no les permitan integrarse a la escuela regular.
Art. 35. La educación especial tiene los objetivos siguientes:
a) contribuir a elevar el nivel y calidad de vida de las personas con necesidades educativas especiales por limitaciones o por aptitud sobresaliente;
b) favorecer las oportunidades de acceso de toda población con necesidades educativas especiales al sistema educativo nacional; y,
c) incorporar a la familia y comunidad en el proceso de atención de las personas con necesidades educativas especiales.
Art. 36. El Ministerio de Educación, establecerá la normatividad en la modalidad de educación especial, coordinará las instituciones públicas y privadas para establecer las políticas, estrategias y directrices curriculares en esta modalidad.
De los padres de familia.
Art. 92. Los padres y madres de familia tienen responsabilidad en la formación del educando, tendrán derecho de exigir la educación gratuita que prescribe la ley y a escoger la educación de sus hijos.
El Ministerio de Educación procurará que los padres y madres de familia, los representantes de la comunidad y el personal docente interactúen positivamente en dicha formación.
Art. 106. La coordinación y ejecución de las políticas del gobierno en todo lo relacionado con la educación y la cultura estarán a cargo del Ministerio de Educación.
Art.110. Se declaran de utilidad pública los programas educativos que tiendan a cumplir la cobertura, calidad y equidad de los servicios educativos.
Derecho internacional.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13), y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13), también se refieren al derecho a la educación y a los fines que debe perseguir en los Estados Partes.
En ambos instrumentos -vigentes en El Salvador- se establece la obligación de los Estados Partes deberán fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para las personas que no la hayan recibido o terminado.
De igual forma se establece la obligación de garantizar que la enseñanza primaria sea obligatoria y asequible a todos, de manera gratuita.
Jurisprudencia constitucional.
En El Salvador, no existen precedentes jurisprudenciales en materia constitucional que sean aplicables al presente caso.
Solución México caso 4
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Derecho a la educación)
Resolución procesales* y solución de fondo
México
Realizado por: Juan Carlos Arjona Estévez
1. Tipo de acción
En este caso se trata de una acción de amparo indirecto, según lo señala el art. 107 numeral II de la Ley de Amparo, la cual procede “contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo […]”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Le corresponde conocer del caso al juzgado de distrito de ciudad capital, según lo establecido en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo.
3. El reclamante
La señora Y como madre y representante del menor Z, pues este último es el titular de un derecho individual que se ve afectado de manera directa por el acto reclamado, según lo señala el artículo 197 de la Constitución Polítca.
4. El objeto del amparo o tutela constitucional
La Ley de Amparo dispone en su artículo 77 numeral II que, en el evento en que el acto que se reclama sea de carácter negativo, los efectos de la acción de amparo indirecto serán “[…] obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija”. Así las cosas, en el presente caso se pretende obligar a la Secretaría de Educación a garantizar el derecho a la educación (artículo 3 de la Constitución Política) del menor Z, adaptando las medidas a las que haya lugar.
5. La legitimación del demandante
En virtud del artículo 107 de la Constitución Política, es el menor Z como titular del derecho subjetivo reconocido por la constitución y que se afecta de manera personal y directa por la decisión de la Secretaria de Educación. Asimismo, por mandato del artículo 6 de la Ley de Amparo, en este caso el quejoso actúa por medio de su representante legal, la señora Y quien es su madre.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
De acuerdo con el numeral II del artículo 107 de la Ley de Amparo, no es necesario agotar previamente los recursos ordinarios frente a recurso de amparo indirecto. En el presente caso, la señora Y acudió a la Secretaría de Educación solicitando que se implementaran medidas que facilitaran el acceso a la educación de su menor hijo, ante lo cual recibió la negativa de la entidad quien afirmó que las solicitudes de la señora Y corresponden a medidas que no hacen parte del derecho a la educación. Ante la respuesta negativa de la Secretaría de Educación la señora Y decide interponer una acción de amparo indirecto para que le sea protegido el derecho a la educación a Z, sin necesidad de agotar ningún recurso ordinario.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
De acuerdo con los arts. 17, 18 y 108 de la ley de amparo, la solicitud debe hacerse por escrito o por medios electrónicos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación a la señora Y de la decisión de la Secretaria de Educación. Dentro del plazo de 24 horas contado desde la presentación de la demanda el órgano jurisdiccional deberá resolver si la admite, desecha o previene al reclamante para que la aclare. Art, 112 de la ley de amparo.
* Sara María Ortiz Lozano, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación mexicana.
La señora Y enfrenta obstáculos estructurales para dar acompañamiento a su hijo X en su proceso educativo en virtud de que sus horarios laborales no coinciden con los horarios escolares, lo que dificulta su traslado al colegio, verificar su alimentación de manera adecuada y participar de forma más activa en el refuerzo de los conocimientos y habilidades adquiridas en el colegio.
Las barreras estructurales que enfrenta Y para hacer compatible su vida laboral con la personal han afectado el desarrollo educativo del niño Z, quien está rezagado respecto del nivel académico de sus compañeros, y manifiesta tener dificultades para entender lo que explican en clase. La señora Y solicitó a la Secretaría de Educación que sean implementadas medidas que faciliten el proceso educativo de su hijo Z, en concreto ha solicitado que la jornada escolar coincida con los horarios usuales de trabajo suyos; que, al igual que para los colegios privados, exista servicio de transporte entre la casa y el colegio, incluso si este no es totalmente gratuito; que se presten asesorías adicionales a los niños que tienen dificultades y que éstas tengan lugar en la sede del Colegio; y que, una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la sede del colegio.
El acto recurrido es la decisión de la autoridad administrativa que no garantiza el derecho a la educación accesible, aceptable y con calidad de Z, porque para la Secretaría de Educación dichas medidas no forman parte del derecho a la educación.
Derecho a la educación accesible, aceptable y con calidad
El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la educación, y en particular determina que la educación primaria y media superior serán obligatorias y de carácter gratuita. Asimismo, señala que el Estado garantizará la organización escolar y la infraestructura educativa.
Interpretación de las normas constitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ampliación del contenido de los derechos humanos a través de ésta.
El artículo 94 de la Constitución Mexicana, y los artículos 215, 216, y 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el carácter obligatorio de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, sea que se establezca por “reiteración de criterios, por contradicción de tesis [o] por sustitución”.
Para el caso de análisis, son aplicables los criterios del Poder Judicial de la Federación, 1a. CLXVIII/2015 (Derecho a la educación. Es una estructura jurídica compleja que se conforma con las diversas obligaciones impuestas tanto en la constitución, como en los diversos instrumentos internacionales), 1a./J. 79/2017 (Derecho a la educación. Su configuración mínima es la prevista en el artículo 3o. Constitucional), y 1a./J. 81/2017 (Derecho fundamental a la educación básica. Tiene una dimensión subjetiva como derecho individual y una dimensión social o institucional, por su conexión con la autonomía personal y el funcionamiento de una sociedad democrática)
Bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos y la ampliación del contenido de los derechos humanos a través de ésta.
En los Estados Unidos Mexicanos se establece la figura de bloque de constitucionalidad en el artículo 1 constitucional con el propósito de dar jerarquía constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, dar un mandato para que las autoridades interpreten los derechos humanos de la Constitución y los de los tratados internacionales, y sirve como cláusula de apertura para integrar nuevos derechos humanos a ser protegidos a nivel constitucional.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
En 2014, la Suprema Corte de Justicia de México emitió la tesis jurisprudencial P./J. 20/2014 en la que indica que las “normas de derechos humanos, independientemente de su fuente [constitucional o internacional], no se relacionan en términos jerárquicos”, y como consecuencia existe una “ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, que sirve como parámetro de control de regularidad constitucional. Es importante resaltar que también se precisó que en caso de exista una “restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos [en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deberán] estar a lo que indica la norma constitucional”.
Adicionalmente, en ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó en su tesis jurisprudencial P./J. 21/2014 que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emanada de su función contenciosa es vinculante para las autoridades judiciales del Estado mexicano, sin embargo su aplicabilidad a los casos concretos está supeditada, a que “el precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento [por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos]”, y se debe buscar la armonización de la jurisprudencia interamericana con la nacional, y sólo excepcionalmente decantar por unos y otros criterios si son más favorecedores a la protección de los derechos humanos.
No obstante lo anterior, en el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis aislada P. XVI/2015 que, para que las decisiones de la Corte IDH sean vinculantes, debe existir correspondencia “entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que, si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la jurisprudencia”.
Por lo que respecta al carácter vinculante de los criterios emanados de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe una tesis aislada de un Tribunal Colegiado de Circuito ((I Región) 8o.1 CS) que señaló que éstas tienen un carácter orientador.
En ese mismo sentido, otro Tribunal Colegiado de Circuito (XXVII.3o.6 CS) estableció en un criterio aislado el carácter orientador de los “principios y prácticas del derecho internacional de carácter no vinculante previstos en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los Estados”, es decir el soft law.
El derecho a la educación en la constitución ampliada
El derecho a la educación se encuentra reconocido en los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, el artículo 28.1.e. de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General No. 11 y No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desarrollan el contenido de este derecho.
II. 1 Derecho a la educación
Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad del Derecho a la Educación.
El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la educación, y en particular determina que la educación primaria y media superior serán obligatorias y de carácter gratuita. Asimismo, señala que el Estado garantizará la organización escolar y la infraestructura educativa. Este mismo derecho se reconoce en los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, el artículo 28.1.e. de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a la educación, en el que se precisa que el Estado debe de “adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.”
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis jurisprudencial 1a. CLXVIII/2015 (10a.) que el derecho a la educación es un derecho social y colectivo, y que su efectividad se desprende de que, entre otras cosas se cumpla con la característica de accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, y que leído en conjunto con la tesis jurisprudencial de la Primera Sala 1a./J. 79/2017 (10a.), se debe entender que el derecho a la educación será extendido gradualmente por el principio de progresividad. Finalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala en su tesis jurisprudencial 1a./J. 81/2017 (10a.) que cualquier presunta afectación al derecho a la educación exige una justificación y un escrutinio especialmente intensos.
En ese mismo sentido, la Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica que el Estado, para garantizar este derecho debe hacer que la educación sea flexible (adaptable). Además, la Observación General No. 11 del mismo órgano señala el requisito inequívoco de la gratuidad, y que debe incluir a otros gastos indirectos.
Siguiendo esos criterios, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación primaria de todas las personas en su territorio y debe cumplir con al menos cuatro características o elementos institucionales, entre ellas, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad.
En este caso la accesibilidad cobra vital importancia porque uno de los asuntos en discusión es si las autoridades educativas deben de proporcionar servicios de transporte educativo. En la Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ejemplifica la accesibilidad material que debe garantizar el Estado, a través de señalar que se puede hacer por medio de una escuela vecinal o de programas de educación a distancia. Es así, que, en este caso, si está obligado a revisar diferentes opciones para hacer accesible materialmente la educación, entre ellas brindar servicios de transporte público, y no existen elementos adicionales en la respuesta de la Secretaria de Educación que le imposibiliten a generar esa política pública.
En la misma Observación General 13 del citado Comité, menciona que la forma en que se garantice el derecho a la educación debe ser aceptable, entendiendo entre otras cosas que los métodos pedagógicos deben ser pertinentes, en este caso, las autoridades administrativas deberían de indicar porqué el brindar alimentos a las y los estudiantes y ampliar las horas en el Colegio es una política inadecuada a la luz de su deber de brindar el derecho a la educación primaria al niño Z, ya que en este caso se limitó sólo a indicar que no era de su competencia.
También se desprende de la Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la obligación del Estado mexicano de elaborar políticas públicas flexibles que le permitan adaptarse (adaptabilidad) a sociedades y comunidades en transformación. Considerando este elemento institucional, la Secretaría de Educación debe considerar que las dinámicas laborales han cambiado, que la eliminación de los roles de género que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros aspectos en materia laboral, y las nuevas formas de familia, entre ellas las homoparentales han aumentado, por lo que debe de desarrollar políticas públicas que se adecuen a estas nuevas circunstancias sociales, a efecto de garantizar el derecho a la educación al niño Z.
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 2, que las obligaciones en materia de derechos humanos, en este caso, con relación al derecho a la educación, lo deberán de hacer “hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados” su cumplimiento. En ese mismo sentido, el artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos reitera que la obligación estatal en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales se hará hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo.
Al analizar el contenido del Derecho a la Educación, y la obligación estatal de hacer el derecho accesible, aceptable y adaptable a las necesidades de Y y Z, así como la negativa de la Secretaría de Educación que se basó exclusivamente en que lo reclamado es accesorio al derecho a la educación, esta autoridad jurisdiccional debe indicar si las medidas exigidas forman parte del derecho a la educación.
Aquí no es necesaria ponderación alguna o aplicación del principio de proporcionalidad, ya que no existe colisión de derechos o duda sobre su aplicación, sino una evidente inobservancia del Estado respecto a su obligación de garantizar el acceso a la educación pública sin discriminación, apoyando a los grupos vulnerables y observando el interés superior del niño.
La decisión sobre la procedibilidad de la demanda de amparo indirecto es la siguiente:
Con fundamento en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción II de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que lo que se está contraviniendo es un acto proveniente de de autoridades distintas de los tribunales judiciales.
La decisión de que la accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del derecho a la educación no es parte del contenido de este derecho.
Con base en los artículos 3 constitucional, 13 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 28.1.e. de la Convención sobre los Derechos del Niño, las Observaciones Generales No. 11 y No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los criterios del Poder Judicial recogidos en las tesis 1a. CLXVIII/2015, 1a./J. 79/2017, y 1a./J. 81/2017, así como las Observaciones Generales No. 11 y No. 13, se decide:
Que la implementación del derecho humano a la educación, a fin de ser de carácter universal debe ser accesible, aceptable y adaptable, y que la autoridad no argumentó la falta de recursos disponibles para garantizar este derecho.
Por lo anterior, se resuelve que la justicia constitucional ampara y protege al quejoso y la quejosa, y ordena al a Secretaría de Educación Pública a que elabore un plan gradual de implementación de las medidas solicitadas, para que con base en las tesis 2a./J. 51/2019 (Interés legítimo e interés jurídico. Sus elementos constitutivos como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2a. LXXXIV/2018 (Sentencias de amparo. El principio de relatividad admite modulaciones cuando se acude al juicio con un interés legítimo de naturaleza colectiva), se amplié la protección a todas los niños y niñas de ese mismo colegio.
Solución Perú caso 4
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Derecho a la educación)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Brasil
Realizado por: Mônia Clarissa Hennig Leal
1. Tipo de acción
O ordenamento jurídico brasileiro não prevê uma ação constitucional que possa ser interposta por um cidadão diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Neste caso, ou a senhora Y teria que ingressar com uma ação ordinária, perante a jurisdição ordinária (juiz de primeira instância da Justiça Estadual, por tratar-se de obrigação referente a competência federativa do Município). Ou, ainda, poderia impetrar Mandado de Segurança, fundado na omissão do Município em cumprir com seu dever constitucional à educação, que seria a via mais rápida, dado o seu rito abreviado.
O Mandado de Segurança é uma ação prevista no rol dos “direitos e garantias fundamentais” da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), que, segundo dispõe o incivo LXVIII do art. 5º, protege direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No caso, o Secretário de Educação do Município é uma autoridade pública; tem-se, ainda, configurada – pela via da omissão – a violação de direito “líquido e certo”, que corresponde ao direito à educação, assegurado pela Constituição (arts. 205 a 214), caracterizando-o como um “dever do Estado”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Por tratar-se de Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Educação do Município, a competência para julgamento cabe ao juiz de primeira instância da Justiça Estadual.
3. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Senhora Y, representando seu filho, a criança Z, cidadã do Estado X e titular do direito à educação, direito líquido e certo violado pela omissão do Município em prestá-lo de forma adequada.
4. La legitimación del demandante
Conforme dispõe o art. 1 da Ley Federal 12.016, de 7 de agosto de 2009, pode impetrar Mandado de Segurança “qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la”. A senhora Y é una persona natural legitimada para propor a ação, representando o seu filho Z, titular do direito, por tratar-se de menor incapaz.
Já a autoridade coatora será o Secretário de Educação do Município, responsável pela prestação do direito à educação.
5. El objeto de tutela o amparo constitucional
No presente caso, o direito constitucional violado – por omissão – é o direito à educação, concebido como um dever do Estado, nos termos do art. 208 da Constituição. O pedido da ação deve consistir na obtenção de uma ordem judicial que imponha à Secretaria de Educação do Município a adoção das medidas pleiteadas pela Senhora Y, em face da omissão do Poder Público competente.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
A ação deve ser impetrada em um prazo de 120 dias, a contar da data de violação do direito ou de configuração da omissão (no caso, a negativa da Secretaria do Município em prestar o que foi solicitado pela Senhora Y (art. 23 da Lei Federal 12.016, de 7 de agosto de 2009).
* Germán Alejandro Patiño Peña y Daniel Felipe Enríquez Cubides, estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyaron a la autora en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación brasileña.
El problema jurídico materia de análisis versa respecto al alcance de las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos con respecto a la tutela de derechos. En específico, se buscará determinar si en el caso en concreto existe una obligación de tutela del derecho a la educación, y de ser así, qué fundamenta la misma
Titularidad de los derechos fundamentales
A través de diversas sentencias del Tribunal Constitucional, se ha reconocido la dimensión objetiva y subjetiva de los derechos fundamentales. Así, en la Sentencia del Exp. N° 02853-2011-PA/TC se define la dimensión objetiva de los derechos como el deber del Estado de asegurar su cumplimiento con total imparcialidad, mientras que la dimensión subjetiva corresponde a la titularidad del individuo del derecho y la eficacia horizontal que tiene el mismo. En la sentencia mencionada, el Tribunal lo explica mediante el ejemplo del derecho a la religión, señalando que la libertad de confesión sería la dimensión subjetiva mientras que el principio de laicidad del Estado sería la dimensión objetiva.
Derecho a la educación
En el presente caso, el derecho de examen es el derecho a la educación, reconocido tanto en el ordenamiento nacional como en los convenios internacionales.
A nivel nacional, el derecho a la educación se reconoce en la Constitución Política del Perú, en el capítulo de Derechos Sociales y Económicos del artículo 13 al artículo 19; al respecto de los mismos cabe señalar algunas ideas principales relevantes para la resolución del caso en cuestión:
– “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.” (Artículo 13)
– “La educación (…) prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad” (Artículo 14)
– “La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.” (Artículo 14)
– “Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.” (Artículo 16)
– “La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita.” (Artículo 17)
Es así que, de acuerdo con la finalidad de un Estado Social Democrático de Derecho, se busca asegurar una educación de calidad en condiciones de igualdad, otorgando alternativas accesibles a las personas con bajos recursos, y asegurando al menos en condición de gratuidad la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La educación se da bajo los parámetros de la Constitución, es decir, asegurando los derechos a la dignidad, igualdad, integridad, entre otros. Asimismo, como lo señaló el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Exp. N° 0091-2005-PA/TC (Caso Yeny Zoraida Huaroto Palomino y otra); “la educación es un derecho fundamental intrínseco y un medio indispensable para la plena realización de otros derechos fundamentales, y permite al ciudadano participar plenamente en la vida social y política en sus comunidades.” Por tanto, mediante la educación se fomenta la formación de una persona con la finalidad de que pueda desarrollarse y participar en la vida en comunidad.
En el ámbito internacional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce el derecho a la educación en su artículo XII, señalando que la finalidad de la misma se encuentra en otorgar las herramientas necesarias a una persona para su desarrollo con la finalidad de tener una vida digna. Asimismo, la Declaración reconoce un mínimo respecto a la educación: “Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos”. Si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) no señala el derecho a la educación, el mismo sí se encuentra regulado en el Protocolo Adicional a la CADH en materia de derechos económicos, sociales y culturales (en adelante, Protocolo de San Salvador). Este instrumento recoge en el artículo 13 diversas ideas respecto al derecho a la educación, dentro de las que destacan su vocación a asegurar el desarrollo de la persona humana y su sentido de dignidad. Asimismo, el mismo artículo señala como mandato la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria así como la accesibilidad de la educación secundaria y la enseñanza superior.
En lo que respecta al contenido objetivo del derecho a la educación, es decir, su respeto por parte del Estado; el Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento 39 de la Sentencia del Exp. N° 00853-2015-PA/TC (Caso Marleni Cieza Fernández y otra):
Las obligaciones de respetar consisten en la no obstaculización o impedimento por el Estado en el ejercicio del derecho a la educación. En virtud de las obligaciones de proteger el Estado debe impedir que terceros perjudiquen u obstaculicen tal ejercicio. En atención a las obligaciones de cumplir o facilitar, el Estado debe asegurar tal ejercicio cuando un individuo o grupo no puede, por razones ajenas a su voluntad, ejercer el derecho con los recursos a su disposición. En ese sentido, el Estado debe tomar medidas eficaces y concretas orientadas al desarrollo de condiciones adecuadas la realización del derecho a la educación.
Es así, que el Estado tiene el deber de evitar y proteger la injerencia de terceros respecto al derecho a la educación; así como otorgar los recursos necesarios para el ejercicio de dicho derecho por parte de aquellas personas que no dispongan de todos los recursos necesarios para hacerlo por su cuenta. En este sentido, la actuación del Estado debe ser una de promoción, solo limitada por motivos legítimos como lo son los derechos fundamentales de terceros. Por lo tanto, las entidades privadas y cada Gobierno pueden otorgar las facilidades educativas que considere pertinentes siempre que respete el contenido esencial del derecho, no caigan en un trato discriminatorio, ni vulneren la dignidad del alumnado o del profesorado.
Con respecto al contenido esencial del derecho a la educación, el mismo ha sido determinado por las disposiciones ya mencionadas y complementado por la Observación General E/C.12/1999/10 (8 de diciembre de 1999) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la cual señala que, independientemente de la forma o el nivel de la educación, deben cumplirse necesariamente cuatro características fundamentales que aseguren el contenido esencial del derecho, a ser:
a) Disponibilidad: Consiste en que el Estado Parte del Protocolo de San Salvador debe asegurar la suficiencia de las instituciones y programas de enseñanza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha recordado está característica en el caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, en el cual la comunidad indígena aludida reclamo diversos derechos sociales, entre ellos, el derecho a la educación, siendo que la Corte reconoció el deber del Estado Paraguayo a construir la cantidad de escuelas suficientes en condiciones adecuadas para el correcto desarrollo de los alumnos. A nivel nacional, en la Sentencia del Exp. N° 00853-2015-PA/TC (Caso Marleni Cieza Fernández y otra), el Tribunal Constitucional señala que es un deber del Estado crear y financiar las instituciones educativas que sean necesarias para colocarlas al servicio de la población.
b) Accesibilidad: Esta característica implica el acceso en condiciones de igualdad a instituciones y programas educativos, y se subdivide en tres dimensiones.
a. No discriminación: Es decir, que no se pueda privar de dicho derecho por motivos prohibidos por la Convención, sobre todo atendiendo a los grupos en situación de vulnerabilidad. La Corte desarrolló este principio más a fondo en el caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, al resaltar que en casos de niños con enfermedades como VIH el impedirles el acceso a la educación resultaba en un trato discriminatorio.
b. Accesibilidad material: Es decir que el individuo pueda acceder a la educación ya sea geográficamente o tecnológicamente. Este criterio fue analizado por el Tribunal Constitucional Peruano en la Sentencia del Exp. N° 00853-2015-PA/TC (Caso Marleni Cieza Fernández y otra), en donde dos mujeres habían sido privadas del acceso a la escuela secundaria por su edad y se les había redirigido a un instituto que se encontraba alejado de su lugar de residencia.
c. Accesibilidad económica: Referido a la característica de gratuidad de la educación primaria y progresiva disminución de pensiones en la educación secundaria y enseñanza superior que la Convención menciona.
c) Aceptabilidad: Ello implica que tanto en fondo como forma la educación debe de cumplir ciertos estándares de calidad para poder asegurar el correcto desarrollo de los alumnos y la adquisición de los conocimientos que los programas de estudio plantean, cumpliendo así los objetivos planteados.
Adaptabilidad: La educación debe ser flexible para poder acogerse a los cambios sociales, siendo posible que se amolde a las necesidades particulares de los diversos contextos culturales y sociales. Por ejemplo, en el caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, donde la Corte IDH señaló la necesidad de informar y concientizar sobre el VIH en las escuelas.
Con la finalidad de determinar si el Estado ha vulnerado el derecho a la educación de la población al negar las pretensiones de la señora Y, se deberá analizar si las mismas responden al contenido esencial de este derecho. Asimismo, teniendo en cuenta que tan solo se deberá verificar el respeto de la eficacia horizontal de los derechos, no cabe realizar un análisis de proporcionalidad de la medida, toda la vez que no existen derecho por parte del Estado que puedan encontrarse en conflicto en el caso de autos.
1. Jornada escolar y horarios de trabajo de los tutores:
Con respecto al mismo, la señora Y alega que debería modificarse la jornada de medio día, aumentándose la misma para coincidir con los horarios de su trabajo. Cabe señalar que, en el caso en concreto no se está solicitando una actuación especial por parte del Estado para favorecer a un individuo en particular sino a un colectivo de personas que se encuentran en una situación socio-económica vulnerable con los mismos obstáculos.
En este sentido, teniendo en cuenta la adaptabilidad de la educación, es menester que las instituciones educativas velen por el interés superior de los niños que tienen a su cargo. El interés superior del niño al ser un principio de interpretación de contenido general reconocido tanto en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú como en el artículo IX del Código de los Niños y Adolescentes. Dicho principio dictamina que al momento de tomar decisiones que involucren el bienestar de los menores de edad, se debe tener en cuenta aquella opción que resulte más beneficiosa para los mismos. Asimismo, la CADH resalta en su artículo 19 que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”
Al momento de establecer el horario de clases, el Estado debe tomar en cuenta aquellas horas que vayan a ser en beneficio de los estudiantes. Es así que, no resulta beneficioso para un menor de edad salir al medio día y tener que dirigirse a su hogar para encontrarse solo por las tardes, sin contar con alguien que se asegure de su alimentación o lo impulse a realizar actividades provechosas. Por el contrario, dicha situación pone a los menores en una situación de riesgo para su integridad y desarrollo personal.
Por lo tanto, si bien el Estado no puede modificar sus horarios en base a los datos de un alumno, siendo que se trata de todo un colectivo, debe adaptarse al contexto y priorizar la salud integral (física y psicológica) de los menores estudiantes. Asimismo, cabe resaltar, que la educación pública debe buscar ser lo más igualitaria posible con respecto a la educación privada. Siendo que la mayoría de instituciones privadas tienen un horario que supera la media jornada estudiantil, se debería otorgar en las entidades públicas un contenido estudiantil similar, y por tanto aumentar las horas de dictado.
En este sentido, dicha pretensión se acoge al contenido esencial del derecho a la educación en cuanto a accesibilidad, entendida como una educación igualitaria, y adaptabilidad.
2. Movilidad:
La segunda pretensión, motivo de análisis, se centra en el pedido de la implementación de una movilidad, no necesariamente gratuita, que facilite el transporte de los menores entre sus hogares y su escuela. La misma, atendiendo a que se promueve este tipo de transportes en las entidades de educación privada.
Dicha pretensión encuentra su justificación en el componente de accesibilidad, entendida desde su vertiente material. Como lo señaló la Corte IDH en el caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, todo Estado miembro del Pacto de San Salvador, tiene la obligación de asegurarle a sus nacionales la accesibilidad geográfica adecuada a entidades educativas. Si bien la accesibilidad geográfica se entiende en cuestión de crear escuelas que se encuentren en la cercanía de manera que permita a los estudiantes movilizarse lo necesario, sin tener que cruzar largas distancias para llegar al centro educativo; la movilidad de los estudiantes al centro educativo también se puede plantear como un método idóneo para lograr la finalidad de acceso material.
Cabe destacar lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Exp. N° 00853-2015-PA/TC (Caso Marleni Cieza Fernández y otra) con respecto al carácter binario del derecho a la educación, en tanto señala que no solo es un derecho sino también un servicio público. Asimismo, de acuerdo con la Sentencia del Exp. N° 00034-2004-PI/TC (Luis Nicanor Maraví Arias y 5,000 ciudadanos), el Tribunal reconoce una concepción clásica de servicio público, resaltando en su fundamento 40 como características de dichas actividades económicas:
a) Su naturaleza esencial para la comunidad.
b) La necesaria continuidad de su prestación.
c) Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un standard mínimo de calidad.
d) La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad.
Asimismo, en la misma sentencia, se alude al rol de promoción del Estado de los servicios públicos, tal como lo señala el artículo 58° de la Constitución Política del Perú; señalando que el Estado no tiene una titularidad exclusiva sobre los servicios públicos, puesto que los mismos pueden ser prestados por privados; sin embargo, en cualquier caso, el Estado tiene el deber de supervisar las condiciones de igualdad y calidad de dichos servicios.
Respecto al caso en concreto, al ser la educación un servicio público se debe garantizar su acceso en condiciones de igualdad, tanto de acuerdo a la jurisprudencia nacional como a lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General E/C.12/1999/10. Es así, que la pretensión de una movilidad que permita el acceso y el traslado a los centros educativos es legítima y se encuentra englobada dentro del contenido esencial del derecho a la educación. Es más, al no ser la titularidad de un servicio público exclusiva del Estado, el mismo solo tiene el deber de asegurar que se dé de manera idónea. Por lo tanto, la pretensión es del todo razonable al solicitar que el Estado promueva la creación de movilidades que trasladen a los menores de sus hogares a los centros educativos, aunque las mismas puedan tener un costo adicional; puesto que al hacerlo se está asegurando no solo el acceso a la educación sino también la obtención de un servicio público en condiciones de igualdad.
3. Asesorías adicionales en la sede de la entidad educativa para los niños con dificultades de aprendizaje
Tal como lo señaló el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Exp. N° 04232-2004-AA/TC (Caso Larry Jimmy Ormeño Cabrera), el derecho a la educación es un derecho social, sin embargo, su calidad de derecho prestacional no implica que se desconozca su exigibilidad como derecho fundamental. Es así, que el Tribunal señala la obligación del Estado de promover y respetar este derecho, puesto que “tanto el derecho a la educación como todos los derechos fundamentales (e incluso las disposiciones constitucionales que regulan la actuación de los órganos constitucionales) tienen como fundamento el principio de la dignidad humana.” (Fundamento 11).
Atendiendo específicamente a la finalidad del derecho a la educación, como se ha señalado anteriormente, la misma se encuentra tutelada en el artículo 13 de la Constitución Política del Perú, el cual determina que la finalidad es “el desarrollo integral de la persona humana.”
El Tribunal Constitucional, en el fundamento 13 de la sentencia anteriormente mencionada, ha señalado también que “son tres los grandes objetivos que se deben alcanzar a través del proceso educativo peruano, a saber:
a. Promover el desarrollo integral de la persona (…)
b. Promover la preparación de la persona para la vida y el trabajo (…)
c. El desarrollo de la acción solidaria. La solidaridad implica la creación de un nexo ético y común para las personas adscritas a un entorno social (…)”
Es así, que el derecho a la educación debe enfocarse, en resumen, a que la persona pueda adquirir los conocimientos necesarios y desarrollar su inteligencia en el nivel adecuado de manera que le permita desarrollarse óptimamente entre sus pares, adaptándose a su entorno social y poseyendo las herramientas para poder participar activamente del mundo laboral. Todo ello, en tanto el derecho a la educación se encuentra fundamentado en la dignidad de la persona. Por ello, podría decirse que, la finalidad del derecho a la educación se encuentra en asegurar las condiciones para que la persona pueda ejercer del libre desarrollo de su personalidad con la finalidad de vivir una vida digna.
En esta línea, el deber del Estado no se agota en impartir la educación, sino que debe de asegurarse que se hayan otorgado las herramientas necesarias a los estudiantes para que puedan desarrollarse adecuadamente en un ambiente social y laboral. Es así, si bien no se puede otorgar un trato especial tan solo por un individuo, sí contribuye a la finalidad del derecho a la educación que se entreguen asesorías grupales para consolidar los conocimientos necesarios para el desarrollo personal.
Para concluir respecto a la constitucionalidad de esta pretensión, cabe recalcar lo señalado en el artículo 16 de la Constitución Política del Perú, respecto a que “es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.” Siendo así, que una educación adecuada no culmina con la impartición de conocimientos, sino que debe asegurar la comprensión de los mismos, sobre todo entre aquellos alumnos que tengan dificultades de aprendizaje. Ello además, se correlaciona con la característica de adaptabilidad, siendo que el Estado debe flexibilizarse para poder responder a las diversas necesidades contextuales e individuales de aquellos titulares al derecho a la educación, y por tanto, brindar asesorías gratuitas como parte del programa escolar a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje para lograr las finalidades que el derecho propone.
4. Almuerzos en la sede del colegio, una vez aumentada la jornada educativa
Si bien la comida gratuita no es una parte explícita del contenido esencial del derecho a la educación, debe entenderse la necesidad de los mismos desde el interés superior del niño. En este sentido, se protege no solo la educación del niño sino también su salud e integridad, todos dirigidos al derecho a la vida y dignidad del mismo.
Siguiendo el ejemplo de diferentes países de Latinoamérica, se debe otorgar almuerzos gratuitos en las entidades escolares públicas en zonas de bajos recursos, ello en tanto se busca proteger la salud de los niños, otorgándoles alimentos sustanciales que contengan todos los nutrientes necesarios para su desarrollo físico. Cabe resaltar que el Protocolo de San Salvador en su artículo 12 reconoce el derecho a la alimentación, en el sentido de que “toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.” Asimismo, se viene reconociendo desde hace décadas la correlación entre nutrición y rendimiento escolar. Así, la Organización de la Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1984, señala la correlación entre el bajo rendimiento económico y la malnutrición, incluso tomando como datos estadísticos algunos de la realidad peruana. [1]
Es así, que es innegable la relación de la alimentación con el derecho a la educación, sobre todo en casos de poblaciones de bajos recursos que no cuentan con los medios para asegurar una nutrición adecuada a sus niños. Además de ser vitales para asegurar los fines del derecho a la educación, los almuerzos en la sede del colegio también configuran una parte fundamental de otros derechos reconocidos tanto constitucional como convencionalmente como lo son el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la dignidad; siendo que esta pretensión resulta necesaria para asegurar un óptimo desarrollo físico y mental de los niños, así como otorgarles los medios para desarrollarse a futuro en un contexto social y laboral.
[1] POLLIT, Ernesto. “La nutrición y el rendimiento escolar”. SERIE DE EDUCACIÓN SOBRE NUTRICIÓN. Número 9. UNESCO: París, 1984. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000623/062306so.pdf
Se debe tener en cuenta que la mayoría de estas pretensiones tiene como finalidad igualar la educación pública a la privada, por lo cual cabe resaltar lo dicho en la decisión del caso estadounidense Brown Vs. The Board of Education[2], donde se señala que otorgar un menor nivel educativo por causas no justificadas vulnera el derecho a la educación, además de causar un sentimiento de inferioridad en los niños que los afecta.
En conclusión, las pretensiones solicitadas resultan constitucionales, y forman parte del contenido esencial del derecho a la educación. Dado que en el presente caso no se encuentra un argumento de derecho que presente una restricción al derecho a la educación, se debe determinar que el Estado X ha vulnerado el derecho a la educación de sus pobladores de bajos recursos al no asegurar las condiciones adecuadas para el acceso a la misma ni la adaptabilidad, causando una situación de desigualdad, siendo ello contrario a lo señalado en el Pacto de San Salvador y la CADH.
[2] UNITED STATES SUPREME COURT. “Brown Vs. The Board of Education”. N° 10. Decision from May 17, 1954. Disponible en: https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/347/483.html
Solución Uruguay caso 4
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Derecho a la educación)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Uruguay
Realizado por: Paula Garat
1. Tipo de acción
En el presente caso, la acción procedente es el amparo. En Uruguay, existen tres tipos de amparos diferentes, los cuales se pueden presentar de forma individual o acumulativa. El primero de estos es el amparo internacional, el cual surge de una interpretación sistemática del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[1], el artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos Humanos[2], y el el artículo 25 de la Convención Americana (CADH)[3]. En este amparo en particular procede el previsto en el Código de la Niñez y de la Adolescencia en favor del menor.
Por su parte, el amparo constitucional se erigue como aquel que procede por aplicación directa de las normas constitucionales, particularmente los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución.
Por otro lado, el amparo legal se consagra en el artículo 1 de la Ley Nº 16.011 de Uruguay, según el cual la acción de amparo es una garantía orientada a la defensa de los derechos constitucionales de los individuos “[…] contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución […]”.
Asimismo, en Uruguay existen amparos especiales tales como el amparo de menores, el cual tiene aplicabilidad en el presente caso, y que procede para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Éste se encuentra consagrado en el artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823).
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
El artículo 3 de la Ley Nº 16.011 dispone que “[s]erán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia de la materia que corresponda al acto, hecho u omisión impugnados y del lugar en que éstos produzcan sus efectos. El turno lo determinará la fecha de presentación de la demanda”. Lo anterior quiere decir que, si se trata de actos, hechos u omisiones, será competente el Juez Letrado de Primera instancia de lo civil, penal, familia, laboral, o cualquier otro, según corresponda.
Por su parte, cuando el hecho u omisión se cometiera en Montevideo, el artículo 320 de la Ley 16.226 dispuso en su inciso segundo que “[l]os Juzgados letrados de Primera Instancia del interior salvo los de competencia especializada, tendrán, en su jurisdicción, igual competencia que los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo contencioso Administrativo”.
Finalmente, en lo que respecta al amparo de menores, el inciso último del artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823) dispone que son “[…] competentes en razón de la materia los Jueces Letrados de Familia”.
En el caso bajo estudio, la señora X apeló la decisión del juez de primera instancia, así las cosas, el artículo 10 de la Ley Nº 16.011 indica que debe conocer de la apelación el Tribunal, la cual debe interponerse por escrito y dentro del plazo de tres días.
3. El reclamante
La señora Y en representación del niño Z.
4. El objeto de amparo o tutela constitucional
En el presente caso, el derecho constitucional alegado es el derecho a la educación del menor Z, el cual se encuentra consagrado a lo largo de los artículos 68 , 70 , 71, así como en el artículo 72 , que reconoce otros derechos inherentes a la personalidad humana.
5. La legitimación del demandante
Según el artículo 1 de la Ley Nº 16.011 cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, puede interponer la acción de amparo si consideran que sus derechos constitucionales han sido vulnerados. En el presente caso, la señora Y es quien puede interponer la acción de amparo en representación de su hijo Z.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
La acción de amparo no tiene condiciones de admisibilidad, razón por la cual no aplica el agotamiento de la vía jurídica ordinaria. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Nº 16.011, la acción de amparo es de carácter residual y subsidariario, pues sólo procede cuando no existan otros mecanismos para garantizar la protección de los derechos, o cuando, a pesar de existir, estos se tornen ineficacez. En el caso bajo estudio, la señora Y recibió una respuesta negativa de la Secretaría de Educación, por lo que, al no existir otro mecanismo efectivo que garantice la protección de los derechos de su menor hijo, presentó una acción de amparo procedente como lo establece el artículo 2 de la Ley Nº 16.011.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según el artículo 5 de la Ley Nº 16.011 establece que la acción de amparo deberá contener las formalidades descritas en el artículo 117 y siguientes del Código General del Proceso de Uruguay. Así las cosas, dicho disposición normativa establece que:
“Salvo disposición expresa en contrario, la demanda deberá presentarse por escrito y contendrá;
1) La designación del tribunal al que va dirigida.
2) El nombre del actor y los datos de su documento de identidad; su domicilio
real, así como el que se constituye a los efectos del juicio.
3) El nombre y domicilio del demandado.
4) La narración precisa de los hechos en capítulos numerados, la invocación del
derecho en que se funda y los medios de prueba pertinentes, conforme con lo
dispuesto en el artículo segundo.
5) El petitorio, formulado con toda precisión.
6) El valor de la causa, que deberá ser determinado precisamente, salvo que ello
no fuera posible, en cuyo caso deberá justificarse la imposibilidad y señalarse su
valor estimativo, indicándose las bases en que se funda la estimación.
7) Las firmas”
Finalmente, el artículo 4 de la misma Ley establece que el plazo de treinta días contados desde que se produjo el hecho u omisión que generó el agravio para interponer la acción. Es importante tener en cuenta que este plazo aplica solamente al amparo legal descrito anteriormente, y a los otros dos (amparo internacional y amparo constitucional). Además, hay varias formas de computar el plazo de treinta días, el cual puede ser considerado inconstitucional, esto quiere decir que puede haber una excepción de inconstitucionalidad en el proceso de amparo.
De manera general, según lo señala el profesor Martín Risso Ferrand en su texto La Acción de Amparo, los principios interpretativos del derecho, la interpretación pro homine, la interpretación expansiva, el cumplimiento del principio protector, entre otros, llevarán al juez a no negar el amparo por el simple vencimiento del término establecido en el inciso 2 del artículo 4 de la Ley 16.011.
[1] Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.[2] Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.[3] 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Se plantea la pregunta de si forman parte del contenido del derecho a la educación del niño Z, quien vive solo con su madre y debajo de la línea de pobreza, condiciones que le facilitan el ejercicio de este derecho como:
– coincidencia del horario escolar con los horarios usuales de trabajo
– existencia del servicio de transporte entre la casa y el colegio, incluso si este no es totalmente gratuito;
– prestación de asesorías adicionales a los niños que tienen dificultades y que éstas tengan lugar en la sede del Colegio;
– que, una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la sede del colegio.
II. 1 Articulación del ámbito de salvaguarda
En la Constitución uruguaya serían aplicables los artículos 68[4], 70[5], 71[6] y 72[7], este último en tanto reconoce otros derechos inherentes a la personalidad humana.
En lo que respecta a los tratados internacionales, cabe señalar: artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 12 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; artículo 26 de la CADH y artículo 13 del Protocolo de San Salvador.
En el ámbito jurisprudencial, la Corte IDH ha fallado en relación al derecho a la educación en el caso Gonzáles Lluy vs. Ecuador (2015)[8]. Especialmente en los párrafos 233 a 291 aborda el alcance del derecho a la educación. Sin perjuicio de que los hechos del caso Gonzáles Lluy y los del presente son divergentes, el análisis igualmente deviene de importancia, en tanto la Corte IDH afirma su competencia para decidir sobre casos contenciosos en los que se alegue una vulneración del derecho a la educación (artículos 13 y 19 del Protocolo de San Salvador), y en tanto realiza un estudio general sobre este derecho, aplicable a este caso (control de convencionalidad).
En este entendido, y de especial interés para el presente, la Corte IDH recurre a la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y sostiene que, en todos los niveles educativos, se debe velar por el cumplimiento de las cuatro características esenciales: disponibilidad, accesibilidad (no discriminación, accesibilidad material y económica), aceptabilidad y adaptabilidad. Entre otros, en ello se sostiene:
– “La educación debe ser accesible a todos”.
– “La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia)”.
– “La educación ha de estar al alcance de todos”.
– “La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”[9].
En la jurisprudencia interna un caso similar planteado se falló en el año 2014, en Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno[10]. En este se solicitó un transporte para determinados días en los que un menor de 16 años, discapacitado motriz, no podría acudir a la escuela especial. El niño no podía transportarse en el transporte público, por lo que se le brindó un transporte especial por la escuela, aunque sujeto a las condicionantes de ser los días martes, miércoles y jueves, desde las 9 hasta las 15 horas.
En el caso el Tribunal no acogió el requerimiento, entendiendo que no resultó vulnerado el derecho a la educación. Se señala que el niño asiste al centro educativo especial, “dos veces por semana en el corriente año, esto es, en menor medida, atendiendo a la terapia que el Estado proporciona al mismo, según su necesidad de rehabilitación (…) y dentro las posibilidades del micro de la Escuela, destinado al traslado didáctico de alumnos en general, de acuerdo a lo que la Directora de la Escuela ha procurado coordinar en beneficio del menor”. Se alude a que no resultó acreditado que dicha educación fuera insuficiente, por lo que desestimó el amparo.
En lo que respecta a la legislación, es aplicable la Ley General de Educación, número 18.437. A modo de ejemplo, el artículo 8 establece:
“(De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades”.
El artículo 12 prevé:
“La política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que todos los habitantes del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado, tanto de carácter formal como no formal. Asimismo, el Estado articulará las políticas educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico, técnico, científico y económico. También articulará las políticas sociales para que favorezcan al cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional”.
También otra legislación podría ser invocada en el caso, por ejemplo, la Ley 18.640 que declara de interés nacional “los programas de carácter general que tengan como objeto actividades de apoyo a la promoción de la salud y la educación en la niñez y la adolescencia en el ámbito de la educación pública“.
En adición, es aplicable el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 17.823). El artículo 195 de este Código prevé una tutela por acción de amparo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, remitiéndose a la Ley 16.060 y agregando algunas particularidades.
II. 2 Límites a los derechos alegados
Previo al ingreso de los límites, corresponde plantear la interrogante de si lo solicitado por y para el niño Z forma parte del derecho a la educación. Únicamente una respuesta afirmativa habilitaría, luego, a referirnos a “límites”, y a si podrían ser aplicables en el caso.
Bajo la Constitución de Uruguay, la libertad de enseñanza puede ser regulada por ley con el solo objeto de mantener la higiene, moralidad, seguridad y el orden públicos (artículo 68). Por tanto, éstos serían los fines que legitimarían la limitación.
No obstante ello, si bien en Uruguay no se planteó un caso igual al aquí analizado, para otros en los que la efectividad del derecho implica la erogación económica del Estado, como los casos de provisión de medicamentos de alto costo, la jurisprudencia uruguaya alegó otras razones, como el argumento presupuestario y de sostenibilidad del sistema; o bien la separación de poderes[11].
[4] Artículo 68: Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee.[5] Artículo 70: Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial. El Estado propenderá al desarrollo de la investigación científica y de la enseñanza técnica. La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones.[6] Artículo 71: Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares. En todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos.[7] Artículo 72: La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.[8] Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298.[9] Observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, citada en el caso: Corte IDH. González Lluy vs. Ecuador, párr. 235.[10] Sentencia SEF0007-000152/2014, dictada el 7 de aogsto de 2014, disponible en la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial: www.poderjudicial.gub.uy[11] Por ejemplo, Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Quinto Turno de Uruguay, Número 101/2007.
En la etapa de decisión del caso, considero de relevancia:
(a) Primeramente definir si, de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable, el Estado tiene obligación de brindar lo que se le requiere en la acción de amparo.
(b) En segundo lugar, y si la respuesta es afirmativa, considero de relevancia analizar cuáles son las políticas y programas ya implementados, de forma de estudiar si el principio de igualdad podría ser de aplicación y, asimismo, de invocar una disposición o política en concreto que posibilitara la inclusión y resolución de este caso particular.
(c) Corresponderá analizar cada requerimiento realizado. En cada prestación en particular se podría examinar la aplicación del principio de proporcionalidad, de forma de concluir si la limitación que se pretendiera realizar sería legítima y proporcionada. En ello:
a. Fin legítimo.
i. Entiendo que el argumento de la separación de poderes no es un fin legítimo y, por tanto, no obraría como límite. En tanto el Estado tenga obligación de realizar la prestación (ello, en caso de una respuesta afirmativa al punto a), entonces el Poder Judicial tendría competencia para hacerla cumplir.
ii. Es cuestionable que el argumento presupuestario o de sostenibilidad del sistema sea un fin legítimo para la limitación. Primeramente, porque no está contemplado en la Constitución ni en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos citado. En segundo lugar, en Uruguay, la Suprema Corte de Justicia afirmó que las meras razones económicas no conforman el interés general, no pudiendo obrar como límites a los derechos (Sentencia 396/2016).
iii. En atención a lo anterior, si se concluyera que el Estado tiene la obligación de prestación, sería cuestionable que las razones alegadas obraran como fines legítimos para la limitación.
b. Idoneidad y necesidad. La etapa de la idoneidad se cumpliría. La necesidad podría cuestionarse, en tanto seguramente haya otras medidas que posibilitaran salvaguardar los fines sin limitación -o con una limitación menor- en el derecho.
c. Ponderación en sentido estricto. Entiendo que la máxima ponderativa se aplicaría con mayor rigor, en tanto no basta al Estado alegar una imposibilidad económica sin más para no cumplir con el DESCA del que se trate, en este caso la educación.
Sin perjuicio del cuestionamiento en la legitimidad del fin ya realizado, la razón debería estar suficientemente demostrada y entiendo que, igualmente, el derecho a la educación debería estar garantizado, bien del modo que se solicita, o bien de otro modo
De acuerdo a lo anterior, lo primero a dilucidar es si el Estado tiene la obligación de brindar las cuatro prestaciones que se solicitan para el menor.
El Estado tiene el deber de asegurar el derecho a la educación y, en éste, un estándar mínimo aplicable. Para ello, los Estados deben proveer de ciertas políticas educativas, que aseguren la posibilidad de acceso al centro educativo y de, en definitiva, recibir educación. No solamente importa la existencia y funcionamiento del centro educativo en sí mismo, sino también son de trascendencia otras cuestiones conexas, como la ubicación geográfica, la aceptabilidad de la educación impartida -en el sentido de la Observación General antes citada-, etc.
En base a lo anterior, no caben dudas de que algunas de las prestaciones solicitadas podrían ingresar en la esfera de protección del derecho a la educación, y que debieran ser provistas si no lo son (por ejemplo, la accesibilidad al centro educativo; o bien prestaciones diferenciales si se tratare de niños con necesidades especiales). Sin embargo, otras no parecerían tener asidero, al menos en la forma en que están presentadas (por ejemplo, que el horario educativo coincida con el horario laboral de la madre). En todo caso, entiendo que se debería justificar que la jornada de medio día es insuficiente para asegurar la aceptabilidad, analizar la posibilidad de acudir a una escuela de tiempo completo en la misma o contigua zona, si la hubiera, etc.
Para la resolución del caso, y para responder a la interrogante central planteada, entiendo entonces de necesidad ahondar en las políticas educativas llevadas a cabo en el Estado, y, para el caso concreto del niño Z, cuestionarse si la educación impartida y la jornada escolar es suficiente (aceptabilidad), la ubicación geográfica de ésta y de otras escuelas, si existe transporte público, entre otras. Este análisis debiera ser complementado, además, con otras políticas y prestaciones que el Estado lleva a cabo en atención a otros derechos, que también podrían ser aplicables al caso.
En base a lo anterior, se podría determinar si el Estado cumple con sus obligaciones en lo que respecta al derecho a la educación, si lo hace concretamente respecto del niño Z y si las prestaciones solicitadas deben, o no, ser brindadas, o bien si hay otras medidas, quizás ya implementadas, que permitan satisfacer -o efectivizar de mayor y mejor modo- el derecho a la educación del niño Z.
Conforme a la jurisprudencia uruguaya actual una acción de amparo que tenga el contenido planteado seguramente sea desestimada, tanto por las limitaciones presupuestarias o de sostenibilidad antes alegadas, como por otras razones formales-procesales. Tomando ello en consideración, como opinión adicional, entiendo de extrema relevancia que la demanda tuviese un análisis en concreto de la situación del niño Z y de cuáles son las omisiones o incumplimientos del Estado en relación al derecho a la educación en el caso concreto, de forma de acreditar el incumplimiento alegado. De esta forma entiendo que quizás, y con el desarrollo actual, el amparo pudiera ser estimado, al menos en algunas de las prestaciones en las que se acreditare la no efectividad del derecho alegado.
Solución Venezuela caso 4
Curso virtual de DDHH – Caso 4
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Derecho a la educación)
Aspectos procesales* y solución de fondo
Venezuela
Realizado por: Jesús María Casal Hernández
1. El tipo de acción:
Para este caso se determina que aplica una acción de amparo.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales establece que los Tribunales de Primera Instancia en la jurisdicción del lugar donde ocurriere el hecho u omisión son competentes para conocer del amparo.
3. El reclamante
La señora Y en representación del niño Z.
4. El objeto de la acción de amparo
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el articulo 27 declara que toda persona tiene derecho a ser amparada por el goce de sus derechos constitucionales. Así pues, en la Constitución los artículos 102 y 103 establecen la educación como un derecho humano de toda persona, “en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.
5. La legitimación del demandante
El articulo 13 de la Ley Orgánica de Amparo declara que la acción de amparo constitucional puede ser interpuesta “por cualquier persona natural o jurídica, por representación o directamente”. En el caso bajo estudio, la legitimada para interponer la acción es la señora Y, quien actúa en representación de su hijo Z.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
La Ley Orgánica de Amparo enumera las condiciones bajos las cuales la acción de amparo no es admisible. Dos de estas son que “la amenaza contra el derecho o garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado” y que “el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hechos uso de los medios judiciales preexistentes” (Art. 6). En el presente caso, la señora Y recibió una respuesta negativa de la Secretaría de Educación, por lo que presentó una acción de amparo procedente con el fin de solicitar la protección de sus derechos constitucionales, tal y como lo establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
El artículo 18 de la ley orgánica de amparo menciona los siguientes requisitos de admisión de la solicitud:
“1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;
2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante;
3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización;
4) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación;
5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo;
6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional. En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos.”
Finalmente, el amparo debe, en principio, interponerse en un plazo de seis meses desde el inicio de la vulneración o de la amenaza del derecho.
* Viviana Carolina Rodrigo Giubasso, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación venezolana
Según los hechos relatados, estaría siendo afectado el derecho a la educación del niño Z, por las barreras existentes para que pueda recibir y aprovechar la enseñanza ofrecida por la escuela pública en la que está inscrito.
El derecho a la educación se encuentra consagrado en los artículos 102 y siguientes de la Constitución venezolana, siendo pertinente reproducir su artículo 103:
“Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.
Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva”.
Este precepto contiene los aspectos constitucionales fundamentales del derecho a la educación que permiten resolver el caso planteado. La normativa internacional aplicable, que tiene igualmente jerarquía constitucional (arts. 22 y 23 de la Constitución), será considerada durante el desarrollo de los siguientes apartados.
II. 1 Titularidad del derecho
Toda persona es titular del derecho a la educación. Así lo señala expresamente el artículo 103 de la Constitución. En relación con los hechos arriba expuestos, es evidente que el niño Z es titular del derecho a la educación.
II. 2 Ámbito protegido
El derecho a la educación no ha sido especialmente tratado por la jurisprudencia constitucional en tópicos como los abarcados por el supuesto arriba esbozado. No obstante, la Sala Constitucional ha fijado parámetros generales sobre la operatividad y justiciabilidad de los derechos sociales que son relevantes para abordar el caso planteado. Para la Sala la protección judicial de los derechos sociales se circunscribe a su “núcleo esencial” o “contenido mínimo”. Además, la Sala, al delimitar el ámbito de la justiciabilidad de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), distingue entre las políticas públicas, que en principio no serían objeto de control jurisdiccional, y los actos, que sí lo serían, más no en sus elementos políticos. Como marco de esta distinción la Sala contrapone la salvaguarda de la cláusula del Estado Social de Derecho y de la procura existencial, como actividad política, cuyo cuestionamiento debe discurrir por los cauces de la lucha democrática, y la protección de los mencionados derechos en sus contenidos medulares, en la cual los jueces tienen una función primordial que cumplir. En lo que atañe a la acción de amparo, su procedencia en esta materia queda reducida a los supuestos en que haya una relación jurídica previa perfectamente definida y la lesión del derecho provenga de una modificación de la esfera jurídica del ciudadano o de un colectivo[1].
Estos criterios de la Sala Constitucional se refieren principalmente a temas procesales y no a los asuntos sustantivos que el caso reseñado comprende, pero al mismo tiempo tocan el fondo del mismo, pues al dejar exclusivamente en el terreno de la política determinados contenidos de los DESC, cercenan su alcance como derechos y su garantía jurisdiccional. Yerra la Sala Constitucional al reducir la protección judicial de los DESC a la salvaguarda de su núcleo o esencia. Todo el derecho es justiciable y, a la vez, en relación con todos sus contenidos puede haber particularidades en las que el juez no deba entrar en atención a la división de poderes y a la naturaleza de su función de control jurisdiccional. Además, no debe limitarse la garantía judicial de estos derechos, mediante amparo u otros mecanismos, a la existencia de una previa relación jurídica que haya sido modificada, pues los mismos hechos imperantes cuando esa relación se instauró pueden ser contrarios a derechos fundamentales, o su violación producirse sin que aquella se haya establecido. La Sala Constitucional, en sentencias posteriores, relativas básicamente al derecho a la vivienda, se ha distanciado tácitamente de aquellos parámetros restrictivos, en una orientación contraria, también objetable, consistente en hacer política mediante sus sentencias al margen de la normatividad constitucional, globalmente considerada. En todo caso, la tendencia dominante en su jurisprudencia ha sido la de ser activista en la garantía de los DESC cuando la carga derivada de su sentencia va a recaer sobre particulares, y ser cautelosa cuando recaería sobre el Gobierno, con la excepción de acciones ligadas a la protección del derecho a la salud en situaciones en las que este, o incuso el derecho a la vida, estaban en serio riesgo[2].
Dejando de lado, pues, estas infundadas restricciones jurisprudenciales, conviene precisar el alcance del derecho a la educación respecto de las circunstancias antes narradas. Este derecho ampara no solo la inscripción y la participación en clases como alumno regular en una institución educativa, sino que comprende también dimensiones vinculadas con la accesibilidad real o efectiva al proceso educativo y con las oportunidades para la permanencia en los distintos niveles de instrucción y su mejor aprovechamiento. En tal sentido, el artículo 103 de la Constitución obliga al Estado a asegurar el “acceso, permanencia y culminación” dentro del sistema educativo. De modo que los reclamos de la señora Y, o por lo menos algunos de ellos, entran dentro de la esfera protegida por ese derecho, ya que se refieren a la posibilidad de trasladar al niño al centro educativo y de que reciba el apoyo docente adecuado para el aprendizaje, ante situaciones sociales generales desventajosas que dificultan el goce de ese derecho. Los deberes que tiene el Estado en la materia se refuerzan si se tiene en cuenta que la educación es obligatoria desde el nivel básico hasta el medio diversificado. En igual dirección apunta la igualdad de oportunidades que debe procurarse dentro del sistema educativo.
El marco internacional aplicable al asunto reafirma esta conclusión. La Declaración Universal de Derechos Humanos incluye en este derecho aspectos referidos al acceso al disfrute del mismo y establece el carácter obligatorio de la educación elemental (art. 26) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es enfática al disponer que: “El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado” (art. 12).
En cuanto al Protocolo de San Salvador, mencionado en los supuestos del caso que se analiza, su artículo 13 recoge diversas manifestaciones de la exigencia de accesibilidad, tal como la hace el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos instrumentos aluden al carácter obligatorio que debe tener la educación primaria.
Al interpretar el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha destacado, en su observación general N° 13, que la educación debe satisfacer los siguientes requerimientos: a) Disponibilidad; b) Accesibilidad; c) Aceptabilidad, y d) Adaptabilidad. La accesibilidad, de especial importancia al analizar el caso planteado, abarca los siguientes elementos:
“i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación);
ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia);
iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita”.
En la misma dirección apunta la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 28 impone a los Estados el deber de adoptar medidas destinadas a que “se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades” el derecho a la educación. Entre ellas se encuentran las orientadas a “fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar” (art. 28.1, e). La deserción escolar es uno de los problemas que más perjudica a los niños de familias de bajos recursos y las solicitudes presentadas por la señora X se refieren justamente a barreras de acceso o permanencia en la educación que suelen traducirse en el abandono o interrupción de la escolaridad.
En virtud de las normas constitucionales e internacionales ya citadas y comentadas, se concluye que las peticiones de la señora X están ligadas al contenido del derecho a la educación.
[1] Sentencia de la Sala Constitucional N°1002, del 26 de mayo de 2004.[2] Vid., por ejemplo, las sentencias de la Sala Constitucional N° 487, del 6 de abril de 2002, y N° 1632, del 11 de agosto de 2006.
III. 1 Admisibilidad constitucional y convencional de una restricción (no satisfacción plena) del derecho
Después de haber determinado que las principales solicitudes formuladas por la señora X entran dentro del ámbito protegido por el derecho a la educación, corresponde precisar si habría alguna razón de peso para no satisfacer completamente las pretensiones de la accionante o, dicho de otra forma, si existe una causa que impida justificadamente hacerlo. En materia de derechos predominantemente prestacionales, o de las dimensiones prestacionales de algún derecho, el control de constitucionalidad y convencionalidad no se rige propiamente por la categoría clásica de la restricción, tal como se aplica respecto de la faceta de abstención o de libertad de los derechos, sino que se reconduce a la de la no satisfacción plena de la exigencia correspondiente, correlativa a los principios de garantía progresiva y “hasta el máximo de los recursos disponibles” de los DESC[3]. La doctrina ha sostenido certeramente que es posible extender conceptos surgidos en el estudio de los tradicionalmente llamados derechos de libertad al examen de la justificación de la satisfacción parcial de derechos prestacionales (o facetas correspondientes de algún derecho) o de la reducción de los niveles de disfrute de estos derechos ya alcanzados. Por ello, rige aquí también el principio de proporcionalidad, para medir no tanto si hay un exceso en la intervención o injerencia en un espacio de libertad, sino si hay un defecto o deficiencia en la protección de un derecho[4]. El contenido esencial o mínimo del respectivo derecho está, no obstante, como regla, a salvo de esta satisfacción parcial que en determinadas circunstancias es admisible.
Seguidamente se verificará si estamos en presencia de una pretensión prestacional derivada del derecho a la educación que no esté siendo satisfecha, sin justificación.
III. 2 Condiciones para la restricción (o no satisfacción plena) del derecho y solución propuesta
Dejando ahora de lado la discusión sobre el necesario fundamento legislativo de medidas u omisiones que excepcionalmente no permitan el pleno disfrute de DESC, en el sentido antes indicado, por no ser necesario abordarla para la resolución del caso, conviene evaluar la licitud de la respuesta negativa dada por la Secretaría de Educación de la Ciudad Capital a la señora X.
Sostener que las medidas solicitadas por la señora X “no hacen parte del derecho a la educación”, como lo hizo dicha Secretaría, es evidentemente equivocado, de acuerdo con lo antes explicado. La Secretaría ha debido pasar a conocer el fondo de lo pedido por la señora X, dado que ciertamente se halla en términos generales comprendido por el derecho a la educación, según se desprende de la normativa constitucional e internacional ya examinada. Recuérdese que el derecho a la educación debe satisfacer los requerimientos de: a) Disponibilidad; b) Accesibilidad; c) Aceptabilidad, y d) Adaptabilidad. Las solicitudes de la señora X se refieren fundamentalmente a la accesibilidad. Su aspiración a que el horario escolar coincidiera con su jornada de trabajo resulta desmedida, pues el horario escolar se define con base en muchos criterios, primeramente formativos, no pudiendo supeditarse a lo que sea más conveniente, en función de la jornada laboral, para cada uno de los padres o representantes ni siquiera para la mayoría de ellos. Desde la óptica de la proporcionalidad y de la progresividad, su pretensión es excesiva, pues, en las circunstancias examinadas, no puede supeditarse el régimen de la escuela y de los estudios a la conveniencia o necesidad de uno de los integrantes de una comunidad, pues el problema que se intenta resolver pudiera agravarse o multiplicarse. Más aún cuando existen medidas alternativas que pueden favorecer el acceso a la educación en este caso, como veremos.
Otros planteamientos, que requieren mayor análisis, son los siguientes: “que, al igual que para los colegios privados, exista servicio de transporte entre la casa y el colegio, incluso si este no es totalmente gratuito; que se presten asesorías adicionales a los niños que tienen dificultades y que éstas tengan lugar en la sede del Colegio; y que, una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la sede del colegio”.
La accesibilidad geográfica o posibilidad de traslado al centro educativo forma parte del derecho a la educación, lo cual ha de evaluarse teniendo en cuenta las barreras reales a las que una persona o conjunto de ellas pueden estar sometidas para lograr el desplazamiento de los hijos al colegio. La puesta a disposición de asesorías de los docentes en beneficio de los estudiantes es igualmente exigible con base en ese derecho, sobre todo cuando la situación de pobreza de numerosas familias (monoparentales, además), dificulta enormemente que los niños puedan recibir en el hogar algún seguimiento en la realización de sus tareas y organización de sus estudios. La solicitud referida a que se ofrezca almuerzo en la sede del colegio cuando las actividades escolares se prolonguen hasta después del mediodía puede hallar respaldo en el derecho a la educación en las circunstancias indicadas. Desde la perspectiva del principio de progresividad, el Estado debe procurar la satisfacción más amplia posible del derecho a la educación, en la vertiente apuntada, en función de los recursos disponibles.
Todo esto abonaría en favor de la declaratoria con lugar de la tutela o amparo interpuesto. Sin embargo, la satisfacción adecuada, realista y racional de las vertientes prestacionales del derecho a la educación que se mencionan en el supuesto objeto de análisis exige determinar si lo pedido puede ser cumplido con la amplitud indicada por el solicitante y, adicionalmente, si ha de inscribirse en programas o políticas que respondan a una visión global sobre la problemática que pueda haberse abordado de modo aislado en una demanda. Por eso pienso que el juez de tutela o amparo debería declarar con lugar la acción incoada, pero con la consecuencia de requerir a la Secretaría de Educación, junto a los demás organismos públicos competentes, el diseño y adopción de planes que atiendan a las necesidades de ese extenso sector de la población de la Ciudad Capital que está siendo víctima de barreras indebidas en el acceso material a la educación. El tribunal debe encargarse además de velar por el cumplimiento de lo ordenado. Ello debería conducir a que el gobierno de la ciudad organice algún servicio de transporte para escuelas de las barriadas o localidades más pobres, con gratuidad parcial o total, así como un programa de asesoría escolar para alumnos que estén en las circunstancias apuntadas, que se prestaría todos o algunos días de la semana, con los mismos maestros o con auxiliares docentes. Cuando la permanencia en el colegio se prologue debido a tales actividades, es razonable exigir también algún apoyo para la alimentación de los niños de familias de bajos recursos, cuya configuración concreta corresponderá a las autoridades competentes. El papel del juez en supuestos como el que se analiza no es simplemente el de conceder todo lo que pueda ayudar en el caso particular al más amplio disfrute de la faceta prestacional de un derecho, perdiendo de vista las posibilidades de su realización y el reparto constitucional de las funciones públicas, esto es, la separación de poderes, sino ejercer un control jurisdiccional sobre las autoridades primeramente llamadas a formular y ejecutar programas sociales, a fin de garantizar, con visión de universalidad y sostenibilidad, la garantía efectiva de los derechos involucrados.
[3] Vid. el artículo 1 del Protocolo de San Salvador, al igual que el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [4] Respecto de esta discusión y las propuestas doctrinales vid. Casal, Jesús M., Los derechos fundamentales y sus restricciones, Caracas/Bogotá, LEGIS, 2010, pp. 188 y ss.
Por eso pienso que el juez de tutela o amparo debería declarar con lugar la acción incoada, pero con la consecuencia de requerir a la Secretaría de Educación, junto a los demás organismos públicos competentes, el diseño y adopción de planes que atiendan a las necesidades de ese extenso sector de la población de la Ciudad Capital que está siendo víctima de barreras indebidas en el acceso material a la educación. El tribunal debe encargarse además de velar por el cumplimiento de lo ordenado. Ello debería conducir a que el gobierno de la ciudad organice algún servicio de transporte para escuelas de las barriadas o localidades más pobres, con gratuidad parcial o total, así como un programa de asesoría escolar para alumnos que estén en las circunstancias apuntadas, que se prestaría todos o algunos días de la semana, con los mismos maestros o con auxiliares docentes. Cuando la permanencia en el colegio se prologue debido a tales actividades, es razonable exigir también algún apoyo para la alimentación de los niños de familias de bajos recursos, cuya configuración concreta corresponderá a las autoridades competentes. El papel del juez en supuestos como el que se analiza no es simplemente el de conceder todo lo que pueda ayudar en el caso particular al más amplio disfrute de la faceta prestacional de un derecho, perdiendo de vista las posibilidades de su realización y el reparto constitucional de las funciones públicas, esto es, la separación de poderes, sino ejercer un control jurisdiccional sobre las autoridades primeramente llamadas a formular y ejecutar programas sociales, a fin de garantizar, con visión de universalidad y sostenibilidad, la garantía efectiva de los derechos involucrados.
Se declararía parcialmente con lugar el amparo incoado en favor de Z, por las razones expuestas.