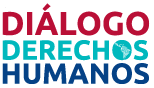Plantilla Solución Caso 2
La plantilla que encuentras a continuación presenta la estructura común que planteamos a todas las expertas y expertos colaboradores del proyecto, para que en lo posible se ciñeran a ellas en sus propuestas de solución.
Por provenir de 11 países distintos, para lograr sistematicidad y propuestas de solución semejantes y comparables, nos ideamos este documento, que también busca ser una herramienta para tu aprendizaje y abordaje de estos y otros casos de DD.HH. ¡Esperamos que también te sea útil!
Segundo Caso
Derecho a la Igualdad
Plantilla Solución Caso 2
I. Planteamiento del problema jurídico
¿Es contraria al principio de igualdad y no discriminación una disposición normativa según la cual la conformación de una relación de pareja entre un hombre y una mujer es requisito para adoptar, excluyendo así la posibilidad de que una pareja del mismo sexo se encuentre legitimada para acceder a la adopción conjunta de menores de edad?
II. Marco jurídico de protección
Citar fuentes aplicables respecto
Al principio de igualdad / no discriminación
Al interés superior del menor, o la protección a la familia, o la libre conformación de la familia
Fuentes que se encuentran en
La propia Constitución
Tratados internacionales
La jurisprudencia al respecto
Leyes ordinarias que aclaran / limitan el contenido del derecho alegado
III. Constatación de un trato diferenciado
Se sugieren 3 pasos:
¿Existen dos grupos que están en condiciones comparables? Por ejemplo, parejas heterosexuales y parejas homosexuales.
¿Estos dos grupos son objeto de un tratamiento diferenciado? Por ejemplo, que una de las parejas pueda adoptar y la otra no.
¿Cuál es el criterio de diferenciación? Por ejemplo, la orientación sexual.
IV. Justificación del trato diferenciado
¿Desde el punto de vista constitucional y convencional se justifica el trato diferenciado entre las parejas heterosexuales y del mismo sexo para poder adoptar menores de edad?
Identificación de un criterio objetivo, constitucional y convencionalmente permitido para explicar la diferenciación. Por ejemplo, el interés superior del menor (riesgo del hijo adoptado de ser objeto de bullying, derecho a tener padre y madre, otros)
Ponderación / juicio de igualdad con base en, por ejemplo, los siguientes criterios de idoneidad, necesidad, ponderación en sentido estricto/test de proporcionalidad)
V. Decisión o fórmula jurídica
Acá debe incorporarse la decisión de constitucionalidad/inconstitucionalidad, así como el “remedio judicial” o la medida que adoptaría el respectivo Tribunal, en caso de que ello proceda.
Solución de casos por paises
Solución Bolivia caso 2
Curso virtual de DDHH – Caso 2
Derecho a la igualdad y a la no discriminación
Aspectos procesales* y solución de fondo
Bolivia
Realizado por: José Antonio Rivera Santivañez
1. Tipo de acción
La acción de inconstitucionalidad es un proceso constitucional a través del cual se somete a juicio de constitucionalidad una disposición legal o reglamentaria para verificar su compatibilidad con la Constitución y las normas del Bloque de Constitucionalidad, con la finalidad de sanear el ordenamiento jurídico del Estado.
El artículo 72 del Código Procesal Constitucional dispone que la acción de inconstitucionalidad tiene como objeto “declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una Ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución”. La acción de inconstitucionalidad puede ser abstracta “contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales” (Código Procesal Constitucional, artículo 73, numeral primero); o concreta “que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales” (Código Procesal Constitucional, artículo 73, numeral segundo).
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Por previsión del numeral 1 del artículo 202 de la Constitución, tiene competencia para conocer y resolver la Acción de Inconstitucionalidad, sea abstracta o concreta, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena. Se la tramita un proceso de puro derecho, conforme al procedimiento previsto por el Código Procesal Constitucional.
3. El reclamante (legitimación activa)
La acción de inconstitucionalidad abstracta solo la pueden interponer las autoridades referidas en el artículo 202.1 de la Constitución y el artículo 74 del Código Procesal Constitucional de Bolivia. La acción de inconstitucionalidad concreta la puede interponer el juez que conozca el proceso de adopción que inicien los reclamantes, con el fin de declarar la inconstitucionalidad de la norma en comento porque viola los derechos reconocidos por el artículo 14 numerales 2 y 3 de la CPE.
4. Objeto de la acción de constitucionalidad
La acción de inconstitucionalidad abstracta solo la pueden interponer las autoridades referidas en el artículo 202.1 de la Constitución y el artículo 74 del Código Procesal Constitucional de Bolivia. La acción de inconstitucionalidad concreta la puede interponer el juez que conozca el proceso de adopción que inicien los reclamantes, con el fin de declarar la inconstitucionalidad de la norma en comento porque viola los derechos reconocidos por el artículo 14 numerales 2 y 3 de la CPE.
5. Legitimación del demandante
Las demandas de inconstitucionalidad abstractas pueden ser interpuestas por “la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, cualquier miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de los Órganos Legislativos de las Entidades Territoriales Autónomas, las máximas autoridades ejecutivas de las Entidades Territoriales Autónomas, así como la Defensora o el Defensor del Pueblo” (Código Procesal Constitucional, artículo 74).
6. El agotamiento de la vía judicial ordinaria
Los procesos de inconstitucionalidad no están orientados por la vía jurídica ordinaria, por lo que las demandas de inconstitucionalidad se presentan ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; de tal manera, no es requisito agotar las vías ordinarias previamente.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
La acción de inconstitucionalidad, abstracta o concreta, debe ser planteada de forma escrita cumpliendo con los requisitos establecidos por el artículo 24 del Código Procesal Constitucional. No existe un plazo para plantearla, por lo que no se produce caducidad. Por previsión del art. 27 del Código Procesal Constitucional, la comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional deberá pronunciarse en un plazo nomayor de los cinco días sobre la admisión o rechazo.
El artículo 76 del Código Procesal Constitucional contempla que una vez admitida la acción de inconstitucionalidad abstracta “la Comisión de Admisión ordenará se ponga en conocimiento de la autoridad u Órgano emisor de la norma impugnada, para que en el plazo de quince días se apersone y presente el informe que corresponda, cumplido el plazo, con o sin informe se procederá inmediatamente al sorteo, debiendo el Tribunal Constitucional Plurinacional emitir la sentencia correspondiente dentro de los cuarenta y cinco días siguientes”. El artículo 75 del mismo Código establece que estas acciones abstractas no podrán ser rechazadas por razones de forma y podrán ser subsanadas en el plazo que contemple el Tribunal Constitucional; en caso de que no sean subsanadas se entenderán como no presentadas.
* Sara María Ortiz Lozano y Juan Sebastián Sánchez Gómez, estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyaron al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación boliviana.
Tomando en cuenta que la problemática a resolver consiste en determinar si la Ley impugnada, como sostiene la accionante, infringe el derecho a la igualdad con relación a la orientación sexual; este Tribunal considera necesario establecer los alcances de los siguientes derechos: a) derecho a la igualdad de las personas LGTBI; y, b) existencia del reconocimiento del derecho a la familia a parejas del mismo sexo y su implicancia en los derechos del niño.
II.1. Derecho a la igualdad de las personas LGTBI
En el sistema constitucional boliviano, la igualdad tiene una triple dimensión; es un valor supremo (art. 8.II de la Constitución); es un principio constitucional sobre el que se configura la acción estatal para garantizar el goce pleno y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales (art. 14.II); y, es un derecho humano reconocido por el art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos (PIDCP), que forman parte del Bloque de Constitucionalidad. En el contexto referido, la norma prevista por el art. 14.II de la Constitución, como garantía de la igualdad, prevé lo siguiente:
“II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona” (énfasis es agregado)
El derecho a la igualdad se entiende como aquél derecho genérico, concreción y desarrollo del valor igualdad, que supone el reconocimiento por parte de las normas jurídicas del principio de no discriminación al momento de reconocer y garantizar los derechos, y además, del cumplimiento social efectivo de la misma. Así, a partir de lo manifestado se entiende que la igualdad tiene dos dimensiones o campos: el primero referido a la igualdad ante el Estado, y el otro la igualdad ante y entre particulares. La igualdad ante el Estado supone varias subdivisiones, a saber: igualdad ante la ley o igualdad jurídica, igualdad ante la administración e igualdad ante la jurisdicción.
La igualdad ante la Ley o igualdad jurídica, impone un límite constitucional a la actuación del legislador; vale decir que, cuando el Estado legisla no puede violentar la igualdad civil de los habitantes, estableciendo tratos diferenciados arbitrarios, no fundamentados e irrazonables. Esta construcción doctrinal sobre el derecho a la igualdad ante la ley, ha sido entendida como un derecho autónomo, a través del cual se prohíbe que la discriminación se produzca en cualquier esfera sujeta a la normativa y a la protección de las autoridades públicas, y que a fin de garantizarlo, los Estados tienen la obligación de no incorporar preceptos discriminatorios en las normas jurídicas que emitan.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), ha señalado que el principio de igualdad y no discriminación “posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el interno”[1], y que “sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional”[2].
Ya ingresando el ámbito más concreto, la Corte IDH en su Opinión Consultiva 24/17 sobre “Identidad de Género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”[3], dejó establecido que la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género, son categorías protegidas por la CADH. Por ello, dice la Corte IDH, está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género.[4]
Según la Corte IDH, un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie, y bajo ninguna circunstancia, con base en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género[5]; lo que supone que el derecho de constituir una familia adoptando un niño, no puede ser desconocido por la referida razón. Sin embargo, este derecho debe ser ponderado frente al interés superior del menor, es decir, ¿la adopción por parejas del mismo sexo compromete del desarrollo armónico e integral del menor?.
II.2. Existencia del reconocimiento del derecho a la familia a parejas del mismo sexo y su implicancia en los derechos del niño
Como quiera que lo que se debate en esta acción es el hecho de que dos personas, aun teniendo una vida de pareja, se encuentren desprovistas de la posibilidad de adoptar a un niño o niña debido a que son del mismo sexo, obliga a este Tribunal Constitucional a analizar si las relaciones de pareja del mismo sexo se encuentran reconocidas y protegidas por el derecho a formar una familia.
El derecho a formar una familia está reconocido y protegido por el artículo 62 de la Constitución, como el núcleo esencial de la Sociedad. Si bien es cierto que el art. 63 constitucional establece que el matrimonio jurídico se constituye por vínculos jurídicos entre un hombre y una mujer, no es menos cierto que, en opinión de este Tribunal, dicha norma no excluye la existencia de otras formas de conformar una familia, ni restringe la protección que el artículo 62 le da a todo tipo de familia.
Máxime si dentro el ordenamiento jurídico del Estado, el Código de las familias no establece esta exclusión para la conformación de las familias y más aún reconoce su diversidad, al señalar: “Las familias, desde su pluralidad, se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones afectivas emocionales y de parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas, por un periodo indefinido de tiempo, protegido por el Estado, bajo los principios y valores previstos en la Constitución Política del Estado” (art. 2), diversidad que debe ser protegida por el Estado conforme determina el Ar. 4.I del mismo cuerpo legal: “El Estado está obligado a proteger a las familias, respetando su diversidad y procurando su integración, estabilidad, bienestar, desarrollo social, cultural y económico para el efectivo cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos de todas y todos sus miembros.”
Nótese que el texto constitucional no establece un tipo de familia específico, esto en gran medida por la gran variedad de tipos de familia que existen en la Sociedad boliviana. Por ejemplo, ante el fenómeno de la migración, muchas familias están conformadas por niños que se han quedado en Bolivia al cuidado de sus abuelos o tíos, mientras los padres se encuentran en el exterior. La Constitución, brinda igual protección y reconocimiento a este tipo de familia, al igual que a otros tipos de familia que podrían considerarse más comunes o “tradicionales”.
Respecto a los derechos de las familias, la Sentencia Constitucional 0041/2013-L de 3 de marzo estableció que: “(…) toda violación, supresión o desconocimiento de derechos familiares, se encuentra prohibido por mandato constitucional, incluso por el marco normativo que forma parte del bloque de constitucionalidad.”
Cabe señalar que, con relación a los derechos humanos, la Constitución contiene normas para una efectiva protección; así en su art. 410.II, prevé que los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos forman parte del Bloque de Constitucionalidad; y en el art. 256.I dispone la aplicación preferente de las normas de los tratados y convenciones internacionales que declaren derechos más favorables que la Constitución; y los arts. 13.IV y 256.II prevén la interpretación de la Constitución y las leyes conforme a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos.
Bajo ese marco normativo constitucional en el ámbito interamericano, la Corte IDH estableció en primer lugar que la CADH cuenta con dos artículos que protegen la familia y la vida familiar de manera complementaria. Así, dicha Corte IDH ha considerado que las posibles vulneraciones a este bien jurídico tutelado, deben analizarse no sólo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada y familiar, según el artículo 11.2 de la CADH, sino también, por el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 del mismo cuerpo legal. Ninguna de las normas citadas contiene una definición taxativa de qué debe entenderse por “familia”. Sobre el particular, la Corte IDH ha señalado que en la Convención no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo en particular de la misma.[6]
Con mayor claridad y contundencia, la Corte IDH ha establecido en su O.C. 24/17 que una familia puede estar constituida por personas de diversa identidad de género u orientación sexual, y que de igual manera merecen protección y respeto. Así, textualmente señala que:
“(…) una familia también puede estar conformada por personas con diversas identidades de género y/o orientación sexual. Todas estas modalidades requieren de protección por la sociedad y el Estado, pues como fue mencionado con anterioridad (supra párr. 174), la Convención no protege un modelo único o determinado de familia.”[7]
En la misma Opinión Consultiva 24/17, la Corte IDH ha determinado que una interpretación restrictiva del concepto de “familia” que excluya de la protección interamericana el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo, frustraría el objeto y fin de la Convención que es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”, sin distinción alguna.[8] De esa manera, concluyó que
“(…) [l]a Convención Americana protege, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar (artículo 11.2), así como del derecho a la protección de la familia (artículo 17), el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo.” y que “(…) deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación (…)”, esta obligación internacional “(…) se proyecta a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como a los derechos y obligaciones reconocidos en el derecho interno de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales.”[9]
Cabe recordar que estos estándares mínimos internacionales tienen su efecto vinculante en el Estado boliviano, conforme ha establecido la Sentencia Constitucional 110/2010-R de 10 de mayo, al determinar que las mismas forman parte del bloque de constitucionalidad.
Sobre la implicancia en los derechos del niño del reconocimiento de la categoría de familia al vínculo familiar de personas del mismo sexo, cabe señalar que la Corte IDH entiende que “(…) indiscutiblemente la adopción es una institución social que permite que, en determinadas circunstancias, dos o más personas que no se conocen se conviertan en familia.” Por su parte, el vivir y crecer dentro de una familia adoptiva, ha sido reconocido por la Constitución, en su art. 59, como un derecho del niño cuando este no puede hacerlo dentro de su familia de origen; la norma constitucional referida además establece que únicamente se podrá disponer que el niño crezca en una familia sustituta, que no sea la de origen o adoptiva en virtud del interés superior del niño.
Respecto a ese aspecto (interés superior del niño) en relación con la orientación sexual de quienes están al cuidado de los niños, es aplicable la jurisprudencia establecida por la Corte IDH en el caso Atala Riffo y niñas vs Chile[10]. El Estado alegó el interés superior de las tres niñas, hijas de la Sra. Atala, para justificar el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. La Corte IDH afirmó que
“(…) la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o mala paternidad o maternidad (…)”, configurándose en una medida que si bien in abstracto tiene una finalidad legítima, “(…) era inadecuada y desproporcionada para cumplir este fin, por cuanto los tribunales chilenos tendrían que haberse limitado a estudiar conductas parentales -que podían ser parte de la vida privada- pero sin efectuar una exposición y escrutinio de la orientación sexual de la señora Atala”.[11]
[1] Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C Nº 12, párr. 185.[2] Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, 17 de septiembre de 2003. Opinión Consultiva OC-18/03 párr. 10.1[3] Corte IDH, Opinión Consultiva 24/17 de 24 de noviembre de 2017, “Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivaos de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1., 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).[4] Corte IDH, Idem., Párr. 78.[5] Idem. Párr. 84[6] Cfr. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 142, y 172. En ese mismo sentido, véase Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 21 (13º período de sesiones, 1994). La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, párr. 13; Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 7, 20 de septiembre de 2006, Realización de los derechos del niño en la primera infancia, CRC/C/GC/7/Rev.1, párrs. 15 y 19; Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 19 (39º período de sesiones, 1990). La familia (artículo 23), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), párr. 2, y Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 16 (32º período de sesiones, 1988). Derecho a la intimidad (artículo 17), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), párr. 5[7] Corte IDH, Opinión Consultiva 24/17 de 24 de noviembre de 2017, “Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivaos de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1., 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Párr. 179.[8] Ídem. Párr. 189[9] Idem. Párr. 199.[10] Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, reparaciones y Costas, sentencia de 24 de febrero de 2012.[11] Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, reparaciones y Costas, sentencia de 24 de febrero de 2012. Párr. 166 -167.[12] Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 241.
La adopción no significa solamente dar un hogar al menor, sino de proporcionarle una familia que pueda cumplir con un mínimo de condiciones que aseguren, en la medida de lo posible, su óptimo desarrollo. Ello significa que toda persona independientemente de su orientación sexual debe cumplir con los requisitos que la Ley le impone para poder adoptar. Si se cumple con todos los requisitos previstos por Ley, estaríamos hablando de que la orientación sexual es el elemento que decide la capacidad de brindar hogar a un menor de edad.
Los accionantes cuestionan la Ley “Y” en su inciso c), porque sería incompatible con la Constitución, en razón a que vulneraría el derecho de las parejas del mismo sexo a ser tratados en condiciones de igualdad con relación al instituto de la adopción, el cual estaría reservado exclusivamente a parejas heterosexuales. Por otro lado, indican que dicha disposición normativa sería incompatible con el derecho de los niños a formar una familia, ya que estos se verían impedidos de acceder a una, debido a la limitante que existe para muchas parejas del mismo sexo que desean conformar una familia mediante la adopción. Por último, es necesario atender a los argumentos de los escritos presentados en calidad de Amicus Curiae, los cuales refieren que la norma cuestionada se erige como una limitante permitida con base en el interés superior de los niños, y “(…) algunos conceptos de expertos en los que se concluye que el beneficio familiar de los menores está dado principalmente por la compañía de una figura masculina y otra femenina en la etapa de formación”.
Ahora bien, la Ley “Y” ha determinado ciertas condiciones de legitimación para adoptar, entre las cuales se encuentra el hecho de tener un vínculo de pareja, el cual debe ser exclusivamente entre un hombre y una mujer. Esta condicionante o requisito, suprime en su totalidad la posibilidad de que parejas del mismo sexo que tengan un vínculo afectivo puedan tener la oportunidad de adoptar. De acuerdo con ello, sin lugar a dudas, la norma impugnada establece un trato diferenciado con base en la orientación sexual de las parejas que pretenden la adopción, sin que existan suficientes y razonables razones jurídicas para ello; al contrario, se trata de un trato diferenciado que infringe lo previsto por la Constitución y los estándares interamericanos.
Establecido lo anterior y, tomando en cuenta que la posibilidad de adoptar se encuentra como una prerrogativa a disposición de las parejas heterosexuales, sin fundamento jurídico razonable y suficiente; es resguardo del derecho a la igualdad y no discriminación, se entiende que la misma debería encontrarse también a disposición de las parejas del mismo sexo.
Entonces queda claro que, al realizarse una exigencia que importa diferenciación entre parejas heterosexuales y parejas del mismo sexo, cuando pretenden adoptar, con base en un motivo prohibido por la Constitución y la CADH, sin exponer los suficientes y razonables fundamentos jurídicos que justifiquen ese trato diferenciado, constituye discriminación y violación del derecho a conformar una familia, por ende, resulta inconstitucional.
Cabe la necesidad de pronunciarse sobre los argumentos relacionados con el interés superior del niño y que estos constituyen una motivación suficiente como para implementar la diferenciación argumentada en la Acción, en virtud de ciertos pronunciamientos de expertos sobre un mayor beneficio familiar para el niño o niña al encontrarse con figuras maternas y paternas en las etapas tempranas de formación.
Este Tribunal debe realizar el test de igualdad para determinar si esta diferenciación o limitante se encuentra en consonancia con el art. 32.2 de la CADH y por ende es razonable. Esto consiste en determinar si, el trato diferente constituye una medida necesaria para alcanzar un objetivo convencionalmente imperioso. Así, en este tipo de examen, para analizar la idoneidad de la medida diferenciadora se exige que el fin que persigue no sólo sea legítimo en el marco de la Convención, sino además imperioso. El medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino también necesario, es decir, que no pueda ser reemplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, se incluye la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, conforme al cual los beneficios de adoptar la medida enjuiciada deben ser claramente superiores a las restricciones que ella impone a los principios convencionales afectados con la misma.[12]
Como ya se ha citado en el subtítulo II de este fallo, si bien la protección del interés superior del niño puede ser in abstracto un fin legítimo en el marco de la Convención, empero no existe una necesidad de privar a las parejas del mismo sexo del derecho igualitario que tienen de adoptar al igual que las parejas heterosexuales, puesto que “(…) la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o mala paternidad o maternidad (…)” [caso Atala Riffo y niñas vs Chile]. Los pronunciamientos de expertos, además de no ser unánimes, se relacionan con un supuesto mayor beneficio que no puede ser generalizado a todas las parejas, puesto que concurren varios elementos de diferente índole que deberán ser analizados caso por caso al momento de otorgar la adopción. Nuevamente, negar este derecho con base simplemente en la orientación sexual, no logra superar el test de igualdad.
La razonabilidad es la pauta para ponderar la medida de la igualdad, con lo que queda entendido que el legislador puede crear categorías, grupos o clasificaciones que establezcan trato diferente entre los seres humanos, a condición de que el criterio empleado sea razonable. No cabe duda que no puede desconocerse el interés superior del menor y si este se ve afectado al ser adoptado por dos personas del mismo sexo; al formar parte de un hogar conformado por padre y madre el menor tiene plena armonización en cuanto a su entorno familiar y los roles que desempeña cada miembro de la familia, más aún si consideramos que en nuestro contexto aún tradicional, padre y madre son seres por naturaleza pilares del hogar, y que en los problemas jurídicos entorno a los niños o adolescentes, se ha identificado que muchas veces esos conflictos derivan a causa de la ausencia de alguna de estas figuras parentales; asimismo, es interés del Estado velar por que el ejercicio a la dignidad humana misma del menor no se vea afectada por no contar con una de estas figuras.
Lo que se debe garantizar es que en el proceso de adopción, como una forma reconocida por Ley para conformar una familia, es lograr el pleno respeto de los derechos de los niños para garantizar su mejor opción de vida, ello es independiente de la orientación sexual de la persona que le ofrezca obtener esta mejor opción de vida, es decir, si se trata de un matrimonio heterosexual o de parejas del mismo sexo.
El conflicto se resume en la siguiente pregunta: ¿si se prohíbe la adopción a parejas homosexuales a razón de su orientación sexual, se estaría respetando el interés superior del niño? Es precisamente la garantía del interés superior del menor lo que justifica la aceptación de diversos modelos de familia, que se encarguen de brindar la crianza y cuidado necesario a niños que día a día se encuentran en necesidad de contar con un entorno de cuidado y protección, toda vez que la adopción no beneficia a los padres adoptantes, sino especialmente al menor adoptado; no existe expresamente el derecho a adoptar, empero, si existe el derecho de los menores a contar con una familia, ya sea ésta a partir de la adopción y convivir en un ambiente de respeto y tolerancia; de esta manera, el debate jurídico sobre la adopción homoparental debe versar, inicialmente, sobre la posibilidad que los menores puedan hacer parte de una familia y desarrollarse plenamente en un entorno de hogar.
Cabe recordar que, según la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, un conflicto o antinomia de derechos debe resolverse aplicando tres criterios: 1) definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y, 3) definir si la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro”.
En este caso, es necesario dilucidar la necesidad de salvaguardar los derechos de las personas homosexuales a poder acceder a la adopción frente al interés superior del niño, a partir de la aplicación del principio de igualdad, como fundamento de la adopción homoparental.
Con relación al primer criterio, no permitir a las personas homosexuales acceder a constituir una familia a partir de la adopción, vulnera su derecho a la igualdad y no discriminación; además la prohibición constitucional de no discriminación en razón a su orientación sexual. En cuanto al segundo criterio, es deber del Estado la protección de los derechos de un grupo vulnerable de la sociedad, como es la niñez, y más aún si se encuentran en situación de abandono; todos los niños tienen derecho a tener una familia, se debe optimizar las condiciones que permitan al niño crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material que permita el desarrollo de su personalidad, los niños tienen derecho a una vida digna dentro del seno de una familia, derecho que implica tener un nombre o un hogar, protegiéndolo, asegurando una correcta educación y desarrollo, velando por su salud y seguridad. Es decir, es derecho de todo niño o niña poder crecer dentro un ámbito de protección familiar optimizando sus condiciones de una mejor calidad de vida y este derecho se ve más afectado cuando se restringen sus condiciones de acceso a un hogar.
Finalmente, en cuanto al tercer criterio, la satisfacción del interés superior no contraviene el derecho de acceso a la adopción por parte de las personas del mismo sexo, más al contrario, se complementan, el interés superior del menor no es vulnerado por la orientación sexual de los padres, sino todo lo contrario, se genera un déficit cuando se niega a un menor en condición de adoptabilidad tener una familia; por lo tanto, cuando se excluye a parejas del mismo sexo de la posibilidad de conformar una familia a partir del instituto de la adopción, se genera un desconocimiento al interés superior del menor en cuanto a su derecho a tener una familia, ya que la adopción es una medida de protección que garantiza el derecho de los menores en estado de abandono.
Dentro del marco del derecho a la igualdad, este derecho es inherente a ambos sectores, es decir, tanto al derecho de las parejas del mismo sexo a constituir una familia a través del vínculo de la adopción, y el derecho de los niños a la protección de su interés superior mediante en el derecho fundamental a tener una familia, negar la posibilidad de que los menores sean adoptados por parejas del mismo sexo significa una afectación no sólo del derecho a la igualdad sino, su derecho a tener una familia.
Si bien se ha analizado la probabilidad de afectación de este interés superior del niño de no contar con la figura tradicional paterna – materna y que esta puede ser motivo de discriminación en cuanto a su entorno social; no es menos cierto que no se debe desconocer el carácter progresivo de los derechos humanos así como las nuevas formas de conformación de las familias, lo que quiere decir que resulta necesario implementar programas de educación orientadas a la enseñanza de la diversidad sexual y de género, pero que en definitiva no puede ser concebido la idea de que la orientación sexual de una persona determine su capacidad para adoptar.
[12] Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 241.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar:
1° La INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley Y en su inciso c) específicamente en sus frases: “(…) entre un hombre y una mujer (…)”.
2° Se deberá interpretar la frase “(…) ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial (…)”, en un sentido amplio que no restrinja el derecho de las parejas del mismo sexo a demostrar este mismo vínculo afectivo de otras maneras, en tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional emita una Ley que, realizando un control de convencionalidad, reconozca el matrimonio y uniones de hecho a parejas del mismo sexo.
Solución Brasil caso 2
Curso virtual de DDHH – Caso 2
Derechos a la igualdad
Aspectos procesales* y solución de fondo
Brasil
Realizado por: Mônia Clarissa Hennig Leal
1. Tipo de acción
A cláusula de igualdade contida na Constituição brasileira, na qual se faz referência à igualdade material como princípio constitucional, vedando-se qualquer forma de discriminação – aí incluída a orientação sexual – torna questionável a disposição prevista na Ley Y.
Nesse sentido, a via processual adequada para anulação da lei seria a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIn, prevista no art. 102 da CFRB, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (controle concentrado de constitucionalidade), ação que busca uma declaração de inconstitucionalidade da lei em face de violação de dispositivo ou princípio previsto na Constituição, com a consequente retirada da lei do ordenamento jurídico (eficácia erga omnes). A legitimidade ativa para propositura da referida ação está, contudo, adstrita aos legitimados previstos no art. 103 da CFRB, não sendo possível, no caso, a interposição da ação por particulares ou por cidadãos comuns.
Assim, a proteção em face da violação do direito teria que ser buscada, pelos interessados, pela via proccessual do Mandado de Segurança. Neste caso, contudo, a ação não poderia ter como objeto principal a invalidação ou a declaração de inconstitucionalidade da lei (em abstrato), pois o foco da ação é a obtenção de uma sentença de natureza mandamental, dirigida à autoridade coatora que praticou o ato considerado ilegal ou violador de direito fundamental. Assim, a ação deveria voltar-se contra decisão ou ato de autoridade que negou o pedido de adoção com fundamento na lei considerada inconstitucional, buscando-se uma ordem judicial para a sua revisão e/ou anulação.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Ainda que se trate de uma ação de natureza constitucional, a competência para julgamento do Mandado de Segurança é ordinária, residindo o critério determinante no juízo competente para julgar a autoridade coatora, responsável direta pela ordem ou decisão que violou o direito (ato concreto).
3. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
Sujeito Z do Estado X, que busca revisão do ato proferido por autoridade pública com fundamento na lei Y, tida como inconstitucional, por violar o direito fundamental à igualdade.
4. La legitimación del demandante
Segundo dispõe o art. 1 da Lei Federal 12.016, de 7 de agosto de 2009, pode impetrar Mandado de Segurança “qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la”. X é uma persona natural, titular do direito violado por ato praticado por autoridade pública, sendo, portanto, legitimado para propor a ação.
No polo passivo, na condição de autoridade coatora, deverá figurar a autoridade responsável pela ordem ou decisão violadora do direito. Segundo o artigo 1 da Lei Federal 12.016, de 7 de agosto de 2009, pode ser interposto Mandado de Segurança contra “ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Isto significa que a ação pode ser exercida contra autoridades do Estado brasileiro. Também seria cabível, portanto, contra atos de autoridades que exercem a função pública referente aos trâmites de adoção.
5. El objeto de tutela o amparo constitucional
O direito à igualdade, consagrado no art. 5 da Constituição, se configura como um direito que debe ser protegido pelo Estado, que deve garantir a igualdade de todos, sem distinção de qualquer natureza, razão pela qual, em face de uma presumida violação desse direito, caberia o referido Mandado de Segurança. Neste caso, contudo, a ação não poderia ter como objeto principal a invalidação ou a declaração de inconstitucionalidade da lei (em abstrato), devendo a ação ter por objeto a obtenção de uma sentença de natureza mandamental, dirigida à autoridade coatora que praticou o ato considerado ilegal ou violador de direito fundamental (ato concreto). Assim, a ação deveria voltar-se contra decisão ou ato de autoridade que negou o pedido de adoção com fundamento na lei considerada inconstitucional, buscando-se uma ordem judicial para a sua revisão e/ou anulação (sendo que, neste caso, a declaração de inconstitucionalidade é apenas implícita, o fundamento para a anulação/revisão do ato, e não o objeto principal de análise da ação).
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
A ação do Mandado de Segurança, segundo dispõe o art. 5 da Lei Federal 12.016, de 7 de agosto de 2009, não pode ser proposta em face de:
Atos administrativos contra os quais ainda caiba recurso administrativo com efeito suspensivo.
Decisões judiciais contra as quais caiba recurso de apelação com efeito suspensivo.
Decisões judiciais transitadas em julgado.
No presente caso, não há indicação de ocorrência das exceções previstas no dispositivo acima, sendo cabível, portanto, a ação.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
A ação debe ser interposta no prazo de 120 dias, a contar da ciência do ato causador da violação do direito “líquido e certo” (art. 23 da Lei Federal 12.016, de 7 de agosto de 2009).
* Germán Alejandro Patiño Peña y Daniel Felipe Enríquez Cubides, estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyaron a la autora en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación brasileña.
Nesse caso, o problema abrange a ideia de mutação constitucional, quer dizer, hipótese de reinterpretação de dispositivos previstos na Constituição em conformidade com as novas dimensões da realidade social, sem, contudo, incorrer na alteração do texto positivado. O dispositivo em questão é o art. 226, §3º[1], da Constituição de 1988, o qual estabelece a família como base da sociedade e como destinatária de especial proteção estatal, reconhecendo como entidade familiar, textualmente, contudo, apenas a união estável entre homens e mulheres. A questão jurídica envolve, portanto, com base no direito de igualdade e de não-discriminação, se o conceito de família e os demais direitos aplicáveis aos casais heterossexuais – dentre eles a adoção – aplicam-se também aos homossexuais.
[1] Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
- 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento..
A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu art. 5º, caput, estabelece que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza […].”[2] Além disso, igualmente a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) protege o direito de igualdade[3] e de não discriminação.[4]
A questão das uniões homoafetivas e sua possibilidade de reconhecimento como entidade familiar, em face da literalidade do texto constitucional do art. 226, §3º da Constituição foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que afastou a concepção restritiva do referido dispositivo por ocasião do julgamento conjunto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 (ADPF 132) e da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 4.277 (ADIn 4.277), ocasião em que a Corte entendeu pela proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo – tanto no âmbito homem-mulher como no plano da orientação sexual (com fundamento no art. 5º, caput, da Constituição de 1988), ressaltando, ainda, o pluralismo e a não-discriminação[5] como objetivos fundamentais da República e como valores sócio-político-culturais da vida em comum (identificados, portanto, com uma noção de dimensão objetiva dos direitos fundamentais) e a liberdade para se dispor da própria sexualidade como estando inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo (numa perspectiva mais alinhada com a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais).
O STF destacou, ainda, o fato de o preconceito ir diretamente de encontro ao objetivo constitucional de promover o bem de todos, traçando correlações com o princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à busca da felicidade, da autonomia da vontade das pessoas naturais e do direito à intimidade e à privacidade.
No tocante à conformação de família, reforça a mais alta Corte do país a utilização desta expressão em seu sentido coloquial, no sentido de um núcleo doméstico, pouco importando os demais elementos e sua estruturação – se formal ou informal, se heteroafetiva ou homoafetiva. Em outras palavras, o STF constrói entendimento no sentido de que a Constituição Federal não faz uso de nenhum significado ortodoxo ou de técnica jurídica ao substantivo “família”, mas sim que a enaltece como categoria sócio-cultural e o como princípio espiritual.
Por fim, é apontado, na referida decisão, o fato de constar, no texto constitucional, a expressão “homem e mulher” como estando mais orientada a uma proteção desta última, no sentido de se estabelecerem relações jurídicas horizontais entre os gêneros, buscando-se afastar, assim, resquícios do paternalismo ainda presentes na tradição brasileira. Posicionou-se o STF, portanto, no sentido de dar “interpretação conforme à Constituição” ao artigo 1.723[6] do Código Civil brasileiro, dele excluindo-se qualquer sentido que impeça a união entre pessoas do mesmo sexo.
A partir do julgamento da ADPF 132 e da ADIn 4.277, por sua vez, deu-se, no âmbito do Recurso Extraordinário n. 846.102 (ou seja, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade), julgado em 05 de março de 2015, a discussão concreta acerca da possibilidade de adoção por casais do mesmo sexo. No referido RE (no qual o Ministério Público do Paraná buscava restringir a adoção de uma criança menor de 12 anos por um casal homoafetivo) arguiu-se a questão de as uniões afetivas já serem reconhecidas como entidade familiar baseada no vínculo afetivo e considerou-se que condicionar a idade e o sexo do adotando, nos casos de famílias homoafetivas, seria transformar a prática em “ato de caridade provido de obrigações sociais e totalmente desprovido de amor e comprometimento” (STF, 2015). Para tanto, a Ministra Carmen Lúcia também buscou fundamentos no voto do Relator da ADPF 132, o Ministro Ayres Britto, que havia mencionado a importância de as crianças crescerem em um ambiente familiar, e não nas ruas e em orfanatos.
Vale referir que, embora o Recurso Extraordinário n. 846.102 tenha, por seus efeitos, resolvido a questão somente na ação paradigma, o entendimento pela possibilidade de adoção por homossexuais é comum no Brasil, sobretudo após o julgamento da ADPF 132 e da ADIn 4.277, em 2011. Apenas em alguns casos extremos – como o que foi verificado no caso do RE 846.102 – é que se verificam eventuais restrições a esse tipo de adoção, como, por exemplo, exigir que a criança tenha doze anos de idade para poder melhor discernir a situação e manifestar sua concordância ou não nos casos de adoção por famílias homoafetivas[7].
O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ao impor os requisitos legais para a adoção, não lança qualquer hipótese de vedação a casais do mesmo sexo, centrando-se todo o debate, portanto, na questão constitucional de conformação da entidade familiar, conforme exposto acima. Por fim, há de se ressaltar que, em momento algum de sua fundamentação, o Supremo Tribunal Federal recorreu à Convenção Americana de Direitos Humanos (ou a qualquer decisão da Corte IDH sobre o tema).
Nesse sentido, a CADH preconiza o tratamento igual e não discriminatório em seu artigo 1.1 (dever de não-discriminação) e no artigo 24 (direito de igual proteção perante a lei), sendo relevante também fazer-se menção à Opinião Consultiva nº 24 da Corte IDH, na qual o órgão responsável pela interpretação da Convenção Americana reforça entendimento de que a orientação sexual é direito protegido pelo Pato de São José, de modo que todos os direitos aplicados a casais heterossexuais devem também ser aplicados aos casais homoafetivos – aí incluída a adoção.
[1] Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
- 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei.
[4] Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.
[5] Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (grifo nosso)
[6] Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.[7] Importante destacar que tal medida se constitui em entendimento e construção do próprio Ministério Público do Estado do Paraná, não se tratando de matéria propriamente legislada, eis que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não faz qualquer distinção ou restrição à sexualidade dos adotantes, estabelecendo apenas que após os doze anos o menor pode manifestar sua vontade.Por meio do Recurso Extraordinário n. 846.102, anteriormente mencionado, o Supremo Tribunal Federal brasileiro decidiu, pela primeira vez, pela possibilidade de adoção por casais homoafetivos. No referido caso, um casal homoafetivo procurou o Poder Judiciário para adotar uma criança em 2006, tendo tido deferido o seu pedido. O Ministério Público do Estado do Paraná, contudo, manifestou-se pela impossibilidade de deferimento, alegando que a adoção, no caso de casais homoafetivos, deveria limitar-se a crianças com mais de doze anos, para que estas pudessem manifestar sua vontade, dados os possíveis constrangimentos a que estaria submetida (prática de bullying na escola, dificuldades psicológicas em face da ausência de figuras definidas no papel de mãe e de pai, dentre outros).
Normativamente, contudo, é preciso considerar-se que a adoção de crianças por famílias homoafetivas, sob a égide dos princípios da igualdade e da não-discriminação, não sofre nenhuma espécie de restrição a priori no ordenamento jurídico brasileiro, seja por parte do texto constitucional brasileiro, seja pela Convenção Americana de Direitos Humanos.
O único aspecto que poderia ensejar eventual restrição ao direito de adoção (ou seja, de igualdade e de não-discriminação por gênero e orientação sexual) seria pois, justamente, a hipótese em que o interesse do menor fosse ameaçado, em virtude de situação inerente à realidade fática da família adotante. Tais condições, todavia, vale frisar, são totalmente alheias à orientação sexual dos adotantes, tratando-se apenas de aspectos exigidos pela legislação enquanto requisito para a adoção (idade mínima, diferença de idade, etc.). De modo geral, em não havendo afronta ao melhor interesse do menor, não haveria que se falar, desde a perspectiva da ordem jurídico-constitucional e da jurisprudência brasileiras, em restrições ao direito de um casal homoafetivo adotar.
Assim, a fixação de um limite de idade mínimo para que a criança possa ser adotada por um casal homoafetivo poderia ser considerada uma restrição excessiva e desproporcional do direito de igualdade dos homessexuais, além de ser desproporcional em relação à proteção do interesse do menor em ser adotado e ter uma família, consubstanciando-se em intervenção excessiva do legislador no sentido de sua proteção, por tomar por base um critério geral de discriminação, mais do que eventuais circunstâncias fáticas, a serem levadas em consideração no caso particular.
Vale ressaltar, ainda, que, em momento algum da decisão, é feita referência a documentos internacionais ou a estudos acerca da necessidade de uma figura materna e paterna para o pleno desenvolvimento dos menores, como no caso do Estado X, atendo-se a discussão tão-somente à questão da necessária interpretação literal de dispositivo constitucional questionado. Com isso, buscou o Ministério Público do Paraná fundamentar que seria a intenção do constituinte originário estabelecer tal diferenciação (sendo esta, portanto, uma restrição ao direito fundamental de igualdade expressamente autorizada pela Constituição).
A Constituição brasileira, no entanto, não estabelece objetivamente nenhum requisito para a adoção, enaltecendo apenas a importância da permanência de menores no âmbito familiar, para seu pleno desenvolvimento. As eventuais restrições aparecem no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), normativa infraconstitucional na qual é descrito o procedimento de adoção e seus requisitos, os quais, vale novamente destacar, sempre buscam o melhor interesse do menor, questão esta em que, em situações de eventual ponderação de direitos nos casos de adoção, possui prevalência sempre.
Ocorre que, aqui, estabelece-se um conflito, inclusive, no que concerne ao “melhor interesse” do menor: se é “melhor” privar as crianças menores de doze anos de conviverem com casais homossexuais sem sua manifestação e consentimento ou privá-las de um lar.
Assim, ainda que eventuais argumentos contrários devam ser considerados, não se teria configurado, neste caso, um peso suficiente que justifique a discriminação em relação ao direito de adoção por casais homoafetivos, seja na perspectiva do direito constitucional, seja na perspectiva do Sistema Interamericano.
Conforme já referido e fixado pela própria legislação brasileira (ECA), nas hipóteses de colisão de direitos em casos de adoção, o melhor interesse da criança sempre deverá prevalecer.
E, preenchidos os requisitos legais e de idoneidade (uma criança negra certamente não poderia ser adotada por um casal que publicamente expressa opiniões racistas, por exemplo), presume-se que a adoção corresponde ao melhor interesse da criança, pois é no seio de uma família que poderá desenvolver-se de forma mais plena do que em orfanatos, ou mesmo nas ruas.
Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal, como visto, tem afastado hipóteses de discriminação em virtude da opção sexual dos adotantes, sobretudo após considerar constitucionais a união estável e o casamento homoafetivos, compreendidos como base de um núcleo familiar.
Portanto, ante o caso hipotético do Estado X, é possível afirmar que o STF afastaria o argumento de que é mais benéfico aos menores possuírem uma figura masculina e uma feminina, vindo a adoção a ser permitida, desde que preenchidos os requisitos legais (excluída daí, por discriminatória, qualquer exigência em relação à orientação sexual dos adotantes). Outrossim, não há qualquer menção à CADH[8] tanto no julgamento da ADPF 132 quanto da ADIn 4.277 e no Recurso Extraordinário n. 846.102, que, todavia, em nada mudaria a decisão pátria – a qual entende-se estar em harmonia com as diretrizes dos direitos humanos e da normativa interamericana.
[8] Convém registrar, no tocante à inter-relação entre o Sistema Interamericano e a ordem constitucional brasileira, que o Pacto de San José é anterior à Emenda Constitucional 45/2004, que prevê a exigência de um procedimento formal de incorporação dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, a fim de que possam ter o status de Emenda à Constituição. Neste caso, segundo jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF, RE. 466.343, 2008, os Tratados que versam sobre direitos humanos anteriores à referida Emenda não necessitam de incorporação formal, possuindo, contudo, hierarquia supralegal. Assim, ainda que a legislação infraconstitucional brasileira violasse a CADH, esta deveria ser respeitada e observada, sendo o dispositivo legal violador do direito humano de igualdade e de não-discriminação considerado incovencional.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Constituição da República Federativa do Brasil anotada (jurisprudência). www.stf.jus.br.
BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional Contemporâneo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
LEAL, Mônia Clarissa Hennig. A Constituição como principio: os limites da jurisdição constitucional brasileira. São Paulo: Manole, 2003.
LEAL, Mônia Clarissa Hennig.Jurisdição Constitucional aberta. Reflexões sobre a legitimidade e os limites da Jurisdição Constitucional na ordem democrática. Ria de Janeiro: Lúmen Juris, 2007.
LEAL, Mônia Clarissa Hennig. La jurisdicción constitucional entre judicialización y activismo judicial: ¿Existe realmente “un activismo” o “el” activismo? Estudios Constitucionales. Santiago: Centro de Estudios Constitucionales de Chile, v. 1O, n. 2, p. 429-453, 2012.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
Solución Chile caso 2
Curso virtual de DDHH – Caso 2
Derecho a la igualdad y a la no discriminación
Aspectos procesales* y solución de fondo
Chile
Realizado por: Claudio Nash Rojas
1. Tipo de acción
En el presente caso, la acción procedente es la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, consagrada en el numeral 6 del artículo 93 de la Constitución Política de Chile. El Tribunal Constitucional la definió en su Sentencia No. Rol 679 de 26 de diciembre de 2007 como aquella acción que “instaura un proceso dirigido a examinar la constitucionalidad de un precepto legal cuya aplicación en una gestión pendiente que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución. En consecuencia, la inaplicabilidad es un medio de accionar en contra de la aplicación de normas legales determinadas, que naturalmente se encuentran vigentes mientras no conste su derogación, que hayan sido invocadas en una gestión judicial y que puedan resultar derecho aplicable en la causa en que inciden”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6, le corresponde al Tribunal Constitucional resolver las cuestiones que se susciten en virtud de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley.
3. El reclamante
En el presente caso, no se hace explícita la naturaleza jurídica del accionante de acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley. Sin embargo, el reclamante podrá ser cualquier persona que sea parte del proceso y que se encuentre interesada en que un precepto legal no sea aplicable a un asunto judicial por cuanto éste resulta contrario a la Constitución, o el juez que conoce de la gestión pendiente, según lo señalado por el artículo 93 de la Constitución Política.
4. El objeto de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley
En el caso bajo estudio, el objeto de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley se fundamenta en la presunta violación del derecho constitucional a la igualdad y al principio constitucional a la igualdad material, puesto que antepone la orientación sexual como un criterio sospechoso de discriminación. En segundo lugar, la norma impugnada presume la violación del derecho a la familia, tanto de las personas LGBTI que desean constituir una, como de los menores que tiene el derecho a ser parte de una.
5. La legitimación del demandante
Según lo dispuesto en el artículo 93 constitucional, se encuentran legitimados para interponer dicha acción tanto el juez que conoce de la gestión judicial que se está adelantando, así como las partes que conforman aquella gestión.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
Por tratarse de acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley no hay vía jurídica ordinaria previa que se exija en el caso concreto.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Organica Constitucional del Tribunal Constitucional (Ley 17.997):
“[…] es órgano legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente en que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas legitimadas las partes en dicha gestión.
“Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un certificado expedido por el tribunal que conoce de la gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el estado en que se encuentra, la calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.
“Si la cuestión es promovida por el tribunal que conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá formularse por oficio y acompañarse de una copia de las piezas principales del respectivo expediente, indicando el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.
“El tribunal deberá dejar constancia en el expediente de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y notificará de ello a las partes del proceso.”
Por último, la acción no tiene plazo para su ejercicio, simplemente se exige que exista una gestion judicial pendiente para poder interponer dicho recurso. itucionales afectados.
* María Paula Cortés Monsalve, estudiante de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación chilena.
Los hechos del caso nos platean el siguiente problema jurídico a resolver ¿Es contraria al principio de igualdad y no discriminación una disposición normativa según la cual es requisito para adoptar la conformación de una relación de pareja entre un hombre y una mujer, excluyendo así la posibilidad de que una pareja del mismo sexo se encuentre legitimada para acceder a la adopción conjunta de menores de edad?
La acción de inconstitucionalidad deducida conforme al art. 96 Nº 6 de la Constitución Política de la República (CPR) persigue:
Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución.
Para resolver este caso, supondremos que existe una causa pendiente donde la norma en cuestión es relevante para la resolución del caso. Esto nos permitirá revisar el razonamiento desde la perspectiva del Tribunal Constitucional.
II. 1 Articulación del ámbito de salvaguarda
La normativa involucrada en esta acción de inconstitucionalidad son las disposiciones constitucionales que se indican:
1: Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. / La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. / El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. / El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. / Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.
5 inciso 2: El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. A partir de esta norma se hacen aplicables los derechos consagrados en los instrumentos de derechos humanos y la jurisprudencia desarrollada por los órganos de control y protección internacional.
19 N° 2: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;
Además, se estaría violando los derechos consagrados en la Convención Americana sobre derechos humanos (CADH), concretamente:
17 Nº1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
19: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
24: Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
La alegación que funda la acción de inaplicabilidad es el hecho que la norma que establece un trato diferenciado en materia de adopción, basado en la orientación sexual de quien realiza el trámite correspondiente, es contrario a las normas sobre igualdad y no discriminación que están consagradas constitucionalmente y en los tratados de derechos humanos vigentes en Chile.
La solicitud de inaplicabilidad busca que una norma que es incompatible con la Constitución no sea aplicada en un caso concreto (art. 93 Nº 6).
II. 2 Límites a los derechos alegados: ¿estamos frente a una restricción o a una violación de derechos?
En este caso estamos ante una discusión constitucional relevante ya que lo que debe resolver este Tribunal es la legitimidad o no de un trato diferenciado en materia de adopción en atención al interés superior de los niños y niñas con base en el principio de igualdad y no discriminación. Para resolver esta materia es relevante tener en consideración las normas internacionales de derechos humanos conforme lo dispone el art. 5 inc. 2º de la Constitución.
En primer lugar, es importante tener en consideración que los instrumentos internacionales contemplan la obligación del Estado de respetar y garantizar el principio de igualdad en toda su legislación y no sólo respecto de los derechos consagrados internacionalmente[1]. La Convención Americana, además de lo dispuesto en el artículo 1.1, consagra en su artículo 24 el derecho de la igualdad ante la ley en los siguientes términos: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
Esta obligación ha sido destacada por la jurisprudencia internacional como un principio estructurante del sistema de derechos humanos e incluso, para la Corte IDH, esta obligación de no discriminación sería una norma perentoria o ius cogens[2].
Si bien ni la Constitución ni la CADH define qué debe entenderse por discriminación, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) ha entregado una definición que es comúnmente aceptada como una adecuada descripción de este concepto. Al efecto el Comité ha definido la discriminación como: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”[3].
Esta idea acerca del significado de la discriminación nos permite desprender y vislumbrar algunos aspectos relevantes para delimitar cuándo nos encontramos ante una discriminación, en este caso, por orientación sexual.
En primer lugar, la determinación de la existencia de igualdad o de discriminación supone un ejercicio relacional. En efecto, requiere necesariamente realizar una comparación entre la situación de uno o más sujetos respecto de uno o más objetos (recursos, cualidades, bienes, derechos, etc.). En nuestro caso, lo relevante es la situación de parejas del mismo sexo respecto de aquellas de diferente sexo.
En segundo lugar, la discriminación requiere, en términos generales, una acción u omisión estatal, que puede consistir en una “distinción, exclusión, restricción o preferencia”. La mayoría de estas expresiones aluden a la concesión o negación de algo que se otorga a unos y no a otros, lo que nos sugiere que las diferenciaciones suelen ser jurídicamente más problemáticas. En materia de orientación sexual y adopción lo relevante es el acceso a una institución social, la adopción y si dicho acceso es en condiciones de igualdad.
Esto nos lleva a otro de los aspectos más destacables del concepto de discriminación: los motivos de diferenciación. La definición del CDH y las cláusulas que prohíben la discriminación hacen mención de una serie de motivos no taxativos con base en los cuales las personas pueden ser discriminadas. Algunos de estos motivos son señalados explícitamente por la Convención[4], pero esto no significa que sea un grupo cerrado de calidades, ya que la Convención se encarga de señalar una cláusula general “cualquier otra condición social”, que sirve como base para establecer un límite al trato diferenciado que constituye una discriminación en la medida que dicho trato tenga como base un elemento particular del titular que lo diferencie en sus relaciones sociales.
Mas, no toda diferencia de trato será una discriminación. Es posible que un trato diferenciado sea legítimo, en cuyo caso deben concurrir tres elementos: objetividad y razonabilidad de dicho trato diferenciado y que busque un fin legítimo. El mismo Comité lo ha expresado en los siguientes términos, “[…] el Comité observa que no toda diferenciación de trato constituirá una discriminación, si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito legítimo en virtud del Pacto”[5].
De ahí que sea relevante el análisis que han hecho tanto las instancias internacionales como nacionales, de verificar si concurren dichos elementos para justificar un trato diferenciado entre parejas de distinto sexo y aquellas del mismo sexo. De esta forma, será carga del Estado probar que tratar a las personas de manera distinta por su orientación sexual respecto del acceso al la institución de la adopción es una distinción objetiva, que sirva a un fin legítimo y que la medida sea necesaria en una sociedad democrática, esto es, que sea adecuada, conducente y proporcional, afectando de la menor forma al derecho a ser tratado en condiciones de igualdad para conseguir dicho fin legítimo.
[1] A modo de ejemplo, ver art. 24 de la CADH y art. 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
[2] Corte IDH, 17 de septiembre de 2003, Opinión Consultiva-18/03, párrafo 101.
[3] CDH, Observación general Nº 18 (1989), párrafo 7.
[4] Art. 1.1 CADH.
[5] CDH, Observación general Nº 18 (1989), párrafo. 13.
En la discusión de inaplicabilidad deducida es claro que estamos ante un trato diferenciado, la cuestión es resolver si dicho trato diferenciado es constitucionalmente legítimo o no. Al efecto, la decisión que debe tomar este Tribunal es si es razonable que, en atención al principio del interés superior del niños, las parejas del mismo sexo sean excluidas del acceso a la institución de la adopción en atención a su orientación sexual.
El primer aspecto a resolver es si la orientación sexual es una condición de aquellas que pueden constituir un acto de discriminación contrario a la Constitución y los compromisos internacionales del Estado de Chile.
Lo primero que se puede concluir es que no hay una referencia explícita ni en la Constitución ni en la CADH a una prohibición de un trato diferenciado en razón de la orientación sexual. Esto obliga a preguntarse si esta causal puede ser comprendida dentro de alguna de las condiciones que sí son base de una discriminación. Si miramos el derecho comparado, vemos que la forma en la cual los órganos de control internacional han establecido que la orientación sexual es una condición prohibida para establecer un trato diferenciado es considerarla parte de la cláusula “sexo”[6] o vincularla a una cláusula abierta[7] y por lo tanto, por esta vía sería una consideración ilegítima al momento de establecer un tratamiento diferenciado.
Respecto a la orientación sexual como un criterio respecto del cual el Estado debe abstenerse para justificar una intervención en la vida familiar, la Corte Interamericana ha señalado en su sentencia del caso Karen Atala e hijas vs. Chile lo siguiente:
Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas […], la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual[8].
En definitiva, la Corte Interamericana, en tanto intérprete último de la Convención, ha reconocido la orientación sexual como una condición que no puede servir, prima facie, de base para un trato diferenciado.
[6] CDH, 04 abril 1994.[7] CEDH, 21 diciembre 1999.[8] Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 91.
IV. 1 Identificación del posible conflicto
Lo que corresponde ahora es determinar si el principio de interés superior del niño puede ser considerado un elemento que permita justificar una afectación razonable del principio de igualdad. En esta materia, nuevamente, citamos a la Corte Interamericana, quien ha señalado:
Una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. La Corte considera que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños[9].
IV. 2 Ponderación en sentido estricto
Sobre esta base, es posible analizar el presente recurso de inaplicabilidad.
A partir de lo expuesto, estamos en condiciones de formular algunos criterios interpretativos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la constitucionalidad de la norma impugnada en materia de adopción por parte de personas del mismo sexo, a la luz de los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Una primera cuestión a tener presente en esta materia es que todo el sistema constitucional e internacional en materia de derechos humanos se basa en dos principios fundamentales: la libertad y la igualdad de trato y la no discriminación (art. 1 y 19º 2 CPR). Ambos principios están dirigidos a la concreción de la dignidad de la persona humana en un momento histórico determinado, bajo ciertas condicionantes de variada índole (culturales, sociales, económicas, entre otras). Dentro de la libertad personal, entendida como autonomía, ubicamos el derecho que tienen las personas de elegir su proyecto de vida y dentro de este, su vida en pareja conforme a sus opciones sexuales. Al ser este un ejercicio libre, el Estado está obligado a respetar y garantizar dichas elecciones y a no intervenir en ellas. Además, debe asegurar a las personas un igual trato y, por lo tanto, que no va a afectar dicha igualdad en forma arbitraria.
Un segundo punto, es el deber que tienen las autoridades nacionales de generar las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en pareja. A este respecto existe un cierto consenso en que el Estado tiene un margen de libertad para ofrecer diseños institucionales diversos para que las personas lleven adelante dichos proyectos de vida en pareja. Pero esta libertad está limitada por el derecho que tienen las personas a ser tratadas con igual consideración y, por tanto, que la legitimidad de dichos diseños institucionales estará basada en el respeto de los derechos humanos. Por tanto, si la forma en que el Estado ha decidido que se regule la institución de la adopción debe ser constitucional y, por tanto, permitir que las personas accedan a esta institución en condiciones de igualdad.
aa. Fin legítimo
En efecto, el Estado no podrá restringir el acceso a la institución fundamental de la adopción, sino basado en alguna consideración objetiva, que busque un objetivo legítimo y en la medida que dicha restricción sea necesaria en una sociedad democrática. Sobre la base de estos criterios, no parece razonable y, por tanto legítimo, que dicho trato diferenciado se funde en la orientación sexual de las personas. La ley debiera justificar con razones imperiosas la legitimidad de un trato diferenciado. La orientación sexual como causal de restricción no cumple con estos requisitos de legitimidad constitucional. En efecto, la orientación sexual no parece un criterio objetivo para determinar el acceso a un derecho; tampoco tiene un objetivo legítimo ya que este no podrá estar basado en razones de moral individual (por ejemplo religiosas).
bb. Idoneidad y necesidad
A juicio de este Tribunal, no parece necesaria una distinción basada en la orientación sexual en una sociedad democrática, ya que no cumple con los requisitos de adecuación, necesariedad y proporcionalidad, que la justificarían.
cc. Ponderación en sentido estricto
Un asunto relevante a la hora de valorar la proporcionalidad es considerar que impedir a una persona el acceso a una institución social y jurídica relevante implica una afectación grave a sus derechos y por tanto, deberían concurrir razones de la misma magnitud para impedir dicho acceso, lo que en el caso en estudio no ocurre. Una sociedad democrática se basa en el respeto a la pluralidad de proyectos de vida y en ese sentido, las opciones de vida en pareja de personas del mismo sexo deben ser respetadas por el Estado y éste debe abstenerse de intervenir en ellas directa o indirectamente.
Sobre la proporcionaldiad ya se ha pronunciado este Tribunal. En efecto, respecto de los requisitos para la procedencia de una restricción legítima de un derecho fundamental, se ha señalado por este Tribunal Constitucional que “una limitación a un derecho fundamental es justificable, cuando dicho mecanismo es el estrictamente necesario o conveniente para lograr un objetivo constitucionalmente válido, debiendo consecuentemente el legislador elegir aquellas limitaciones que impliquen gravar en menor forma los derechos fundamentales”[10].
Recurrir al principio del interés superior del niño/a, como base para justificar un acceso diferenciado a la institución de la adopción en razón de la orientación sexual, supone que el interés superior del niño solo se garantiza adecuadamente a través de la adopción de personas heterosexuales. Tal como ha señalado la Corte IDH, no hay evidencia alguna que justifique este razonamiento. El interés superior de los niños está relacionado con la mejor protección de sus derechos y en nada afecta sus derechos la adopción por parejas del mismo sexo (art. 19 de la CADH). La suposición contraria, posible Bullying que pueden sufirr los niños o afectación a su formación por no tener padre y madre socialmente aceptados, no es sino expresión de estereotipos que no pueden tener cabida constitucional, ya que la determinación idoneidad es parte del proceso de adopción y no puede estar configurada como un elemento de exclusión a priori y en abstracto que suponga la flata de idoneidad solo en base a la orientación sexual de quien accede al proceso de adopción.
Asimismo, la Convención Americana (art. 17), al igual que la Constitución (arts. 1 y 19 Nº4 CPR), consagran el derecho a la protección de la familia. De esta forma, el Estado debe proteger la familia en sus diversas conformaciones y cualquier restricción basada en orientación sexual para establecer una jerarquización entre distintas conformaciones de familia no tiene asidero ni constitucional ni en los tratados de derechos humanos vinculantes para Chile[11]. Así lo ha entendido la propia Corte IDH en su reciente Opinión Consultiva 24/17:
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la Corte considera que el alcance de la protección del vínculo familiar de una pareja de personas del mismo sexo trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales. Como fue constatado por este Tribunal, las implicaciones del reconocimiento de este vínculo familiar permean otros derechos como los derechos civiles y políticos, económicos, o sociales así como otros internacionalmente reconocidos. Asimismo, la protección se extiende a aquellos derechos y obligaciones establecidos por las legislaciones nacionales de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales[12].
[9] Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 111.[10] Tribunal Constitucional chileno, rol 519-2007, considerando 9º.[11] “La Corte constata que en la CADH no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio”. (Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 142)[12] Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párr. 198.
En definitiva, un diseño institucional que no permita el libre acceso a la institución de la adopción a las parejas del mismo sexo no parece compatible con las normas constitucionales y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Por tanto, se debe acoger el presente recurso de inaplicabilidad por ser la norma invocada, contraria a la Constitución y por tanto se declara inaplicable la norma controlvertida por ser inconstitucional.
Solución Colombia caso 2
Curso virtual de DDHH – Caso 2
Derecho a la libertad y a la no discriminación
Aspectos procesales y solución de fondo
Colombia
Realizado por: Germán Rodríguez Gonzalez y Valentina Vera Quiroz
1. Tipo de acción
En el presente caso se trata de una acción pública de inconstitucionalidad. De conformidad con la sentencia C-932 de 2004 de la Corte Constitucional, [e]l sistema constitucional colombiano consagra como principal mecanismo para el ejercicio del control de constitucionalidad abstracto la acción de inconstitucionalidad, que otorga a todo ciudadano en ejercicio la facultad de acusar ante el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, normas de inferior jerarquía que se estiman contrarias al ordenamiento superior, a fin de que sean declarados inexequibles mediante una providencia que hace tránsito a cosa juzgada constitucional”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
De acuerdo con numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política, a la Corte Constitucional de Colombia, “[d]ecidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”.
3. El reclamante
En el presente caso no se hace explícita la naturaleza jurídica del accionante. Sin embargo, la acción pública de inconstitucionalidad puede ser interpuesta por cualquier ciudadano que considere que una disposición legal viola la Constitución.
4. El objeto del amparo o tutela constitucional
En el caso bajo estudio se alega la violación al derecho a la igualdad y la prohibición de no discriminación contenidos en el artículo 13 de la Carta Política.
5. Legitimación del demandante
La acción puede ser interpuesta por cualquier ciudadano cuyo interés sea la defensa de la supremacía de la Constitución.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
La acción pública de inconstitucionalidad es un mecanismo principal, por lo tanto, no requiere del agotamiento de la vía ordinaria previamente.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
La sentencia C-243 de 2012 detalló los requisitos para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad. Así las cosas, indicó que:
“Las razones en que sustenta la demanda deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. 1. La claridad de la demanda se predica de aquella que tiene una coherencia argumentativa tal que le permita a la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su justificación. Aunque debido al carácter público de la acción de inconstitucionalidad no resulta exigible la adopción de una técnica específica, como sí sucede en otros procedimientos judiciales, no por ello el demandante se encuentra relevado de presentar las razones que sustentan los cargos propuestos de forma coherente y comprensible. 2. La certeza de las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad, tiene que ver con que los cargos se dirijan contra una proposición normativa “real y existente”. Esto es, que esté efectivamente contenida en la disposición acusada y no sea inferida por el demandante, implícita o construida a partir de normas que no fueron objeto de demanda. La certeza exige que la norma que se acusa tenga un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto. 3. El requisito de especificidad hace referencia a que la demanda contenga al menos un cargo concreto contra las normas demandadas. En este orden de ideas, se oponen a la especificidad los argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales’ que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan”. Los argumentos expuestos por el demandante deben establecer una oposición objetiva entre el contenido del texto que se acusa y las disposiciones de la Constitución Política. 4. La pertinencia de los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad está relacionada con que el reproche formulado por el peticionario sea de naturaleza constitucional, y no fundado solamente en consideraciones legales y doctrinarias. Por ello, son impertinentes los cargos que se sustenten en la interpretación subjetiva de las normas acusadas a partir de su aplicación en un problema particular y concreto, o en el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras. 5. Por último, la suficiencia se predica de las razones que guardan relación, por una parte, “con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche” y, por otra parte, con el alcance persuasivo de los argumentos de la demanda que, “aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.
En cuanto al tiempo, no existe tarifa legal para la interposición de la acción por cuanto la inconstitucionalidad de la norma demandada no se sanea con el paso del tiempo, de tal manera que esta puede ser interpuesta en cualquier momento.
Haciendo uso de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-4 de la Constitución Política de Colombia, un ciudadano formuló ante la Corte Constitucional cargos de inconstitucionalidad en contra el siguiente aparte normativo de la Ley Y: “[s]on requisitos de legitimación para adoptar (…) c) conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial”. Admitida la demanda, el Tribunal se halla abocado a resolver el siguiente problema jurídico:
¿Es contraria al principio de igualdad y no discriminación una disposición normativa según la cual es requisito para adoptar que se conforme una relación de pareja entre un hombre y una mujer, excluyendo así la posibilidad de que una pareja del mismo sexo se encuentre legitimada para acceder a la adopción conjunta de menores de edad?
Para dar respuesta a ese interrogante la Sala procederá a hacer el examen constitucional de las normas demandadas.
El derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política[1], es un concepto multidimensional en la medida en que es reconocido como un principio, un derecho y una garantía[2], que comprende tres dimensiones diferentes. La primera se refiere a la igualdad formal, la cual implica que todos los sujetos son iguales ante la ley; la segunda se refiere a la igualdad material, la cual significa que todas las personas deben gozar de las mismas oportunidades; y finalmente, la prohibición de discriminación, que se refiere a que, tanto el Estado como los individuos, no pueden aplicar un trato diferenciado basado en criterios sospechosos como lo son la raza, el sexo, la nacionalidad, la ideología, la identidad de género, la religión, entre otras[3]. Esto último implica que están prohibidas todas aquellas distinciones que no se encuentran justificados por cuanto éstas tienen la potencialidad de generar daños adversos a todas aquellas personas a quienes se dirigen dichas conductas.A su vez, las autoridades públicas se encuentran en la obligación de adoptar medidas favorables destinadas a superar las condiciones de desigualdad que enfrentan los grupos que han sido históricamente discriminados o marginados, las personas y grupos vulnerables, o los sujetos en condición de debilidad manifiesta[4]. Por lo tanto, la igualdad es un concepto “relacional” ya que involucra cargas, bienes o derechos constitucionales o legales, que deben garantizarse según las diversas condiciones de cada sujeto[5], y que, por el contrario, no supone un mecanismo “aritmético” de distribución de cargas y beneficios[6].Lo anterior implica que la igualdad siempre se estudia respecto a dos situaciones, personas o grupos con igualdades y desigualdades comparables según un criterio jurídicamente relevante. En este sentido, le corresponde al juez constitucional determinar si, en tales supuestos, dichas situaciones, personas o grupos no deben recibir un tratamiento diferenciado. Por lo tanto, “[u]n trato diferente basado en razones constitucionalmente legítimas es también legítimo, y un trato diferente que no se apoye en esas razones debe considerarse discriminatorio y, por lo tanto, prohibido”[7]. Así las cosas, con el fin de determinar la violación al derecho a la igualdad, deben revisarse las razones en las que se fundamentan el trato diferenciado. A este análisis se le conoce como test de igualdad, el cual consiste en determinar las medidas adoptadas que suponen un trato diferente se encuentran justificadas en razones constitucionalmente legítimas.Ahora bien, en el caso que nos atañe, es decir, el supuesto trato discriminatorio hacia las parejas del mismo sexo, la Corte Constitucional a partir su sentencia T-276 de 2012 dispuso la regla según la cual no hay justificación alguna para admitir que, por el hecho de ser homosexual, a una persona se le niegue el derecho a adoptar. Debe ponerse de presente que en esa primera ocasión el análisis de constitucionalidad estuvo enfocado especialmente en aclarar si la orientación sexual diversa del adoptante podría significar una afectación de los derechos de los menores susceptibles de adopción. La Corte concluyó que ante la ausencia de acreditación de tal vulneración por parte de la autoridad administrativa demandada, se debía acceder al amparo de los derechos al debido proceso y unidad familiar de los infantes, los cuales, para la Corte, fueron transgredidos al impedirse su adopción con base en una causa que no les genera ninguna afectación. Sin embargo, la Corte se abstuvo de adelantar un análisis desde la perspectiva del principio de igualdad y no discriminación del adoptante.En esta oportunidad la Corte debe examinar el presunto desconocimiento del derecho a la igualdad y prohibición de no discriminicación de las parejas del mismo sexo, como consecuencia de la limitación normativa que faculta para adoptar -conjunta o complementariamente-, únicamente a parejas conformadas por un hombre y una mujer, a saber:la Ley Y dispone que “[s]on requisitos de legitimación para adoptar: (…) c) conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial”.El análisis de estas dos modalidades de adopción -conjunta y complementaria o por consentimiento-, debe efectuarse de manera independiente, en la medida en que cada una de ellas presenta sus propias especificidades, tanto normativas como fácticas, y que son sustancialmente relevantes para llevar a cabo el juicio de constitucionalidad. Así las cosas, debe evaluarse si la distinción en que se funda es constitucionalmente válida o si, por el contrario, conlleva una diferenciación inadmisible y, por tanto, contraria a la Carta y disposiciones internacionales que integran el ordenamiento jurídico colombiano por vía del bloque de constitucionalidad strictu sensu[8], tales como el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[9], el artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[10].
II. 1 Constitucionalidad de la adopción conjunta por parejas del mismo sexo
La adopción conjunta corresponde a una de las modalidades de adopción reguladas en Colombia, y se refiere a la posibilidad de que cónyuges o parejas que demuestren convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años, están legitimados para poder adoptar. Dicha modalidad de adopción fue revisada por el Alto Tribunal en su sentencia C-683 de 2015, al estudiar las demandas formuladas contra la figura del “cónyuge o compañero permanente” como requisito para la adopción conjunta, contenido en el Código de Infancia y Adolescencia, así como la definición de compañeros permanentes de que trata el artículo 1 de la Ley 54 de 1993, según el cual se trata de la unión formada entre un hombre y una mujer. Para los demandantes, tales disposiciones atentaban contra el principio de igualdad, fundamentalmente por la restricción que se impone a los menores de tener un solo tipo de familia, excluyendo la posibilidad de conformar un hogar con las parejas del mismo sexo, pese a que no está acreditada la inidoneidad de este tipo de grupos familiares.Esta sentencia constituye el statu quo de la situación objeto de análisis. La Corte se abstuvo de pronunciarse sobre los cargos de violación de la igualdad formulados contra las normas cuestionadas, al establecer que ello ya había sido desestimado por la Sala en la sentencia C-071 de 2015.En dicha oportunidad, la Corte conoció la acción pública de inconstitucionalidad formulada contra, por un lado, algunos apartes normativos de la Ley 1098 de 2006, en las que se hacía referencia a la figura del compañero o compañera permanente como uno de los requisitos para la adopción conjunta, pero también la complementaria o por consentimiento , y por otro lado, el artículo 1 de la Ley 54 de 1990, en el que se definía la unión marital de hechos como aquella conformada por un hombre y una mujer. Explícitamente, la Corte se ocupó de resolver el siguiente problema jurídico: “¿[l]as normas que regulan la adopción conjunta y complementaria por parte de compañeros permanentes, al no incluir a las parejas del mismo sexo como posibles adoptantes, vulneran sus derechos a no ser discriminadas por motivo de sexo o de orientación sexual, así como sus derechos a constituir una familia y no ser separadas de ella (arts. 13 y 42 CP)?”.Con el propósito de dar respuesta a dicho interrogante la Sala se ocupó en primer lugar de reiterar lo establecido en la sentencia C-577 de 2011, en la que el Tribunal Constitucional definió con claridad que el concepto constitucional de familia no sólo es propio de las relaciones conformadas por una pareja heterosexual, sino también por las “parejas del mismo sexo que asumen compromisos de afecto, solidaridad y respeto”. Sin embargo, reiterando la posición que previamente ya había sido asumida por la Corte en la sentencia SU-617 de 2014, se insistió en que las disposiciones demandadas no eran contrarias al ordenamiento jurídico y, por tanto, no eran violatorias del principio de igualdad, pues, en uso de la libertad de configuración del legislador, las normas demandadas tuvieron por propósito habilitar la adopción para una de las modalidades de familia constitucionalmente reconocidas en nuestro sistema jurídico, dando preferencia razonable a la heterosexual, inspiradas en la prevalencia, para los menores, de la superación de las carencias causadas por la ausencia de un padre y una madre.En este sentido, el legislador valoró que la diferencia entre ambos tipos de parejas radica en que la adopción tiene por objeto sustituir en la medida de lo posible las relaciones filiales que nunca se llegaron a consolidar o que se perdieron, donde la existencia de padre y madre fue el punto de referencia en virtud de los lazos naturales de consanguinidad. Con esto en mente, no existía para el legislador una obligación de dar un tratamiento idéntico a las diversas modalidades de familia reconocidas y protegidas por la Carta Política en lo referido a su habilitación para participar en procesos de adopción conjunta.Para este Alto Tribunal, la institución jurídica de la adopción no pretende, ni debe pretender, que quien carece de un hijo pueda llegar a tenerlo, sino que el menor que no tiene padres logre ser parte de una familia rodeado de las condiciones propicias para su desarrollo armónico e integral[11], ya que la adopción no está encaminada a dar un niño a una familia sino una familia a un menor que la necesita, restableciendo con ello, en cuanto sea posible, los lazos de filiación. En este sentido, es el Congreso de la República el primer llamado a definir cuáles son los sujetos habilitados y los requisitos que una familia debe acreditar para recibir a un niño en situación de adoptabilidad. Además, no todas las modalidades de familia constitucionalmente reconocidas se encuentran en las mismas circunstancias fácticas, por lo que no necesariamente deben sujetarse a idénticas reglas jurídicas en cuanto al régimen de adopción[12]. En concepto de la Sala, la regulación prevista por el legislador resulta constitucionalmente válida ya que no tuvo como base la orientación sexual de las personas que aspiran a participar en un proceso de adopción, sino que se fundamentó principalmente en la modalidad bajo la cual se integra una familia, así como la importancia de la adopción como institución jurídica que pretende suplir y restablecer, en cuanto sea posible, los lazos de filiación que el menor ha perdido o nunca tuvo, y por esa vía potenciar las condiciones para su desarrollo armónico e integral, donde la existencia del referente paterno y materno se vislumbra como relevante para la formación del menor.Lo dicho constituye un tratamiento diferencial que atiende un fin legítimo, con límites objetivos y razonables[13], pues el propósito que inspiró al legislador al regular la adopción conjunta fue procurar al menor un entorno en el que preferentemente se suplan las carencias de padre y madre, de lo que no puede extraerse el ánimo de discriminar a las parejas del mismo sexo, pues simplemente supone facilitar la integración del menor a un nuevo hogar con la presencia clara de los referentes materno y paterno.En conclusión, el hecho de que la jurisprudencia constitucional se haya decantado por un concepto de familia fundado en el pluralismo, para reconocer que las parejas del mismo sexo pueden conformar un hogar, lo cual significa que son dignas y merecedoras de plena aceptación y protección constitucional; no necesariamente implica que participar en procesos de adopción en idénticas condiciones que las familias conformadas por hombre y mujer.
II. 2 Constitucionalidad de la adopción complementaria o por consentimiento por parejas del mismo sexo
La adopción complementaria o por consentimiento ocurre cuando “se adopta el hijo o hija del cónyuge o del compañero o compañera permanente que demuestre convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años”[14]. En estos casos, a diferencia de lo que ocurre con la adopción conjunta, donde el menor carece de vínculos filiales, estos lazos ya existen con el consanguíneo directo y a menudo, también se han construido vínculos de crianza entre el menor y la pareja del padre o madre biológico.En esta modalidad de adopción, por el contrario, la Corte considera indispensable mencionar que, en salvaguarda del interés superior del menor y su derecho a tener una familia y no ser separado de ella, la limitación de adopción a parejas conformadas por hombre y mujer resulta incompatible con la Constitución. Esto por cuanto la adopción complementaria o por consentimiento es la respuesta al imperativo constitucional de proteger los derechos de los menores a mantener estables sus vínculos de consanguinidad y con el hogar de el cual ha permanecido en forma estable.Impedir la adopción complementaria o por consentimiento conduciría a destruir los lazos de amor, respeto, socorro, entre otros, que se han forjado cuando, por cualquier motivo, un menor ha crecido de la mano de su padre o madre biológico, quien a su vez convive con su pareja del mismo sexo, ya que en ese entorno se han forjado vínculos de afecto y solidaridad, lo cual afecta a todos los integrantes de dicho grupo familiar protegido constitucionalmente.Así las cosas, siendo la familia una figura que encuentra distintas manifestaciones admisibles jurídicamente, como ocurre en el caso de las parejas homosexuales, no resulta constitucionalmente viable imposibilitar el reconocimiento jurídico de la filiación, pues ello conduciría a la desprotección de quienes ya conformar una unidad familiar, lo cual implicaría una vulneración injustificada del derecho fundamental a tener una familia y no ser separado de ella[15].En la precitada sentencia C-071 de 2015, esta Corte encontró que la exclusión de la adopción de los menores por parte de parejas del mismo sexo genera un déficit de protección y vulnera el interés superior del menor, con base en las siguientes razones: en primer lugar, porque al Estado le es exigible el mandado relativo a la garantía del derecho a tener una familia de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abandono; por lo que, siendo constitucionalmente admisible que la familia también corresponde a aquella conformada por las parejas del mismo sexo, es posible reconocer la realización del mandato en favor de los menores a través de los distintos tipos de familia, que en sí mismos contribuyen a la realización del desarrollo integral y armónico de quienes son susceptibles de adopción.En segundo lugar, porque la privación que la legislación impone a los menores de la posibilidad de ser parte de un hogar estable, conformado por pareja de adoptantes del mismo sexo, no encuentra ningún fundamento objetivo y razonable que dé cuenta de cómo los compañeros permanentes homosexuales podrían impedir que los menores se formen en un entorno adecuado para su crecimiento, y de qué manera ello sólo es posible en las relaciones heterosexuales. El déficit de protección, así, se estructura frente al obstáculo que se antepone a quienes se encuentran en situación de orfandad de ser adoptados por una pareja que ha acreditado estar en condiciones de garantizar un contexto idóneo para su desarrollo.La falta de reconocimiento jurídico del vínculo de filiación conllevaría a desconocer el derecho del menor a tener una familia y, sobre todo, a no ser separado de ella, pero además implicaría un grave riesgo para el ejercicio de otros derechos de todos los integrantes del núcleo familiar, en la medida en que algunas obligaciones solo son exigibles cuando existe un vínculo de filiación, tales como los alimentos, la seguridad social, el derecho suceral, entre otros.Por todo lo anterior, los requisitos para acceder a la adopción por consentimiento o complementaria, aplican también a las parejas del mismo sexo “cuando la solicitud de adopción recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente”[16].
[1]“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.[2] Sentencia T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez[3] Constitución Política, Art. 13, inciso 1.[4] Sentencia C-371 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz; Sentencia SU-388 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; Sentencia SU-389 de 2005. M.P. Jaime Araújo Rentería; Sentencia T-340 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.[5] Sentencia C-090 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz.[6] Sentencia T-422 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia T-530 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero; Sentencia C-1043 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil; Sentencia C-075 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.[7] Sentencia C-560 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.[8]Sentencia C-225 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero. “El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu”.[9] “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.[10]“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.[11] Sentencias C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Sentencia T-510 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; entre otras.[12]Sentencias C-239 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejia; Sentencia C-174 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejia; Sentencia C-595 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejia; Sentencia C-533 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; Sentencia C-1033 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia C-821 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.[14] Sentencia C-071 de 2015.M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.[15] Constitución Política, Art. 42.[16] Sentencia C-071 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Como se mencionó en líneas anteriores, el principio de igualdad no implica que la ley no pueda establecer tratamientos diferentes. Por el contrario, lo que se exige es que en éstos se encuentre una justificación objetiva y razonable, según la finalidad perseguida por la autoridad[17]. Así las cosas, lo que se exige es que el trato diferenciado -incluso basado en la orientación sexual de una persona- obedezca a fines constitucionalmente legítimos a través de medios adecuados, necesarios y proporcionados para alcanzarlos.
Al respecto, la sentencia C- 075 de 2007 se refirió a algunos de los pronunciamientos que ha hecho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, encargado de la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en los que se señaló que, en relación con el artículo 26 del PIDCP, la prohición de discriminar en razón del sexo incluye la categoría de “orientación sexual”, la cual constituye un criterio sospechoso de diferenciación[18]. En ese sentido, se afirmó que, si bien no toda distinción es equivalente a la prohición de descriminación contenida en el Pacto, si no se ofrece ningún fundamento que demuestre las razones por las cuales se justifica dicha distinción, ésta debe considerarse como contraria al artículo 26 del Pacto[19].
Según lo anterior, por tratarse de un criterio sospechoso de discriminación, los tratamientos diferenciales que se fundan en la orientación sexual se encuentran sujetos a un riguroso análisis de constitucionalidad con el fin de examinar si responden o no al principio de razón suficiente[20]. Sin embargo, la jurisprudencia también ha reconocido que existen distinciones tanto fácticas como jurídicas entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales, por lo que no necesariamente hay un mandato imperativo de dar un tratamiento igual a unas y otras[21]. Con base en lo anterior, procede esta Corte a estudiar si los tratamientos diferenciales que ha fijado el legislador se encuentran fundandos objetiva y razonablemente.
[17] Sentencia C-221 de 1992. M.P. Alejandro Martinez Caballero; Sentencia C-430 de 1993. MP. Hernando Herrera Vergara.[18] Caso Toonen v. Australia. Comunicación No 488/1992, Informe del Comité de Derechos Humanos, UN Doc. A/49/40, vol. II, 226-37.[19] Caso Young c. Australia Comunicación N° 941/2000: Australia. 18/09/2003. CCPR/C/78/D/ 941 /2000.[20] Sentencia C-798 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.[21] Sentencia C-071 de 2015.M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reseñado que, en aras de determinar si el criterio de distinción empleado por la autoridad cumple con el principio de igualdad, es necesario hacer uso de un juicio de igualdad compuesto de diferentes niveles de intensidad[22], es decir, débil, intermedio o estricto[23]. El primero tiene como finalidad establecer si la medida tiene un fin constitucionalmente legítimo y si es adecuada para lograr el objetivo que persigue; además, se exige que la medida no esté prohibida por la Constitución. El segundo se aplica cuando se requiere fijar si la medida adoptada puede afectar o no el goce de un derecho constitucional no fundamental, cuando existe un indicio de arbitrariedad que puede afectar la libre competencia, o cuando la medida puede ser “potencialmente discriminatoria”[24].
El test estricto se aplica cuando las diferenciaciones efectuadas se basan en criterios sospechosos, cuando puede afectar a grupos marginados o que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, o cuando la diferenciación puede afectar el goce de un derecho fundamental[25]. En este último escenario, se exige que “i) la medida utilizada debe perseguir ya no solo un objetivo no prohibido, sino que debe buscar la realización de un fin constitucionalmente imperioso; y ii) el medio utilizado debe ser necesario, es decir no basta con que sea potencialmente adecuado, sino que debe ser idóneo”[26].
Dadas las anteriores consideraciones, resulta necesario someter a un escrutinio estricto todo tratamiento diferencial que tome como base la orientación sexual de las personas. Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, (i) se prohíbe toda forma de discriminación en razón de la orientación sexual, (ii) en la medida en que existen diferencias entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales, no existe un mandato constitucional de dar un tratamiento igual a unas y otras; (iii) le corresponde al legislador fijar las medidas necesarias para proteger a los grupos en condición de marginamiento; y (iv) toda diferenciación de trato entre estos grupos debe estar justificado en el principio de razón suficiente.
Ahora bien, resulta necesario determinar si, desde el punto de vista convencional, se justifica un trato diferenciado entre las parejas heterosexuales y del mismo sexo para poder adoptar menores de edad. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resulta relevante como criterio interpretativo para fijar el sentido de las normas internacionales sobre derechos humanos que son vinculantes para Colombia[27]. En su sentencia Atala Riffo y niñas vs. Chile, el Tribunal Internacional tuvo que determinar si el Estado de Chile vulneró, entre otros, los derechos a la igualdad y no discriminación de la señora Karen Atala Riffo al conceder una demanda de custodia de sus tres hijas a favor de su padre, justificado en la convivencia que la señora Atala Riffo sostuvo con su compañera sentimental, la señora Emma de Ramón. Al respecto, la Corte IDH indicó que:
“Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas (supra párrs. 83 a 90), la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”[28].
En la precitada decisión, la Corte IDH resaltó que el interés superior del menor no puede ser utilizado como un medio para justificar la discriminación en contra del padre o la madre por razones de su orientación sexual, ya que debe comprobarse en concreto qué tipo de riesgos y daños puede conllevar para los hijos que sus padres tengan una orientación sexual diferente. En palabras de la Corte, “no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños”.
Según lo anterior, con el fin de justificar un trato diferenciado, no es posible alegar la posibilidad de discriminación social a la que posiblemente podrían enfrentar los menores por pertenecer a una familia homoparental. Para la Corte IDH, a pesar de que existen sociedades en donde las personas son disriminadas en razón de la raza, el sexo o la nacionalidad, esto no justifica el hecho de que los Estados puedan perpetuar dichas prácticas discriminatorias.
En lo que respecta al interés superior del menor, la Corte señaló: “un posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un “daño” valido a los efectos de la determinación del interés superior del niño. Si los jueces que analizan casos como el presente constatan la existencia de discriminación social es totalmente inadmisible legitimar esa discriminación con el argumento de proteger el interés superior del menor de edad”. Posteriormente, la misma decisión indica que “el interés superior del niño es un criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.
Por todo lo anterior, la Corte declarará inexequible la norma acusada, para los casos relativos a adopción complementaria o por consentimiento, pero declarará que, para el caso de la adopción conjunta se encuentra ajustada a la Constitución, ya que la inclusión únicamente de los compañeros permanentes heterosexuales como legitimados para acceder a la adopción conjunta constituye en una medida razonable en términos de igualdad, por las siguientes razones:
“(i) en primer lugar, no existe un imperativo constitucional de prodigar el mismo trato jurídico a todas las modalidades de familia; (ii) en segundo lugar, la familia conformada por una pareja del mismo sexo se encuentra en condiciones fácticas diferentes de la integrada por hombre y mujer; (iii) en tercer lugar, la institución de la adopción conjunta, en las normas acusadas, está concebida para suplir las relaciones de paternidad y maternidad, razón por la cual –desde la opción acogida del Legislador- es razonable que puedan acudir a ella las parejas conformadas por hombre y mujer; y finalmente, (iv) no puede perderse de vista que para la época en la cual fue aprobado el Código de la Infancia y la Adolescencia (año 2006) la interpretación literal mayoritaria del artículo 42 de la Carta Política –inclusive en la jurisprudencia constitucional- no reconocía como familia a la conformada por parejas del mismo sexo”[29].
[22] Sentencia C-093 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero[23] Sentencia C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.[24] Sentencia C-014 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.[25] Sentencia C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.[26] Sentencia T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.[27] Sentencia C-010 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.[28] Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, Párrafo 91.[29] Sentencia C-071 de 2015.M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones impugnadas de la Ley Y que dispone que“[s]on requisitos de legitimación para adoptar: (…) c) conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial” para los casos relativos a la adopción conjuta.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones impugnadas de la Ley Y que dispone que“[s]on requisitos de legitimación para adoptar: (…) c) conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial” para los casos relativos a la adopción complementaia o por consentimiento.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
Solución Ecuador caso 2
Curso virtual de DDHH – Caso 2
Derechos fa la igualdad y a la no discriminación
Aspectos procesales* y solución de fondo
Ecuador
Realizado por: Leonardo Sempértegui
1. Tipo de acción
En el presente caso, resulta aplicable la demanda de inconstitucionalidad. De conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), el control abstracto de constitucionalidad busca garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico ecuatoriano a través de la eliminación de las normas que resulten incompatibles con la Constitución Política, bien sea por razones de fondo o de forma.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 436 numeral 2 de la Constitución Política de Ecuador y el artículo 75 numeral 1 de la LOGJCC, le corresponde a la Corte Constitucional conocer de las acciones de inconstitucionalidad.
3. El objeto de la acción de inconstitucionalidad
El objeto de la demanda de inconstitucionalidad presentada recae sobre la presunta vulneración del derecho a la igualdad, que se encuentra reconocido en el artículo 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, así como en los artículos 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. La legitimación del demandante
En el presente caso no se hace explícita la naturaleza jurídica del accionante de la demanda de inconstitucionalidad, sin embargo, esta puede ser interpuesta por cualquiera persona según dispone el articulo 98 LOGJCC.,
5. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
La demanda de inconstitucionalidad es una acción de naturaleza principal que no requiere del agotamiento de la vía jurídica ordinaria previamente para ser interpuesta.
6. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Según el artículo 78 LOGJCC, las acciones de inconstitucionalidad se regirán por las siguientes reglas:
“1. Por razones de contenido, las acciones pueden ser interpuestas en cualquier momento.
2. Por razones de forma, las acciones pueden ser interpuestas dentro del año siguiente a su entrada en vigencia”.
Por su parte, el artículo 79 LOGJCC señala los requisitos que debe cumplir la demanda de inconstitucionalidad, los cuales son:
“1. La designación de la autoridad ante quien se propone.
2. Nombre completo, número de cédula de identidad, de ciudadanía o pasaporte y domicilio de la persona demandante.
3. Denominación del órgano emisor de la disposición jurídica objeto del proceso; en el caso de colegislación a través de sanción, se incluirá también al órgano que sanciona.
4. Indicación de las disposiciones acusadas como inconstitucionales.
5. Fundamento de la pretensión, que incluye:
a) Las disposiciones constitucionales presuntamente infringidas, con especificación de su contenido y alcance.
b) Argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes, por los cuales se considera que exista una incompatibilidad normativa.
6. La solicitud de suspensión provisional de la disposición demandada debidamente sustentada, cuando a ello hubiere lugar; sin perjuicio de la adopción de otras medidas cautelares conforme la Constitución y esta Ley.
7. Casillero judicial, constitucional o correo electrónico para recibir notificaciones.
8. La firma de la persona demandante o de su representante, y de la abogada o abogado patrocinador de la demanda”.
¿Es contraria al principio de igualdad y no discriminación una disposición normativa según la cual es requisito para adoptar la conformación de una relación de pareja entre un hombre y una mujer, excluyendo así la posibilidad de que una pareja del mismo sexo se encuentre legitimada para acceder a la adopción conjunta de menores de edad?
Cabe en primer lugar determinar el ámbito de protección objetivo y subjetivo de los derechos invocados en la demanda de inconstitucionalidad, que violarían derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, “CADH”) y los precedentes generados con base en ella, así como la normativa constitucional que en el Ecuador regula la materia.
Para iniciar, los actores de la presente causa demandan que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Y, en la parte en la que señala que “[s]on requisitos de legitimación para adoptar: (…) c) conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial”. Para tal fin, es necesario cotejar la normativa constitucional y de tratados internacionales aplicable, con el texto señalado, para determinar su inconstitucionalidad.
La demanda se ampara en el reconocimiento del derecho de igualdad, consagrado en el Art. 66 números 4 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante, “la Constitución”). Igualmente, resultan relevantes para el análisis las normas de los artículos 17 y 19 de la CADH. Esta última norma tiene un tratamiento sui generis en Ecuador, ya que el Art. 424 de la Constitución señala que “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público” (el resaltado nos corresponde). Así mismo, el Art. 425 de la Constitución expone: “Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”.
Es importante analizar entonces, cuál es la forma en la que la Constitución ecuatoriana protege el derecho de igualdad de las personas. El Art 66 números 4 señala: “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 18. 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”. Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg con relación al desarrollo constitucional sobre el derecho a la igualdad. Múltiples otras normas lo amparan, mencionando varias de ellas a continuación. El Art. 11 número 2 indica: “Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”. Por su parte, el Art. 23 señala: “Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.”. El Art. 70 señala: “Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.”. Finalmente, los derechos al trabajo, educación, colectivos, políticos, procesales y económicos están sujetos a la aplicación del principio de igualdad. Por lo tanto, no queda duda alguna que el legislador constitucional de Montecristi persiguió como objetivo constitucional la igualdad en todos los niveles posibles, sin limitación alguna.
Sin embargo, de esta general aplicación del principio de igualdad existen restricciones al acceso a ciertas actividades en virtud del propio mandato constitucional. En el caso que nos ocupa existen dos que son claramente relevantes, contenidas en los artículos 67 y 68 de la Constitución: “Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.”.
Se sugieren 3 pasos:
- ¿Existen dos grupos que están en condiciones comparables? Por ejemplo, parejas heterosexuales y parejas homosexuales.
- ¿Estos dos grupos son objeto de un tratamiento diferenciado? Por ejemplo, que una de las parejas pueda adoptar y la otra no.
- ¿Cual es el criterio de diferenciación? Por ejemplo, la orientación sexual.
La alegada violación de derechos es clara. Los peticionarios alegan la inconstitucionalidad de la parte citada de la ley Y por contraponerse a los mandatos constitucionales y convencionales de igualdad. Este derecho es sin duda uno de los más trascendentes del ordenamiento jurídico nacional, ya que permite el adecuado desarrollo de la personalidad humana, que, sin embargo de ello puede encontrar algunas restricciones (como las ya mencionadas, atinentes a la materia), que deberían de manera general estar dirigidas a permitir un mejor goce de los derechos por parte de grupos de atención especial o vulnerables (bajo la figura conocida como acción afirmativa). Entonces, la Corte deberá pronunciarse, más allá que sobre el texto legal indicado, sobre esta aparente contradicción constitucional, y su implicación para la atención de los derechos involucrados.
Durante el desarrollo del texto constitucional en el año 2008, los legisladores decidieron incluir la última frase del artículo 68 antes mencionado, bajo la consideración de que los niños pueden tener el mejor ambiente para su crianza en un hogar conformado por un padre y una madre. No existe evidencia científica (biológica o social) concluyente que indique que tal afirmación es cierta, y en ello coincide esta Corte con la demanda de inconstitucionalidad propuesta. Esta consideración fue realizada por los legisladores en medio de un agitado debate político, con la intervención de múltiples voces ciudadanas, apoyando o rechazando otorgar absoluta igualdad de derechos a quienes conformaran una pareja, con relación a la adopción de niños, niñas o adolescentes. Finalmente, el legislador escribió el texto como ha sido transcrito, alegando la aplicación del principio de interés superior del menor, doctrinariamente recogido, que actualmente se encuentra inscrito en el artículo 44 de la Constitución, y se recoge en el artículo 19 de la Convención[1].
Lamentablemente, la Corte no ha desarrollado jurisprudencia relevante sobre el derecho de igualdad, más allá de una repetición cacofónica de los mandatos expresados en la Carta Política, y desafortunadamente, este tampoco es el espacio para realizar dichas reflexiones, al existir norma expresa de nivel constitucional que se refiere a la materia en cuestión. Una situación distinta sería si es que la Ley Y no tuviera reflejo en la norma constitucional citada previamente.
Ante esta aparente contradicción de normas constitucionales, cabe la aplicación de los métodos de interpretación previstos en el Art. 3 número 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala: “Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional.- Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos: 1. Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la posterior.” El caso jurídico, sin desconocer el problema discriminatorio de fondo existente, se plantea sencillo, dado que la norma contenida en el Art. 68 inciso final de la Constitución es la competente y especial frente a las demás relativas a la igualdad enumeradas previamente en esta resolución. Por ello, la declaratoria de inconstitucionalidad solicitada es improcedente.
Por otro lado, como se dijo en la parte inicial de la sentencia, la Constitución ubica en un mismo nivel jerárquico que ella a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El contenido del Art. 19 de la Convención[2] está sin duda recogido en el texto constitucional, y así se lo ha indicado. Por otro lado, el Art. 17 de la Convención[3] parece también construir su contenido partiendo del concepto de la diferencia de género en los miembros de una pareja, razón por la cual no se constituye en argumento suficiente para consideraciones adicionales.
Debe quedar claro, sin embargo, que es obligación de la Corte Constitucional (así como de cualquier corte, tribunal o juzgado del Ecuador) efectuar un control de convencionalidad ex officio en los procesos sometidos a su conocimiento. En el caso que nos ocupa, el control de convencionalidad se ha efectuado, y el Art. 1.1 de la Convención garantiza que la aplicación de derechos y libertades reconocidos en dicho texto se realizará sin discriminación por ningún motivo o circunstancia. La orientación sexual de una persona no es causa jurídicamente válida de discriminación y por lo tanto la ley analizada atenta contra el principio de aplicación de la Convención, pero simultáneamente se adecua al contenido de la Constitución. Esta contradicción, al provenir de fuentes de derecho de igual valor jurídico, debe ser resuelta por el legislador a través de la modificación de la norma nacional, tomando en cuenta el contenido del Art. 17 de la Convención y la interpretación dada sobre dicha regla por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[1] Se encuentra actualmente en conocimiento de la Corte el caso No. 0830-16-JP, remitido por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Pichincha, en la que se niega la acción de protección propuesta por la Defensoría del Pueblo (a nombre de Hellen Bicknell y otra) en contra del Registro Civil del Ecuador, en la que se demandó a la autoridad pública el registro de dos madres de una niña que fue concebida por una de ellas, lo cual fue negado por la autoridad administrativa.[2] Artículo 19. Derechos del Niño.- Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.[3] Artículo 17. Protección a la Familia.-
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.
Por las consideraciones expuestas, esta Corte resuelve:
- Rechazar la demanda de inconstitucionalidad propuesta en contra de la Ley Y, por apegarse su contenido al Art. 68 de la Constitución.
- Por su carácter discriminatorio, la Corte exhorta a la Asamblea Nacional a iniciar un proceso de reforma constitucional conforme lo previsto en el Art. 441 número 2 de la Constitución, con el objetivo de eliminar el inciso final del Art. 68 de la Constitución vigente.
Solución El Salvador caso 2
Curso virtual de DDHH – Caso 2
Derechos a la igualdad y a la no discriminación
Aspectos procesales* y solución de fondo
El Salvador
Realizado por: Florentín Meléndez
1. Tipo de acción
En este caso se trata de una demanda de inconstitucionalidad.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
De acuerdo al artículo 174 de la Constitución de la República de El Salvador, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conocerá y resolverá “las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7a. del Art. 182 de esta Constitución”. Asimismo, el artículo 183 constitucional señala que esta misma Corporación “será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.
3. El reclamante
En el presente caso no se especifica quién es el reclamante de la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, esta puede ser interpuesta por cualquier ciudadano, según lo estipula el artículo 183 de la Constitución de la República.
4. El objeto de la demanda de inconstitucionalidad
El objeto de la demanda de inconstitucionalidad es proteger la supremacía de la Constitución frente a normas de inferior jerarquía que transgredan alguno de sus supuestos constitucionales. El derecho a la igualdad está consagrado en la Constitución como un derecho que debe ser protegido por el Estado por lo cual, ante una presunta violación de este derecho, es procedente la interposición de una acción de inconstitucionalidad con el fin de determinar si la Ley Y que dispone que “[s]on requisitos de legitimación para adoptar: […] c) conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial”, se ajusta o no a los preceptos constitucionales de El Salvador.
5. La legitimación del demandante
Según el artículo 183 de la Constitución, “[c]ualquier ciudadano puede pedir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declare la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
Por tratarse de la declaración de inconstitucionalidad de una ley no hay vía jurídica ordinaria previa que se exija en el caso concreto.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
El artículo 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece los siguientes requisitos para la admisión de la demanda de inconstitucionalidad:
“1) El nombre, profesión u oficio y domicilio del peticionario
2) La ley, el decreto o reglamento que se estime inconstitucional, citando el número y fecha del Diario Oficial en que se hubiere publicado, o acompañando el ejemplar de otro periódico si no se hubiese usado aquél para su publicación
3) Los motivos en que se haga descansar la inconstitucionalidad expresada, citando los artículos pertinentes de la Constitución
4) La petición de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento
5) El lugar y fecha de la demanda, y firma del peticionario o de quien lo hiciere a su ruego. Con la demanda deberán presentarse los documentos que justifiquen la ciudadanía del peticionario”.
Una vez se haya presentado la demanda de inconstitucionalidad con el cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia “pedirá informe detallado a la autoridad que haya emitido la disposición considerada inconstitucional, la que deberá rendirlo en el término de diez días, acompañando a su informe, cuando lo crea necesario, las certificaciones de actas, discusiones, antecedentes y demás comprobantes que fundamenten su actuación”, según lo estipula el artículo 7 de este mismo cuerpo normativo.
* Viviana Carolina Rodrigo Giubasso, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación salvadoreña.
El problema jurídico en este caso consiste en constatar si la disposición legal demandada es acorde a la Constitución salvadoreña y a los tratados internacionales vigentes sobre la materia que ha suscrito
Según el ordenamiento jurídico vigente en El Salvador -al igual que en el caso hipotético- las adopciones de menores de edad solamente pueden ser autorizadas en favor de parejas de conyugues conformadas por un hombre y una mujer. También pueden autorizarse a parejas o uniones de hecho integradas por un hombre y una mujer declaradas judicialmente convivientes, y a personas individuales que cumplan con los requisitos de ley.
La Constitución establece expresamente que las relaciones familiares que resultaren de la unión estable de un varón y una mujer deberán ser reguladas por la ley, por lo que no se permiten en el país las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Incluso, un matrimonio celebrado de esta manera adolece de nulidad, según la ley.
Se reconoce en la Constitución la protección de la familia y el derecho a la protección integral de la niñez, y se desarrolla en la legislación secundaria que la responsabilidad prioritaria de garantizar los derechos de la niñez recae preferentemente en los padres y madres, por lo que ninguna de sus disposiciones da lugar a sostener que la representación legal, el cuidado, la guarda o adopción de los niños y niñas, pueda recaer en parejas conformadas por personas del mismo sexo.
La legislación secundaria relativa a las adopciones regula los requisitos, la forma y las condiciones en que se aprobarán por la autoridad competente, con el fin de garantizar el derecho y el interés superior de la niñez a vivir en el seno de una familia, debiéndose asegurar su bienestar y desarrollo integral.
Se determina en la ley, además, que la persona adoptada deberá llevar el primer apellido del padre seguido del primer apellido de la madre; y en caso de la adopción individual, llevará los dos apellidos de la persona adoptante, con lo cual se reafirma que las adopciones solamente proceden en favor de una pareja de conyugues o convivientes que sean integradas por un hombre y una mujer.
Las disposiciones legales que exigen como requisito para la adopción de menores de edad que los adoptantes sean parejas heterosexuales, no son contrarias al principio de igualdad y no discriminación que establece la Constitución y el derecho internacional convencional. Ello es así, porque haciendo una interpretación unitaria de la Constitución, y sistemática del ordenamiento jurídico, incluyendo por supuesto el derecho internacional convencional vigente, se colige que en un caso concreto como el que se plantea, prevalece el interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos fundamentales sobre cualquier otro derecho que se pretenda reivindicar vía justicia constitucional, pero que no está reconocido como tal en el derecho interno ni en el derecho internacional.
Tómese en cuenta que también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH (art. 17) establece que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las leyes internas de los Estados Partes.
En el ordenamiento jurídico vigente no se ha reconocido el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio ni a adoptar menores de edad, por lo tanto, no se puede alegar una transgresión de un derecho del cual no se es titular en el país. Por el contrario, la ley prohíbe expresamente este tipo de adopciones.
El principio de igualdad reconocido en la Constitución y en el derecho internacional no puede ser interpretado aisladamente de las demás disposiciones constitucionales y convencionales, sino que debe ser interpretado y aplicado, en cada caso concreto, en armonía con las demás disposiciones aplicables al caso.
En efecto, las disposiciones relativas al principio de igualdad contenidas en el artículo 3 de la Constitución, deben ser interpretadas en consonancia con lo que se establece en los artículos 33 y 35 de la Constitución sobre la protección integral de la niñez, y sobre la forma y requisitos para constituir una familia y formalizar el matrimonio.
De igual forma, debe ser interpretado siguiendo la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, en la que se ha afirmado que de dicho principio se deducen las siguientes obligaciones:
“(i) tratar de manera similar las situaciones jurídicas similares; (ii) tratar de manera diferente las situaciones jurídicas que no comparten ninguna característica común; (iii) tratar de manera igual aquellas situaciones jurídicas en las cuales las similitudes son más relevantes que las diferencias; y (iv) tratar de manera diferente aquellas situaciones jurídicas en las cuales las diferencias son más relevantes que las similitudes.
Se desprende de lo anterior que, si bien la igualdad se presenta como un mandato de carácter predominantemente formal, su correcta aplicación requiere del intérprete la valoración objetiva de las situaciones jurídicas comparadas, a efecto de determinar si procede, o bien equiparar, o bien diferenciar. Inclusive, existen casos en los cuales se puede justificar constitucionalmente el trato diferenciado, a través de acciones positivas, a fin de lograr la igualdad formal en el plano real; se habla, en ese sentido, de “igualdad material” (Proceso de inconstitucionalidad 57-2011 de 7 de noviembre de 2011).
En el caso planteado, y conforme a lo anterior, no se configura satisfactoriamente el término de comparación a fin de hacer un juicio de igualdad, ya que entre los dos tipos de parejas de personas -homosexuales y heterosexuales-, existen más diferencias que semejanzas; es decir, que las diferencias entre ambas parejas son más intensas que las similitudes, para efectos de hacer una comparación en cuanto a la titularidad en las adopciones de menores de edad, por la misma naturaleza de esta institución y por su regulación en el ordenamiento jurídico salvadoreño, por los derechos fundamentales que están en juego y por los requisitos razonables que se exigen para autorizarlas.
La Sala de lo Constitucional ha sostenido que para que un juicio de igualdad tenga relevancia jurídica no basta con el establecimiento del término de comparación, sino que también “es necesaria la imputación de consecuencias jurídicas a los sujetos comparados como efecto de la igualdad o desigualdad encontrada,” lo cual tampoco se observa en este caso.
El principio de igualdad invocado en este caso debe ser interpretado, además, a la luz de lo que disponen los artículos 17 y 19 de la CADH sobre el derecho a la protección de la familia y al derecho a la protección integral de la niñez, respectivamente.
La CADH (art. 17) dispone que se reconoce el derecho del “hombre y la mujer” a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen las condiciones para ello, las que serán determinadas por la legislación interna de los Estados Partes, en la medida en que tales condiciones no afecten el principio de no discriminación establecido en la Convención. Pero cuando ésta establece el principio de igualdad (art. 24), se refiere a la no discriminación de los derechos reconocidos en la Convención (art. 1), en la cual no se consigna el derecho de las personas del mismo sexo a adoptar, por lo tanto, no se puede invocar este pretendido derecho con base en la CADH, ni alegar el derecho a la no discriminación para acceder a la adopción de niños y niñas.
El principio de igualdad y no discriminación, en el presente caso, debe ser también interpretado en armonía con la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3), que establece que el interés superior de la niñez debe ser la consideración primordial a tomar en cuenta por los Estados Partes en toda circunstancia.
De igual forma, debe tomarse en cuenta que la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 21) establece que en los procesos de adopción los Estados Partes velarán por que sea autorizada por las autoridades competentes conforme a las leyes internas de los Estados Partes, por lo que en estos casos debe atenderse a los requisitos y condiciones que a este respecto se establezcan legislativamente en cada Estado.
Por lo tanto, y tomando en cuenta lo que dispone la Constitución de El Salvador, su legislación interna y la jurisprudencia constitucional, así como lo establecido en las disposiciones internacionales antes citadas, no es procedente la adopción de niños por parejas del mismo sexo.
No procede, entonces, aplicar en este caso el principio de igualad como base fundamental para resolver favorablemente la demanda de inconstitucionalidad. En consecuencia, no existe una violación al principio de igualdad por motivos de sexo, en el caso específico de las adopciones de menores de edad.
Se justifica, por lo tanto, el trato diferenciado que hace la ley secundaria de El Salvador respecto de las adopciones, ya que en este tipo de casos prevalece el interés superior de la niñez y la protección de sus derechos fundamentales frente a un pretendido derecho que, incluso, no ha sido positivado en el ordenamiento jurídico vigente. La diferenciación que hace la ley es razonable y compatible con la Constitución y con el derecho internacional convencional, por lo que no constituye una discriminación desfavorable.
Por otra parte, la medida legal adoptada y que limita a las parejas homosexuales para adoptar menores de edad, es una medida idónea para lograr el fin legítimo que se persigue, que es el de garantizar, en toda circunstancia, el principio del interés superior y los derechos fundamentales de la niñez, ya que solo por medio de una ley se pueden limitar derechos o prohibir actos que pudieran restringir o afectar derechos y libertades de los demás.
Además, la medida es necesaria para garantizar el pleno desarrollo, la educación y protección integral de la niñez, particularmente desde la primera infancia, y para proteger a la niñez de cualquier afectación a sus derechos frente a terceros.
La medida legal es, por tanto, proporcional a lo que se pretende asegurar, que es el interés superior de la niñez en toda circunstancia, especialmente en los casos de adopciones de menores de edad, por lo que dicha intervención legislativa es razonable y proporcional.
En conclusión, en El Salvador no es procedente la autorización de adopciones a parejas integradas por personas del mismo sexo, por lo que en una hipotética sentencia en un proceso de inconstitucionalidad, se deberá declarar que las disposiciones legales cuestionadas son constitucionales, ya que son conformes y compatibles con las disposiciones y principios constitucionales relativos al régimen de familia, al matrimonio y a la protección integral de la niñez, en relación con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Solución México caso 2
Curso virtual de DDHH – Caso 2
Derechos a la igualdad y a la no discriminación
Resolución procesales* y solución de fondo
México
Realizado por: Juan Carlos Arjona Estévez
1. Tipo de acción
La acción aplicable al coso concreto es el amparo indirecto, que, de conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo procede “[…] contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso”.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
En el presente caso, la competencia le corresponde al juez de distrito ante el que se presente la demanda, según lo disponen los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo.
3. El reclamante
En este caso no se hace explícita la naturaleza jurídica del accionante de la demanda de inconstitucionalidad, sin embargo, quien instaure la acción deberá sujetarse a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1º y el artículo 5 de la Ley de Amparo. En el evento en que sean varias personas quienes deseen interponer la acción de amparo indirecto, deberán designar un representante según lo señala el artículo 13 de la misma ley. No obstante, solo lo podrán solicitar aquellos que puedan demostrar que se podrán ver afectados en futuro próximo por dicha norma, como lo estipula el artículo 1 de la Ley de Amparo.
4. El objeto del amparo o tutela constitucional
Los derechos objeto de tutela constitucional en el presente caso son el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a la protección de la familia, presuntamente transgredidos por la Ley Y que dispone como “requisitos de legitimación para adoptar: (…) c) conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial”.
5. La legitimación del demandante
En virtud del artículo 107 de la Constitución Política, los quejosos cuya legitimación surge a partir de intereses que les son propios como parte de un grupo. En este caso se supone que los quejosos hacen parte de la población con orientación sexual diversa que se considera discriminada por la norma atacada. El accionante debe demostrar un interés legítimo, y no sólo un interés simple, es decir, debe probar que en algún punto futuro podría verse perjudicado por la norma.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
De acuerdo con el inciso 2 del numeral 4 del artículo 107 de la Constitución Política, no existe obligación de agotar previamente recursos ordinarios cuando se alega violación directa a la Constitución, tal y como sucede en el presente caso.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
De acuerdo con los artículos 17 y 108 de la Ley de Amparo, la solicitud debe hacerse por escrito o por medios electrónicos, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la ley pues se trata de una norma autoaplicativa, esto es, que las obligaciones derivadas de ella nacen con ella misma[1].
Dentro del plazo de 24 horas contado desde la presentación de la demanda el órgano jurisdiccional deberá resolver si la admite, desecha o previene a los reclamantes para que la aclaren, según lo señala el artículo 112 de la Ley de Amparo.
[1] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, Pleno, tesis P./J. 55/97; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 317.Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1004936. 138. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte – SCJN Segunda Sección – Procedencia del amparo indirecto contra leyes, Pág. 3738. -1- 383, Pleno, tesis 328. CITADO EN LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.
El derecho a la igualdad y no discriminación vis a vis el interés superior de la niñez.
En el Estado X, la ley Y dispone que “[s]on requisitos de legitimación para adoptar: (…) c) conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial”.
Ante la emisión de dicha disposición contenida en la ley Y, se presentó una acción de inconstitucionalidad con base en los artículos 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que lo que se quiere contravenir es una norma general que acaba de entrar en vigor y se considera contraria a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
Se han recibido en el juzgado, diversos amicus curiae, argumentando que la disposición busca proteger el interés superior de la niñez, y existen estudios en los que se concluye el beneficio a los niños y niñas de contar con una figura masculina y otra femenina en su etapa de formación.
II. 1 Derecho a la igualdad y no discriminación en la Constitución mexicana strictu sensu
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la igualdad en el artículo 1, al enunciar que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. En ese mismo artículo, se establece la prohibición de la discriminación, incluyendo como categoría sospechosa de ser discriminada las preferencias sexuales.
El interés superior de la niñez está reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establece que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. El mismo artículo 4 señala que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Interpretación de las normas constitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ampliación del contenido de los derechos humanos a través de ésta.
El artículo 94 de la Constitución Mexicana, y los artículos 215, 216, y 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el carácter obligatorio de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, sea que se establezca por “reiteración de criterios, por contradicción de tesis [o] por sustitución”.
Para el caso de análisis, son aplicables cuatro tesis jurisprudenciales y una tesis aislada, emanadas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuatro tesis jurisprudenciales y una tesis aislada, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos tesis aisladas elaboradas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y son: P./J. 9/2016 (Principio de igualdad y no discriminación. Algunos elementos que integran el parámetro general), P./J. 8/2016 (Adopción. El interés superior del menor de edad se basa en la idoneidad de los adoptantes, dentro de la cual son irrelevantes el tipo de familia al que aquél será integrado, así como la orientación sexual o el estado civil de éstos), P./J. 13/2016 (Adopción. La prohibición a los convivientes de ser considerados como adoptantes es inconstitucional), P. XII/2016 (Adopción. La prohibición de ser considerado como adoptante con base en la orientación sexual es inconstitucional), P. VII/2016 (Discriminación por objeto y por resultado. Su diferencia), 1a./J. 126/2017 (Derecho humano a la igualdad jurídica. Diferencias entre sus modalidades conceptuales), 1a./J. 125/2017 (Derecho humano a la igualdad jurídica. Reconocimiento de su dimensión sustantiva o de hecho en el ordenamiento jurídico mexicano), 1a./J. 66/2015 (Igualdad. Cuando una ley contenga una distinción basada en una categoría sospechosa, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto a la luz de aquel principio), 1a./J. 49/2016 (Igualdad jurídica. Interpretación del artículo 24 de la convención americana sobre derechos humanos), 1a. VII/2017 (Derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. Metodología para el estudio de casos que involucren la posible existencia de un tratamiento normativo diferenciado), 2a. X/2017 (Normas discriminatorias. No admiten interpretación conforme), 2a. CXL/2016 (Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los artículos 10, 39, 57, fracción vii, y 116, fracción iv, de la ley general relativa, al hacer referencia a la “preferencia sexual”, no vulneran el interés superior del menor ni el derecho de los padres de educar a sus hijos), y I.1o.P.14 K (Interés superior del menor. En caso de colisión en la aplicación de dos o más derechos humanos, la adopción de este principio obliga a las autoridades a hacer un ejercicio de ponderación para buscar la armonización entre los valores en juego, pero sin omitir el respeto a los derechos de alguno de los interesados, a fin de otorgar al infante todo lo que solicita, en cualquier circunstancia y sin requisito alguno).
Bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos y la ampliación del contenido de los derechos humanos a través de ésta.
En los Estados Unidos Mexicanos se establece la figura de bloque de constitucionalidad en el artículo 1 constitucional con el propósito de dar jerarquía constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, dar un mandato para que las autoridades interpreten los derechos humanos de la Constitución y los de los tratados internacionales, y sirve como cláusula de apertura para integrar nuevos derechos humanos a ser protegidos a nivel constitucional.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
En 2014, la Suprema Corte de Justicia de México emitió la tesis jurisprudencial P./J. 20/2014 en la que indica que las “normas de derechos humanos, independientemente de su fuente [constitucional o internacional], no se relacionan en términos jerárquicos”, y como consecuencia existe una “ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, que sirve como parámetro de control de regularidad constitucional. Es importante resaltar que también se precisó que en caso de que exista una “restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos [en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deberán] estar a lo que indica la norma constitucional”.
Adicionalmente, en ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó en su tesis jurisprudencial P./J. 21/2014 que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emanada de su función contenciosa es vinculante para las autoridades judiciales del Estado mexicano, sin embargo su aplicabilidad a los casos concretos está supeditada, a que “el precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento [por parte de la Corte IDH]”, y se debe buscar la armonización de la jurisprudencia interamericana con la nacional, y sólo excepcionalmente decantar por unos y otros criterios si son más favorecedores a la protección de los derechos humanos.
No obstante lo anterior, en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis aislada P. XVI/2015 que las decisiones de la Corte IDH, para ser vinculantes, debe existir correspondencia “entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que, si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la jurisprudencia”.
Por lo que respecta al carácter vinculante de los criterios emanados de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe una tesis aislada de un Tribunal Colegiado de Circuito ((I Región) 8o.1 CS (10a.)) que señaló que éstas tienen un carácter orientador.
En ese mismo sentido, otro Tribunal Colegiado de Circuito (XXVII.3o.6 CS (10a.)) estableció en un criterio aislado el carácter orientador de los “principios y prácticas del derecho internacional de carácter no vinculante previstos en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los Estados”, es decir el soft law.
El derecho a la igualdad y el principio de no discriminación en la Constitución ampliada.
Los artículos 26 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 24 y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) reconocen los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Las Convenciones para Eliminar Todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer establecen definiciones sobre el principio de no discriminación.
La Corte IDH ha emitido diversos criterios en una sentencia y cuatro opiniones consultivas con relación al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, y son, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Opinión Consultiva OC-4/84 (Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización), Opinión Consultiva OC-17/2002 (Condición jurídica y derechos humanos del niño), Opinión Consultiva OC-18/03 (Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados), y Opinión Consultiva OC-24/17 (Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo). El Comité de Derechos Humanos emitió la Observación General número 18 relativa al Principio de No Discriminación.
Interés Superior de la Niñez en la Constitución ampliada.
El interés superior de la niñez se puede extraer de los artículos 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 19 de la CADH. Adicionalmente, los artículos 3 y 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce y obligan siempre considerar el interés superior de la niñez. La Corte IDH se ha pronunciado a favor del interés superior del niño en la Opinión Consultiva OC-17/2002 (Condición jurídica y derechos humanos del niño). Por su parte, el Comité sobre los Derechos del Niño estableció la Observación General No.14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.
Derecho a la protección a la familia en la Constitución ampliada.
El derecho a la protección a la familia se reconoce en los artículos 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 17 de la CADH. La Corte IDH emitió la sentencia Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile en la que analiza el derecho de protección a la familia.
II. 2 Ponderación del interés superior de la niñez y la protección a la familia, a la luz de los principios de igualdad y no discriminación.
Principio de igualdad y no discriminación y aplicación en la adopción de niños y niñas por parejas homosexuales.
En la Constitución mexicana y su ampliación en los tratados internacionales de los que México es parte, se reconoce el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, en los artículos 1 de la Constitución, 26 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 24 y 1 de la CADH. La Corte IDH determinó en su Opinión Consultiva OC-18/03 que el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación configuran una norma de orden público internacional que no admite pacto en contrario.
El derecho a la igualdad formal consiste en que todas las personas son iguales ante la ley, mientras que el principio de no discriminación prohíbe que existan distinciones en trato que limiten, restrinjan o impidan el ejercicio de los derechos humanos, sea por objeto o forma directa, sea por resultado o forma indirecta, y prescribe que se revise de forma más minuciosa, toda normatividad o acto jurídico que sea dirigido a personas que pertenezcan a alguna de las categorías sospechosas de ser discriminadas y que son enunciadas en la definición de discriminación.
La tesis jurisprudencial 1a./J. 125/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoce el derecho a la igualdad y lo ha interpretado bajo dos principios el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley. En el primero de los casos obliga a que las normas jurídicas se apliquen de manera uniforme a todas las personas en la misma situación y es aplicado principalmente por autoridades jurisdiccionales, mientras que el segundo busca que no existan diferenciaciones legislativas, o en caso de existir, éstas no vulneren el principio de proporcionalidad. Esa misma Primera Sala en su tesis jurisprudencial 1a./J. 126/2017 indica que la igualdad debe analizarse en su faceta formal y en la sustancial, la primera busca proteger contra distinciones o tratos arbitrarios, a partir de la aplicación de la igualdad ante le ley y la igualdad en la ley; por su parte, el segundo pretende “alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas”.
Adicionalmente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P. VII/2016 señala que existe discriminación por objeto cuando las normas jurídicas invocan directamente un factor prohibido de discriminación, mientras que la discriminación por resultado ocurre cuando existen normas jurídicas aparentemente neutras pero su contenido tiene un impacto desproporcionado a una persona o grupos en situación de desventaja sin justificación objetiva y razonable.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 1a./J. 49/2016, cita los criterios de la Corte IDH emanados en la Opinión Consultiva OC-4/84 para señalar que la igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano, sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, y sólo lo es cuando la distinción “carece de una justificación objetiva y razonable”.
En este mismo sentido, la tesis aislada 1a. VII/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que quien alega ser víctima de discriminación debe proporcionar un parámetro de comparación a ser analizado, para determinar, entre otras cosas, si existe un trato discriminatorio en situaciones análogas. Para ello, la primera parte de la revisión por parte de órgano de justicia consiste en comprobar que no existan divergencias importantes que impidan la comparación, y posteriormente, revisar si las distinciones son legítimas.
Derivado de los anteriores criterios se puede extraer que el principio de igualdad y no discriminación sí admite la posibilidad de distinciones legales. Para determinar si una distinción es válida a la luz del principio de igualdad y no discriminación, se debe llevar a cabo un test con el propósito de analizar si hay objetividad en la medida, la razonabilidad de la distinción, y la proporcionalidad en su determinación.
En el caso que nos ocupa, la regulación recientemente aprobada prohíbe la adopción de niños y niñas por parte de parejas homosexuales, con lo que se hace una distinción de trato con las parejas heterosexuales, porque éstas si tienen permitido adoptar niños y niñas. La disposición dice: “son requisitos de legitimación para adoptar: (…) c) conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial”. En este tipo de supuestos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia P./J. 9/2016 ha señalado que es contraria toda situación que, por considerar a un grupo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos, por lo que es indispensable realizar un escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas, y sólo las distinciones con una justificación muy robusta, serán consideradas constitucionales. Este mismo criterio también fue primeramente sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 1a./J. 66/2015. Ahora bien, a fin de determinar si la distinción cumple con lo antes dicho, se debe analizar a la luz de los criterios de objetividad, razonabilidad, y proporcionalidad.
El criterio de objetividad analiza que las distinciones no obedezcan a apreciaciones sujetas a interpretación y busca garantizar que las medidas abarquen a todas las personas que se encuentren dentro de las circunstancias particulares que justifican la diferenciación de trato. En este caso la diferencia se da entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales para adoptar niños y niñas.
Con relación a las apreciaciones sujetas a interpretación se debe analizar lo sugerido por los diversos amicus curiae, en virtud de que uno de los motivos para tal distinción consiste en que existen estudios que concluyen que “el beneficio familiar de los menores está dado principalmente por la compañía de una figura masculina y otra femenina en la etapa de formación”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar un caso similar (Atala Riffo) consideró en su estudio que los derechos de la niñez podrían afectarse porque las niñas y niños que crecen con padres del mismo sexo podrían sufrir discriminación social o porque podrían tener una confusión de roles. A estos motivos se debe adicionar la percepción que hay sobre las segundas de que son un riesgo para los niños y niñas de ser víctimas de violencia sexual.
Por lo que respecta a los estudios, éstos solo refieren que es más beneficioso crecer con una figura masculina y una femenina, pero no existe información sobre una afectación grave de que niños y niñas no crezcan en dicho esquema. Adicionalmente, es de resaltar que las figuras masculinas y femeninas de las que habla el estudio son construcciones socioculturales que pueden ser sustituidas, independientemente el sexo biológico de las personas. El segundo motivo es que pueden sufrir discriminación, sin embargo, una situación como la descrita se corrige con otro tipo de políticas, y no contribuyendo a estereotipos negativos. El tercer supuesto es que puede afectar el desarrollo psicosocial de la infancia, que parte del supuesto de que la homosexualidad es una desviación o trastorno mental, sin embargo, desde 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó de su lista de trastornos mentales a la homosexualidad. El cuarto motivo generalmente aducido sobre el riesgo de que pueden violentar sexualmente a los niños y niñas, parten de un criterio elaborado y desarrollado por el derecho penal de autor en el que a partir de características personales se determina el riesgo de una persona y se impone a partir de ella una condena, es decir, no importa la conducta realizada, sino la construcción social de lo que representa la persona a partir de sus características y condiciones, lo cual es una interpretación creada a partir de estereotipos.
La objetividad en las medidas busca a su vez garantizar que las medidas abarquen a todas las personas que se encuentren dentro de las circunstancias particulares que justifican la diferenciación de trato. En este caso, la distinción sólo excluye a las parejas homosexuales, pero no prohíbe la adopción de personas solas, independientemente de su identidad de género y orientación sexual. Al respecto, el Código Civil Federal establece en el artículo 390, que la persona mayor de 25 años, libre de matrimonio, puede adoptar, por lo que en estos supuestos los niños y niñas tampoco crecerían con una figura masculina y una femenina.
El análisis de razonabilidad consiste en revisar que al tener dos o más personas o grupos considerados como comparables y por lo tanto deben ser tratadas de manera igual, se hacen distinciones entre unas y otras, por lo que el trato diferenciado tiene que ser considerado legítimo siempre que la distinción parta de un motivo razonable. En el caso que nos ocupa la distinción se hace entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales, bajo la premisa analizada en el estudio de objetividad de la medida, al que se suma la revisión del interés superior de la niñez, por ser en este caso la protección de la infancia la razón principal de la distinción.
Con relación al interés superior de la niñez está reconocido en los artículos 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 19 de la CADH, y 3 y 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce y obligan siempre considerar el interés superior de la niñez. Asimismo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto en la Opinión Consultiva OC-17/2002, señalando que este principio se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.
Por su parte, el Comité sobre los Derechos del Niño estableció la Observación General No.14 el interés superior de la niñez, es una consideración primordial, y en la Observación General No. 5 señala que “todos los órganos o instituciones … judiciales han de aplicar el principio del interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten … incluyendo las que no se refieren directamente a los niños, pero los afectan indirectamente.”
Al respecto, la Corte IDH señaló en el caso Atala Riffo que el principio de interés superior del niño no puede hacerse valer de forma abstracta para restringir derechos, sino que tiene que especificarse los riesgos o daños que pueden sufrir los niños y niñas. En este caso, se afirma que al no existir evidencia concreta de afectación a niños y niñas que crecen con personas con orientación sexual homosexual, se puede decir que no tendrían impedimento a adoptar, porque como se indicó en el apartado de objetividad, la mayoría de las razones esgrimidas se basan en estereotipos y construcciones socioculturales.
Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis jurisprudencial P./J. 8/2016 en la que indicó que “la idoneidad de las personas para ser consideradas para adoptar debe atender únicamente a la posibilidad de brindar cuidado y protección al menor de edad, para incluirlo a una familia, y no puede atender … [a] cierta orientación sexual.”
Más aún, en la tesis jurisprudencial P./J. 13/2016 señala que al prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo se violenta el interés superior de niños y niñas, así como el de protección a la familia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo explica de la siguiente forma: “La prohibición ex ante que impide a los convivientes ser siquiera considerados para la adopción implica, por un lado, una vulneración al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, al impedirles formar parte de una familia respecto de convivientes que cumplieran con el requisito de idoneidad y, por otro, una transgresión al derecho de estos últimos a completar su familia, a través de la adopción si es su decisión y mientras cumplan con el requisito referido.” Es así, que en la tesis jurisprudencial P. XII/2016 (10a.), la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la “prohibición para las parejas del mismo sexo de adoptar vulnera el principio constitucional de igualdad y no discriminación, pues es insostenible la interpretación de que la homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés superior de los menores adoptados.”
Ahora bien, en otro contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis aislada 2a. CXL/2016 determinó que la referencia a preferencia sexual en la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, no vulneran el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ni el derecho de los padres de educar a sus hijos. La relevancia de esta decisión es que la ley especializada en la materia, y la revisión sobre la misma porte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no encuentran incompatibilidades entre la orientación sexual de las personas y el interés superior de la niñez.
Finalmente, el principio de proporcionalidad implica que la acción sea adecuada para contribuir a la obtención de derecho legítimo. Este principio parte del supuesto que la distinción es objetiva, y razonable, y se enfoca a determinar si la distinción que se hizo de trato era la menos gravosa en la limitación a un derecho. En el caso que nos ocupa, el impedimento para que parejas homosexuales no puedan adoptar no es ni objetiva ni razonable, pero aún si así fuera, la medida es la más gravosa porque impide totalmente el adoptar a parejas homosexuales.
V. 1 La decisión sobre la procedibilidad de la demanda de amparo indirecto es la siguiente:
Con fundamento en los artículos 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que lo que se está contraviniendo es una norma general recientemente aprobada, en virtud de que lo que se quiere contravenir es una norma general que acaba de entrar en vigor y se considera contraria a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
V. 2 La norma que prohíbe a las parejas del mismo sexo es discriminatoria.
Con base en los artículos 1 y 4 constitucionales, 23, 24, 26 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 17, 19, 24 y 1 de la CADH, 1 de las Convenciones para Eliminar Todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer establecen definiciones sobre el principio de no discriminación, 3 y 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los criterios del Poder Judicial recogidos en las tesis P./J. 9/2016, P./J. 8/2016, P./J. 13/2016, P. XII/2016, P. VII/2016, 1a./J. 126/2017, 1a./J. 125/2017, 1a./J. 66/2015, 1a./J. 49/2016, 1a. VII/2017, 2a. X/2017, 2a. CXL/2016 y I.1o.P.14 K, los criterios de la Corte IDH en el Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Opinión Consultiva OC-4/84, Opinión Consultiva OC-17/2002, Opinión Consultiva OC-18/03, y Opinión Consultiva OC-24/17, la Observación General No. 18 del Comité de Derechos Humanos, la Observación General No. 14 del Comité de Derechos del Niño decide:
La norma jurídica que impide la adopción de parejas homosexuales, en la que se hace una distinción con relación a las parejas heterosexuales, se hace sobre una de las categorías sospechosas establecidas en la Constitución mexicana, por lo que exige un escrutinio estricto de la medida.
En la revisión de la disposición, se observó que la distinción no es objetiva ni razonable, y más aún, propuso la medida más gravosa en contra del sector de la población que se vería afectada, limitando por completo su derecho. En el estudio se revisó el interés superior de la niñez, para determinar si la distinción era una medida razonable para proteger este principio, sin embargo, las razones que se aducen se basan principalmente en estereotipos o condicionantes sociales, que no son suficientes para imponer una medida prohibitiva como la del caso de estudio.
Por lo anterior, se resuelve que la justicia constitucional declara la inconstitucionalidad de la parte prohibitiva de la disposición aducida, ello en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó en su criterio 2a. X/2017, que las normas discriminatorias no admiten interpretación conforme.
Solución Perú caso 2
Curso virtual de DDHH – Caso 2
Derechos a la igualdad y a la no discriminación
Aspectos procesales* y solución de fondo
Perú
Realizado por: César Rodrigo Landa Arroyo
1. Tipo de acción
En el presente caso se trata de una acción de inconstitucionalidad la cual tiene como objeto defender la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa, como lo establece el artículo 75 del Código Procesal Constitucional, por lo que los órganos y sujetos facultados por el artículo 203 de la Constitución deberán presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, tal y como lo prevé el artículo 98 del citado Código.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
En el presente caso, la demanda de inconstitucionalidad debe ser interpuesta ante el Tribunal Constitucional, tal y como lo establecen el artículo 202.1 de la Constitución de 1993 y el artículo 98 del Código Procesal Constitucional.
3. El reclamante
En el presente caso no se exige la presencia de una amenaza o lesión a un derecho fundamental, dado que la Constitución de 1993 prevé un sistema de legitimación extraordinaria para promover la demanda de inconstitucionalidad, por lo que se debería analizar si quien la interpone se encuentra dentro de los sujetos u órganos facultados por el artículo 203 de la Constitución.
4. El objeto de la demanda de inconstitucionalidad
El objeto de la demanda de inconstitucionalidad presentada se fundamenta en la presunta violación del derecho constitucional a la igualdad y al principio constitucional a la igualdad material, puesto que antepone la orientación sexual como un criterio sospechoso de discriminación. En segundo lugar, la norma demanda presume la violación del derecho a la familia, tanto de las personas LGBTI que desean constituir una, como de los menores que tiene el derecho a ser parte de una.
5. La legitimación del demandante
Las demandas de inconstitucionalidad pueden ser interpuestas únicamente por el Presidente de la República, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Poder Judicial (con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema), el Defensor del Pueblo, el veinticinco por ciento del total de congresistas, cinco mil ciudadanos con firmas aprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, los presidentes de Región avalados por el Consejo de Coordinación Regional, los alcaldes provinciales avalados por su Concejo, o los colegios profesionales, como lo establece el artículo 203 de la Constitución de 1993.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
Los procesos de inconstitucionalidad no exigen el agotamiento de la vía jurídica ordinaria, por lo que las demandas de inconstitucionalidad se presentan ante el Tribunal de Constitucionalidad de modo directo, como lo establece el artículo 98 del Código Procesal Constitucional.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
Como lo establece el artículo 100 del Código Procesal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad de la ley Y se debió interponer dentro del plazo de seis años contado a partir de la publicación de dicha ley, y se debe presentar con base en el contenido establecido por el artículo 101 del mismo Código.
* Juan Sebastián Sánchez Gómez, estudiante de derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación peruana.
El problema jurídico de análisis en el presente caso versa sobre la constitucionalidad de la ley cuestionada, la cual propone como límite a la adopción el género de los padres adoptantes. En este sentido, se deberá determinar si dicho requisito presenta una situación de discriminación o si es una diferenciación constitucionalmente aceptable.
Los derechos fundamentales tienen una doble dimensión, tanto como derechos subjetivos así como instituciones jurídicas objetivas. Esta doble dimensión ha sido analizada por reconocidos juristas como Maurice Hauriou, Konrad Hesse y Peter Häberle. Con respecto a la dimensión subjetiva, se tiene a los derechos fundamentales como aquellos inherentes a todo ser humano, correspondiendo a la misma una eficacia horizontal frente a los particulares; es decir, se hace exigible el respeto de los derechos entre las personas. La dimensión objetiva por su parte, corresponde a la eficacia vertical, por la cual el Estado tiene el deber de proteger dichos derechos y garantizar su cumplimiento mediante la promoción de los mismos o la administración de justicia.
Con respecto al derecho a la igualdad, el mismo se encuentra protegido tanto en el marco nacional peruano, como en el internacional. A manera nacional, la Constitución Política del Perú reconoce este derecho fundamental en su Art. 2 numeral 2 de la siguiente manera:
“Toda persona tiene derecho:
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.”
Esta disposición contiene un doble mandato. Por un lado se encuentra el mandato de igualdad ante la ley, que determina que ninguna disposición normativa puede establecer diferencias arbitrarias, ya sea otorgar beneficios o limitar derechos a favor de un grupo en específico. La única excepción a dicho mandato se encuentra amparada por el Art. 103 de la Constitución Política que señala: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas.” Es así, que se encuentra proscrita la creación de leyes que otorguen tratos diferenciados por una cuestión personal, pero se permiten por el contexto.
Históricamente, se puede apreciar que el derecho a la igualdad ha sido uno de los primeros derechos en haber sido reconocidos en el ámbito internacional, de ahí su importancia. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), ya se le reconocía, siendo que el Art. 1 de la misma señalaba que: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.” A nivel regional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre el Art. II también realiza la misma previsión que la Constitución respecto al derecho a la igualdad ante la Ley y la prohibición del trato discriminatorio. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) regula el derecho a la igualdad de manera implícita en su Art. 1, el cual en su primera parte señala que:
“Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones política, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
Complementando lo anterior, la segunda parte del mismo Art. recalca que: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” Así, se tiene que todo ser humano, independientemente de su orientación sexual, tiene el derecho a disfrutar de las libertades que la Convención les otorga, y todo Estado que la haya suscrito debe asegurar que las mismas sean promovidas y protegidas. Asimismo, la Convención también reconoce la igualdad ante la Ley de manera expresa en su Art. 24, señalando que toda persona tiene derecho, “sin discriminación, a igual protección de la ley.”
Con respecto al derecho a la familia, cabe reconocerse que el mismo se encuentra expresamente señalado en la Constitución Política del Perú de 1993 en el Art. 4, junto con los derechos económicos, sociales y culturales. El mismo señala que la comunidad y el Estado protegen a la familia, otorgándole calidad de instituto natural y fundamental de la sociedad. A nivel legal, el Código de los Niños y Adolescentes reconoce en su Art. 8 el derecho de los mismos “a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia.” De manera internacional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala en su Art. VI que “toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.”
Por su parte, la CADH recalca también en su Art. 17 la protección a la familia que la sociedad y el Estado deben cumplir. No obstante, dicho artículo (en su segunda parte) define el derecho a formar una familia como aquel “derecho del hombre y la mujer”, frase que ha causado graves problemas interpretativos. Por ello, debe estarse atento a lo expresado en la Opinión Consultiva del 24 de noviembre del 2017 (OC-24/17) otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a solicitud de la República de Costa Rica. En la misma, la Corte IDH realiza un análisis del término familia, arribando a la conclusión de que no existe un concepto único para dicha institución pues varía a lo largo del tiempo. Es así, que la Corte interpreta el Art. 17.2 entendiendo que no es una disposición restrictiva del concepto familia sino una alusión expresa a uno de los tipos de familia que la Convención protege. La Corte IDH reconoce el derecho a la familia como uno inherente a la comunidad LGBTI, siendo que “una interpretación restrictiva del concepto de “familia” que excluya de la protección interamericana el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo, frustraría el objeto y fin de la Convención.”[1] Asimismo, los Principios de Yogyakarta, si bien no tienen carácter vinculante, tienen la intención de servir como guía a los Estados en casos que involucren a la comunidad LGBTI; los mismos señalan como principio 24 el derecho a formar una familia incluso a través de la adopción o la reproducción asistida.
Dada la titularidad de ambos derechos por parte de los ciudadanos, en la presente demanda de inconstitucionalidad se alega una vulneración a la eficacia vertical de los mismos, por la ley que impide la adopción de niños por parejas del mismo sexo. La alegada vulneración parte de un supuesto de desprotección e incumplimiento de obligaciones internacionales respecto a la CADH.
Es relevante para el caso también tener en consideración el interés superior del niño, criterio de interpretación reconocido tanto en el ordenamiento nacional como en la Convención. En el primero, dicho criterio de interpretación se reconoce a nivel constitucional en el Art. 4, el cual señala: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente (…)”; asimismo, se tutela en el marco legal en el Art. IX del Código de los Niños y Adolescentes, el cual lo señala como criterio máximo al momento de la toma de decisiones por parte del Estado respecto de asuntos correspondientes a menores de edad. A nivel internacional, el Art. 19 de la Convención dictamina que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”
[1] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. OC 24/17 solicitada por la República de Costa Rica. Identidad de Género, e Igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. F 189.
Se debe recordar que ningún derecho fundamental es absoluto. Con respecto al derecho a la igualdad, ya se ha mencionado la excepción constitucional planteada por el Art. 103, es decir, la admisibilidad de un trato diferenciado justificado objetivamente por la naturaleza de la situación y no por características de la persona. Es así que, por ejemplo, de probarse que la adopción por parejas del mismo sexo resultara perjudicial para los niños en un nivel afectivo o psicológico, se aceptaría un trato diferenciado justificado en el interés superior del niño, siendo este un objetivo constitucional.
El derecho a constituir una familia se encuentra al mismo tiempo limitado, siendo que no puede ser ejercido cuando pueda afectar el derecho de un tercero. Por ejemplo, se prohíbe el matrimonio de persona con vínculo matrimonial activo, en tanto ello representaría una vulneración al derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad del primer cónyuge. Asimismo, se encuentra limitado el derecho a constituir una familia, por el interés superior del niño. Es así, que se pueden apreciar casos en los que el Estado priva de custodia a aquellos progenitores que no brindan los cuidados adecuados a sus hijos, declarando a los menores en situación de abandono (provisional o permanente), y situándolos en el sistema de cuidado estatal; incluso pudiendo ingresar a los menores al sistema nacional de adopción. Por ello, habría de determinarse si la adopción no realizada por una pareja heterosexual podría atentar contra el interés superior del niño, vulnerando de esa manera los derechos de un tercero y pudiendo plantearse como límite legítimo al derecho a constituir una familia; es decir, como un caso de diferenciación en vez de discriminación.
Como se ha mencionado, tanto los derechos alegados como el principio de interés superior del niño se encuentran reconocidos en diversas disposiciones constitucionales y convencionales. No obstante lo anterior, debe realizarse la precisión respecto al principio del interés superior del niño puesto que el mismo posee un contenido indeterminado, y que no puede utilizarse como un argumento de pleno para justificar alguna medida sin hacer alusión a los derechos que subyacen dicha decisión. Lo último cobra mayor importancia en tanto con la Convención de los Derechos del Niño, se ha transitado “de la situación irregular a la protección integral; según esta última, los niños y las niñas son vistos como sujetos de derecho y deben recibir una atención especial por su condición de edad, que los coloca en una situación de vulnerabilidad.”[1] Es así, que toda actuación del Estado debe buscar proteger a los niños, asegurando su bienestar desde el punto de vista de los derechos fundamentales que le son inherentes.
Por lo tanto, para el análisis de la presente se analizará si hay algún derecho de los niños que se vea vulnerado por la adopción por padres del mismo sexo o su adhesión en parejas uniparentales, centrándose en el primer supuesto por ser el relevante para el caso. Realizado dicho análisis, se pasará a realizar un test de igualdad con respecto a la medida tomada por el Estado para determinar si se trata de un trato diferenciado o discriminatorio.
¿La adopción por parte de una persona soltera o una pareja del mismo sexo resulta perjudicial para los menores de edad?
Con respecto al supuesto de parejas del mismo sexo, la Corte IDH se ha pronunciado con motivo del caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, en donde la Corte Suprema de Chile negó la custodia a una madre por su orientación sexual, alegando que su estilo de vida sería perjudicial para sus hijas. En el mismo, la Corte recordó el precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto a la Sentencia del caso Salgueiro da Silva Mouta Vs. Portugal (1999)[2], donde el TEDH se refirió a la restricción de acceso a la patria potestad por orientación sexual como un caso de discriminación. Así, la Corte IDH determina que se encuentra de acuerdo al interés jurídico de las niñas que puedan convivir con su madre, quien no había dado indicios de negligencia en sus labores como progenitora. Ello, tomando en cuenta las opiniones de las menores en cuestión quienes expresaron su voluntad de querer que su madre formara parte de sus vidas, independientemente de su orientación sexual. La Corte IDH señaló que cualquier restricción al derecho a la familia por razones de orientación sexual resultaba discriminatoria. Asimismo, respecto a la alegada violación al interés superior del niño en el caso de examen, la Corte coincidió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al señalar que los argumentos esgrimidos se basaban en presunciones estereotipadas, y que el único daño social que podría ser causado a las niñas partiría del mismo Estado al no haber dispuesto de las condiciones adecuadas para la adaptación de un nuevo tipo de familia y el respeto de la misma en su sociedad.
Como se puede apreciar, a nivel internacional se ha reconocido que es parte del interés superior del niño el formar parte de una familia, cualquiera sea la orientación sexual de los padres, siempre que el ambiente familiar sea adecuado para su desarrollo.
Con respecto a la adopción individual, a nivel nacional, se puede destacar la Sentencia del Exp. N° 2165-2002-HC/TC (Caso Lady Rodríguez Panduro); donde, al decidir otorgarle la custodia de una niña en situación de abandono a la señora Lady Rodríguez, quien la cuidó durante dos años, el Tribunal señalo que:
“la Constitución Política establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que tanto la comunidad como el Estado protegen especialmente al niño en situación de abandono; y asimismo, que el Código de los Niños y Adolescente prescribe que en toda medida que adopte el Estado concerniente al niño se considerará el interés superior de éste y el respeto a sus derechos, y que todo menor tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una familia.” (Fundamento 4)
En esa misma línea interpretativa, el Tribunal Constitucional Peruano refuerza la idea de que pertenecer a un seno familiar adecuado es una forma idónea de proteger el interés superior del niño, puesto que resulta preferible que un niño crezca dentro de un ambiente saludable (independientemente de las características personales de los adoptantes), a que se vea indefinidamente sujeto a una situación de abandono.
[1] FERNÁNDEZ REVOREDO, MARISOL. “Manual de Derecho de Familia: Constitucionalización y diversidad familiar”. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2013. Pp. 189.[2] En Salgueiro da Silva Mouta Vs. Portugal el señor Da Silva interpuso el recurso en tanto la Corte de Apelaciones de Lisboa le negó la patria potestad de su hija por considerar que convivir con una pareja del mismo sexo no era saludable y adecuado para un menor, incluso restringiendo durante el periodo de visitas del padre que pudiera expresarse respecto a su orientación sexual.
Para finalizar el análisis, se buscará realizar un test de igualdad, en el formato que ha sido planteado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Exp. 00045-2004-AI (Caso del Programa de Formación de Aspirantes a la Magistratura). El mismo consta de seis pasos, los tres primeros referidos a la igualdad de la medida y los restantes correspondientes al método de ponderación.
IV. 1 Determinación del tratamiento legislativo diferente
Este primer paso consiste en determinar la existencia de un trato diferenciado hacia un colectivo por una medida legislativa. En el caso presente, la diferenciación queda clara en tanto la medida legislativa cuestionada expresamente señala como requisito para adoptar “conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial”; con dicha disposición lo que pretende es excluir al colectivo LGBTI de la posibilidad de adoptar, limitando dicha institución exclusivamente en las parejas heterosexuales. En este sentido, el tratamiento legislativo diferente se da tanto por el beneficio otorgado a las parejas heterosexuales como por la restricción para las parejas del mismo sexo.
IV. 2 Determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad
En el presente apartado se buscará determinar si la medida en cuestión afecta el derecho a la igualdad de manera grave, media o leve.
Para ello, se tendrá como afectación grave aquella que atenta contra un derecho fundamental y se basa en un motivo prohibido por la Constitución (aquellos mencionados en el Art. 2 numeral 2, a ser: “origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, [o] condición económica.”). La afectación será media cuando se funde en un motivo constitucionalmente prohibido pero afecte un derecho legal, es decir, aquel que no tenga calidad de fundamental. Por último, la afectación será leve cuando tanto el derecho vulnerado como el motivo prohibido sean de origen legal.
En el presente caso el trato diferenciado se encuentra fundamentado en la orientación sexual de los adoptantes. Es menester entender que el concepto de “sexo” expresado en la Constitución no se restringe al sexo biológico, en tanto el mismo debe integrarse con los instrumentos internacionales, y asimismo, con la jurisprudencia internacional que ha delimitado los alcances del mismo. Considerando lo dicho hasta acá, se debe tener en cuenta que por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, “las normas relativas a los derechos y las libertades [que la Constitución reconoce] se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”; siendo que por el Art. 55 todo tratado en vigor forma parte del derecho nacional. Con lo expuesto, se tiene que, en materia de derechos humanos, la Constitución les otorga a los tratados y convenios internacionales un rango constitucional. Por lo tanto, se debe aceptar como motivos constitucionalmente prohibidos aquellos que la CADH menciona por más que la Constitución no lo haga.
Dentro de dichos motivos se encuentra el de “condición social”; el cual, de acuerdo con la Opinión Consultiva N° 24-17/OC, incluye la orientación sexual. Por lo tanto, el trato diferenciado por cuestión de orientación sexual resulta discriminatorio y, mediante la integración de instrumentos internacionales, un motivo constitucionalmente prohibido.
Respecto al derecho afectado, el derecho a formar una familia, si bien se encuentra dentro del capítulo de derechos sociales y económicos ha sido reconocido mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho humano inherente a todo ser humano, y por los mecanismos de integración, pasaría a ser un derecho fundamental.
En conclusión, el motivo del tratamiento legal diferenciado es un motivo prohibido y el derecho que vulnera es un derecho fundamental, ambos protegidos por instrumentos internacionales que se integran, en principio, por un sistema monista al ordenamiento nacional, en tanto protege mejor a la persona. Por ello, la afectación a la igualdad es de intensidad grave.
IV. 3 Determinación de la finalidad del tratamiento diferente
Con respecto al tercer paso, el mismo busca determinar la finalidad inmediata y la mediata que persiguen la medida. La primera, también llamada objetivo, es aquella situación a la que se busca arribar como consecuencia de la medida; mientras que la segunda es el valor o principio constitucional que la medida busca proteger.
En cuanto al objetivo podría decirse que la medida legislativa en cuestión pretende asegurar el acceso a un ambiente familiar adecuado y saludable para los menores que sean partícipes de un proceso de adopción. Respecto a la finalidad mediata, el valor constitucional que la medida busca proteger es el interés superior del niño, reconocido en el Art. 4 de la Constitución.
IV.4 Examen de idoneidad
El examen de idoneidad se encuentra divido en dos partes. La primera correspondiente a la constitucionalidad de la finalidad; y la siguiente enfocada a la adecuación de la medida para arribar a la finalidad constitucional que se busca.
Con respecto a la constitucionalidad de la finalidad, siguiendo lo explicado, se encuentra en el interés superior del niño, puesto en la Constitución como el deber de especial protección a los niños y adolescentes por parte del Estado. El mismo, como ya se ha mencionado, tiene un marco nacional e internacional de protección; e implica poner el bienestar de los menores y el cumplimiento de sus derechos por delante.
Respecto a la idoneidad en sí de la medida; establecer requisitos que contribuyen a encontrar un ambiente adecuado para los menores cumple con la finalidad de proteger el interés superior del niño, puesto que la intención de la norma es asegurar que los niños puedan crecer en un ambiente adecuado y saludable que fomente su correcto desarrollo personal. No obstante ello, no se encuentra una correlación directa entre los requisitos planteados por la norma y la prevalencia del interés superior del niño, toda vez que no se ha demostrado empíricamente, e incluso jurídicamente se ha rechazado, que la adopción individual o la conjunta por una pareja del mismo sexo, pueda resultar perjudicial para el niño.
Al no superarse esta fase, la medida deviene en inconstitucional. Por motivos académicos, se continuará con el examen de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
IV.5 Examen de necesidad
El examen de necesidad es un análisis de medios, que tiene como finalidad determinar que la medida adoptada ha sido la menos lesiva posible para poder proteger la finalidad resguardada. En este sentido, el establecimiento de requisitos que busquen encontrar el mejor ambiente posible para asegurar el bienestar de los menores, es la medida menos lesiva posible para la finalidad planteada. No obstante ello, se puede plantear como medida alternativa el análisis concreto del caso, sin rechazar prima facie a los adoptantes por pertenecer a un colectivo en concreto. En este sentido, no se tendría como rechazo por cuestiones objetivas sino siguiendo el procedimiento de adopción regular en caso de encontrar anomalías específicas en los pretendientes padres adoptantes. Analizando la intensidad real con la intensidad hipotética, se tiene que la medida planteada supone una menor intervención que la propuesta, motivo por el cual no se supera el examen de necesidad.
IV.6 Examen de proporcionalidad en sentido estricto
Con respecto a la proporcionalidad en sentido estricto, se debe realizar una ponderación de valores entre el principio de igualdad y el principio de interés superior del niño. Como se ha analizado previamente, el principio de interés superior del niño no puede ser utilizado de pleno derecho sin dotarlo previamente de un contenido, es decir, partir de un derecho del niño o adolescente que se vería vulnerado. No obstante, en el presente caso no existe un derecho que se pueda ver vulnerado por la adopción de padres del mismo sexo. Todo lo contrario, se prefiere otorgar al niño una familia, independientemente de las características de los adoptantes, puesto que siempre que cumplan con los deberes parentales con la diligencia debida y no vulneren los derechos de los niños, no existe motivo alguno para que se pueda fundamentar el impedimento.
Lo anterior va de la mano con lo señalado en el caso Atala Riffo respecto al concepto dinámico de familia y la necesidad del Estado de proteger los nuevos tipos de familia que surjan de la evolución social. Lo mismo ha sido reconocido también a nivel nacional por el Tribunal Constitucional en su Sentencia del Exp. N° 09332-2006-PA (Caso Shols Pérez – Familia Reconstituida), donde el mismo reconoce la institución de la familia como un concepto dinámico y variable en el tiempo, dependiente de los cambios sociales; y señala que la interpretación de las disposiciones legales aplicables a la familia debe ir de la mano con dicho cambio social.
En conclusión, la medida legislativa respecto al requisito de una pareja heterosexual para adoptar, vulnera el derecho a la igualdad y el derecho a la familia, tanto respecto de constituir una para la personas LGBTI como a formar parte de una en caso de los menores. Por tanto, la medida resulta inconstitucional y debe ser expulsada del ordenamiento nacional a fin de resguardar los derechos mencionados.
Solución Uruguay caso 2
Curso virtual de DDHH – Caso 2
Derecho a la igualdad y a la no discriminación
Aspectos procesales* y solución de fondo
Uruguay
Realizado por: Martín Risso Ferrand
1. Tipo de acción
En el presente caso, la acción procedente es la acción de inconstitucionalidad, que en Uruguay se encuentra regulada en el Código General del Proceso (CGP), el cual establece en su artículo 508 que “[s]iempre que deba aplicarse una ley o una norma que tenga fuerza de ley, en cualquier procedimiento jurisdiccional, se podrá promover la declaración de inconstitucionalidad”. De igual forma, las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales por razones de forma o contenido, según lo disponen los artículos 256 a 261 de la Constitución Política de Uruguay.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
La promoción de la cuestión de inconstitucionalidad dependerá de si la declaración se interpone por vía de acción o por vía de excepción. En este sentido, el artículo 510 del CGP dispone que se interpondrá:
“1º Por vía de acción, cuando no existiere procedimiento jurisdiccional pendiente. En este caso, deberá interponerse directamente ante la Suprema Corte de Justicia.
2º Por vía de excepción o defensa, que deberá oponerse ante el tribunal que estuviere conociendo en dicho procedimiento”.
Por su parte, el numeral 2 del artículo 509 del CGP dispone una tercera vía, conocida como vía de oficio, la cual será promovida, “[…] por el tribunal que entendiere en cualquier procedimiento jurisdiccional”.
En el presente caso, la acción de inconstitucionalidad de la ley se debe adelantar por vía de acción, puesto que no existe un asunto judicial pendiente. Así las cosas, la competencia le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia para determinar la constitucionalidad de la Ley Y que dispone que “[s]on requisitos de legitimación para adoptar: (…) c) conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial”.
3. El reclamante
En el presente caso, no se hace explícita la naturaleza jurídica del accionante de la demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, según el artículo 509 del CGP, esta puede ser interpuesta:
“1º Por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo.
2º De oficio, por el tribunal que entendiere en cualquier procedimiento jurisdiccional”.
4. El objeto de la acción de inconstitucionalidad
El objeto de la demanda de inconstitucionalidad presentada se fundamenta en la presunta violación del derecho constitucional a la igualdad y al principio constitucional a la igualdad material, puesto que antepone la orientación sexual como un criterio sospechoso de discriminación. En segundo lugar, la norma demanda presume la violación del derecho a la familia, tanto de las personas LGBTI que desean constituir una, como de los menores que tiene el derecho a ser parte de una.
5. La legitimación del demandante
No se hace explícita la naturaleza jurídica del accionante de la demanda de inconstitucionalidad, sin embargo, esta puede ser interpuesta por cualquier persona que considere que sus derechos han sido lesionados, según lo estipula el numeral 1 del artículo 509 del CGP.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
Las acciones de inconstitucionalidad no exigen el agotamiento de la vía jurídica ordinaria, por lo que estas se deben presentar directamente ante la Suprema Corte de Justicia si se interpone por vía de acción, o por vía de excepción ante el el tribunal que conozca del procedimiento judicial pendiente, según sea el caso.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
El artículo 512 del CGP establece los requisitos de forma para interponer la declaración de inconstitucionalidad, a saber “[…] deberá formularse por escrito, indicándose, con toda precisión y claridad, los preceptos que se reputen inconstitucionales y el principio o norma constitucional que se vulnera o en qué consiste la inconstitucionalidad en razón de la forma. La petición indicará todas las disposiciones o principios constitucionales que se consideren violados, quedando prohibido el planteamiento sucesivo de cuestiones de inconstitucionalidad”.
Respecto al plazo estimado para interponer la declaración, el artículo 511.1 indica que “[l]a solicitud de declaración de inconstitucionalidad, como excepción o defensa, podrá ser promovida por el actor, por el demandado o por el tercerista, en los procedimientos correspondientes, desde que se promueve el proceso hasta la conclusión de la causa, en la instancia pertinente”.
Sobre este punto, es importante tener en cuenta que las solicitudes no serán admitidas en el evento que no se ajusten a los requisitos anteriormente detallados o éstas se presenten de manera extemporánea, según lo indica el artículo 513.1 del CGP.
* Valentina Vera Quiroz, abogada egresada de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación uruguaya.
El problema jurídico consiste en si la norma demandada es acorde con la legislación uruguaya y con los tratados internacionales en la materia ratificados por este país.
En este caso componen el marco de protección el Derecho Constitucional uruguayo y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que conforman un bloque normativo (bloque constitucional, de constitucionalidad o simplemente bloque de los derechos humanos, como lo ha llamado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, en la sentencia 365/2009).
En Uruguay se permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo (ley19.075), pero se tomará como supuesto de trabajo que existe una ley con las características indicadas en este caso.
En este caso resultan aplicables normas constitucionales y convencionales referidas al principio general y derecho a la igualdad, a la protección de los menores y en cuanto al interés general del niño (Convención Internacional de Derechos del Niño), derecho a fundar una familia (comprendiendo la existencia de niños a cargo de los fundadores en un régimen estable de adopción formal).
La Constitución uruguaya, en su artículo 8, refiere al principio de igualdad ante la ley, sin referencia a otras variantes. La igualdad material se deduce, sin embargo, de otras disposiciones constitucionales y, recurriendo al Derecho Internacional, se acepta pacíficamente el complemento de este principio y derecho, y la inclusión, por ejemplo, del principio de no discriminación, dentro del cual se incluyen las desigualdades basadas en orientaciones o preferencias sexuales.
Fácil es, entonces, colocar a este caso dentro de la figura de la discriminación, lo que conducirá a que se deba ser mucho más exigente en el análisis de la justificación de la diferenciación. En Estados Unidos se ha usado la expresión de categorías sospechosas de discriminación; de lo que deriva: a) quien diferencia es quien tiene que justificar la diferenciación (sobre él recae la carga de la argumentación) y, b) los criterios para analizar estas justificaciones son muchos más estrictos que en un caso de desigualdad simple.
El principio de protección del menor (artículos 41 y siguientes de la Constitución), sumado a la noción de “interés superior del niño” (Convención Internacional de Derechos del Niño), resultan claves. El Estado debe buscar (objetivo central) que al dar en adopción al menor se esté tomando la mejor decisión para este, por encima del interés de los adultos.
El artículo 24 de la CADH, referido a la igualdad y a la no discriminación, no implica que haya una lista cerrada de casos de discriminación, sino que esta puede ser ampliada cuando: a) refieran o se basen en aspectos centrales de la identidad de la persona (entre estas la orientación sexual), b) estén asociadas a situaciones históricas de discriminación y subordinación de grupos, c) que refieran a grupos de escaso peso social o político, y, d) que los criterios empleados (para la diferenciación) no sean racionales. Este artículo 24 debe asociarse con la prohibición de discriminación del artículo 1 de la Convención.
Sobre el artículo 17 de la Convención, que refiere al “derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia”, debe tenerse presente que no puede interpretarse en forma piedeletrista. En efecto, en múltiples pronunciamientos la Corte IDH ha señalado que la Convención debe ser interpretada en forma evolutiva (ha señalado que los derechos humanos son instrumentos vivos) y expansiva. Asimismo, el concepto de familia no se encuentra cerrado a un modelo tradicional, sino que abarca otros lazos familiares (Caso Atala Riffo). También la Corte ha rechazado que el estado civil de los padres pueda ser obstáculo, ni que pueda favorecer a quienes se encuentran en situación de matrimonio formal respecto a otros, aceptando las familias monoparentales (caso Fornerón). Por último, la Corte ha rechazado presunciones injustificadas e invocaciones al interés superior del menor, respecto a las personas homosexuales (caso Atala Riffo). La Corte IDH sostuvo, en definitiva, que las aptitudes de padres homosexuales son equivalentes a las de los heterosexuales.
La determinación del orden jurídico aplicable, así como de la constatación de un trato diferenciado injustificado, conducen claramente a la solución del caso.
¿Puede invocarse a favor de la ley la existencia de informes científicos que desaconsejen este tipo de adopción o que señalen obstáculos o peligros válidos respecto al niño? Es claro que no. Podrán aparecer informes en ambos sentidos, pero la literatura mayoritaria y más calificada orienta a rechazar estos informes.
Hay evidencia calificada que nos dice que no hay diferencias, para el niño, por ser criado en un hogar conformado por una pareja heterosexual u homosexual.
Privar a las parejas compuestas por personas de similar sexo, implica no solo un caso de desigualdad, sino de discriminación y, en estos casos, los criterios para valorar las justificaciones que se esgriman para la discriminación deben ser más estrictos. La prueba clara y contundente se exigiría solo para aceptar una excepción o justificación al principio de no discriminación y, en caso contrario, debe protegerse al discriminado.
Asimismo, en las hipótesis de discriminación no pueden aceptarse justificaciones que se basan en prácticas sociales o históricas, ya que estas prácticas, si ocasionan discriminación, lejos de constituir argumentos válidos, son algo que debe combatirse.
Estos argumentos conservadores y basados en la propia realidad discriminadora no pueden ser aceptados. Históricamente la noción de “iguales pero separados” para referir a la existencia de transporte, bares, escuelas, etc., para afrodescendientes separados de los blancos, se pretendió justificar en que los afrodescendientes se “sentirían” mejor en lugares propios para ellos que en otros compartidos con los blancos. Estas visiones fueron definitivamente descartadas en el caso “Brown v. Board of Education” (1954 y 1955), de la Corte Suprema de los EEUU, en que se demostró las graves consecuencias de dicha discriminación.
La inexistencia de justificaciones claras, confiables y debidamente fundadas en favor de la ley cuya constitucionalidad se ha cuestionado en este caso, conduce necesariamente al acogimiento de la acción de inconstitucionalidad planteada.
Esta ley resulta violatoria del principio de no discriminación y sin razones válidas. Debe hacerse lugar a la acción y declararse la inconstitucionalidad de la ley Y.
Solución Venezuela caso 2
Curso virtual de DDHH – Caso 2
Derechos a la igualdad y a la no discriminación
Aspectos procesales* y solución de fondo
Venezuela
Realizado por: Jesús María Casal Hernández
1. El tipo de acción:
En este caso la acción procedente es una demanda popular de inconstitucionalidad.
2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en su artículo 32 que el control concentrado de constitucionalidad corresponde únicamente a la Sala Constitucional, mediante demanda popular de inconstitucionalidad. Asimismo, los efectos de dicha sentencia serán de aplicación general.
3. El reclamante
En este caso particular no se especifica quién es el reclamante de la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, a pesar de no estar expreso en la Constitución, ni en la ley, esta puede ser interpuesta por cualquier ciudadano, inferencia que se realiza a partir del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo y otras disposiciones, junto a los criterios doctrinales y jurisprudenciales tradicionales.
4.El objeto de la demanda de inconstitucionalidad
La acción popular de inconstitucionalidad tiene como objeto proteger la supremacía de la Constitución frente a normas inferiores que lleguen a contrariar principios y fundamentos constitucionales. En este orden de ideas, el artículo 21 de la Carta apunta que “todas las personas son iguales ante la ley” por lo cual no se permiten discriminaciones basadas en raza, sexo, credo, entre otras. Se afirma a su vez que la ley se encargará de garantizar que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas positivas a favor de aquellos que puedan ser discriminados. Así las cosas, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación se configuran como los derechos objeto de tutela constitucional. Por otro lado, la norma demanda podría implicar la violación del derecho a la familia, tanto de las personas LGBTI que desean formar una, como de los menores que tiene el derecho a ser parte de una.
5. La legitimación del demandante
No se hace explícita la naturaleza jurídica del accionante de la demanda de inconstitucionalidad, sin embargo, esta puede ser interpuesta por cualquier persona que considere que sus derechos han sido lesionados, según lo estipula el numeral 1 del artículo 509 del CGP.
6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria
Al hablar de una acción popular de inconstitucionalidad de una ley no existe una vía jurídica ordinaria previa.
7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción
En el caso particular de Venezuela no hay plazo de caducidad para interponer la acción popular de inconstitucionalidad.
* Viviana Carolina Rodrigo Giubasso, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación venezolana.
El problema jurídico consiste en si la norma demandada es acorde con la legislación de Venezuela y con los tratados internacionales en la materia ratificados por este país.
El caso se relaciona con el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 21 de la Constitución venezolana, el cual establece que:
“Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas.
4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias”.
En el contexto señalado también tiene relevancia el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, como veremos, reconocido en el artículo 20 de la Constitución[1]; asimismo, puede adquirir significación el derecho a la protección de las familias que se deduce del artículo 75 de nuestra Constitución[2].
La normativa internacional aplicable, que tiene igualmente jerarquía constitucional (arts. 22 y 23 de la Constitución), será considerada durante el desarrollo de los siguientes apartados.
II. 1 Titularidad del derecho
Tanto el derecho a la igualdad como el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad son reconocidos a toda persona. De modo que la orientación sexual, evidentemente, no repercuta en el examen de la titularidad de estos derechos. Por el contrario, es a partir de ellos, sobre todo del derecho a la igualdad, que ha de analizarse si la distinción de trato derivada de la ley impugnada es constitucionalmente lícita. Además, no deben perderse de vista los derechos de los niños o adolescentes que pudieran ser adoptados.
II. 2 Ámbito protegido
El derecho a la igualdad ampara a la persona frente a toda diferencia de trato carente de justificación. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha declarado que:
“…el derecho subjetivo a la igualdad y a la no discriminación, es entendido como la obligación de los Poderes Públicos de tratar de igual forma a quienes se encuentren en análogas o similares situaciones de hecho, es decir, que este derecho supone, en principio, que todos los ciudadanos gocen del derecho a ser tratados por la ley de forma igualitaria, y se prohíbe por tanto, la discriminación”[3].
Ha apuntado también que:
“…no todo trato desigual es discriminatorio, sólo lo será el que no esté basado en causas objetivas y razonables, pero el Legislador puede introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias, esto es, cuando estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos, es por ello, que el derecho a la igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales, en consecuencia, lo constitucionalmente prohibido es el trato desigual frente a situaciones idénticas”[4].
Al estudiar el derecho a la igualdad en el plano constitucional e internacional suele aludirse a determinadas categorías explícitamente excluidas normativamente como causas que puedan ser consideradas por el legislador u otras autoridades al imponer alguna distinción en el tratamiento jurídico. A ellas se refiere el artículo 21.1 de nuestra Constitución y las mismas deberían dar lugar a un severo escrutinio respecto de la licitud de cualquier distinción normativa que se base en alguna de esas categorías.
[1] “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”.[2] “El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional”.[3] Sentencia de la Sala Constitucional N° 1197, del 17 de octubre de 2000.[4] Ídem.
Este precepto prohíbe las discriminaciones fundadas en “la raza, el sexo, el credo, la condición social” u otras circunstancias que atenten contra la igualdad en el goce o ejercicio de los derechos. Las diferencias de trato derivadas de la orientación sexual representan en principio una discriminación, es decir, una distinción constitucionalmente prohibida, ya que puede considerarse que aquella queda abarcada por la alusión a la condición social contenida en el artículo 21.1, en concordancia con lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al interpretar el artículo 1.1 de la Convención, como luego se dirá.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha destacado el carácter enunciativo, no taxativo, del listado de supuestos de discriminación formulado por el artículo 21.1, por lo que ha declarado que entre estos se hallan las diferenciaciones originadas en la orientación sexual. Sin embargo, no ha aclarado si esta discriminación estaría comprendida en alguna de las circunstancias expresamente excluidas por esta disposición o si sería examinada desde la óptica de la genérica referencia a situaciones contrarias a la igualdad en el disfrute de los derechos. Tampoco ha desarrollado en su jurisprudencia la idea de las categorías sospechosas o excluidas en principio como fundamento para una distinción regulativa en el ejercicio de derechos subjetivos o libertades.
Según la jurisprudencia constitucional, la ley impugnada afectaría además el ámbito protegido por el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad[5]. Podría entrar en juego también el derecho a la protección de las familias, que la Sala ha llegado a interpretar ampliamente[6] aunque no directamente en relación con el caso objeto de análisis.
[5] Vid. sentencia de la Sala Constitucional N° 190, de 28 de febrero de 2008.[6] Vid., entre otras, la sentencia de la Sala Constitucional N° 693, del 2 de junio de 2015.
Dado que se está examinando una problemática referida al derecho a la igualdad, el examen clásico de la admisibilidad de la restricción se reconduce a la indagación sobre la licitud de una diferencia de trato. Las discriminaciones en sentido estricto están excluidas de plano, pero no toda distinción normativa entre personas representa per se una discriminación. Para saber si esta se ha producido, ha de determinarse si hay o no razones que justifiquen tal diferenciación. En relación con las categorías expresamente excluidas por el artículo 21.1 de nuestra Constitución y el artículo 1.1 de la CADH, se impone una suerte de presunción favorable a la existencia de un trato discriminatorio, la cual, en determinados supuestos, puede ser desvirtuada por las autoridades, mediante una fundamentación que ha de ser revisada bajo un severo escrutinio.
En lo que atañe al derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, el artículo 20 de la Constitución admite la posibilidad de su limitación, y el derecho a la protección de las familias es susceptible de cierta configuración legislativa.
Desde el punto de vista formal, la diferencia de trato que está siendo cuestionada está contemplada en una ley, que no adolece de imprecisión. Resta, pues, examinar si esa diferencia tiene justificación.
El caso planteado se inscribe en la temática de los derechos de las personas LGBTI y, en particular, los derechos de parejas conformadas por personas de un mismo sexo. En esta materia la Sala Constitucional ha establecido que:
“…con fundamento en el artículo 21 de la Constitución, un individuo no puede ser discriminado en razón de su orientación sexual, cuando tal condición implique colocarlo en un plano de desigualdad respecto de aquellos aspectos en los que, por su condición de ser humano, es igual frente al resto de los individuos de la colectividad. Así, en su condición de trabajador, en su condición de ciudadano, y, en general, respecto del ejercicio de sus derechos individuales (civiles, políticos, sociales, culturales, educativos y económicos) que le otorga la condición de persona, es, ante la Ley, igual al resto de la colectividad”[7].
Esta aproximación al asunto indica que la Sala no considera a la orientación sexual de una persona como una categoría sospechosa, en principio excluida como fundamento para una diferencia de trato. Por el contrario, según el razonamiento citado la orientación sexual sería una circunstancia más que en cada situación deberá ser evaluada desde el prisma del derecho a la igualdad.
La Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre un tema estrechamente vinculado con el de la posibilidad de la adopción de niños o niñas por parejas integradas por personas de un mismo sexo, como lo es el de la existencia o no de un derecho al matrimonio entre quienes las conforman. Estas cuestiones no han de ser respondidas necesariamente de la misma manera, pero están conceptualmente conectadas. Al respecto, la Sala Constitucional, al resolver un recurso en el que se solicitaba la interpretación de la Constitución en relación con el alegado derecho al reconocimiento de los mismos efectos del matrimonio a uniones estables de hecho entre personas del mismo sexo, sostuvo criterios que podrían extenderse al caso que se examina. La Sala Constitucional afirmó que:
“… la norma constitucional no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, que encuentran cobertura constitucional en el derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad; simplemente no les otorga protección reforzada, lo cual no constituye un acto discriminatorio en razón de la orientación sexual de la persona, como se explicó. Así, es pertinente poner de relieve que la Constitución no niega ningún derecho a la unión de personas de igual sexo; cosa distinta es, se insiste, que no les garantice ninguna protección especial o extra que haya de vincular al legislador, como tampoco lo hace respecto de uniones de hecho entre heterosexuales que no sean equiparables al matrimonio –el cual sí se define como unión entre hombre y mujer”[8].
De esto se colige que para la Sala Constitucional la unión entre personas del mismo sexo no se equipara constitucionalmente al matrimonio, sin perjuicio de que, como la misma sentencia terminó concluyendo, el legislador pueda reconocer determinados derechos a quienes conformen tales uniones, los cuales no tendrían que ser idénticos a los propios del matrimonio.
En lo concerniente al caso planteado, lo dicho implica que, según los criterios sentados por la Sala Constitucional, la regulación legal según la cual un requisito para adoptar es la existencia de “una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial”, no sería automáticamente inconstitucional, pues habría que evaluar si la exclusión implícita de las parejas de personas del mismo sexo es discriminatoria, desde la perspectiva del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y, eventualmente, del derecho a la protección de la familia.
Si se tienen en cuenta los parámetros de la CADH y de la jurisprudencia interamericana, habría que modificar en algunos aspectos el esquema de análisis de la Sala Constitucional, con posibles consecuencias en la resolución del asunto.
La Corte IDH ha sostenido que la “la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención”[9], bajo la expresión “cualquier otra condición social” contenida en el artículo 1.1 de la CADH. Las categorías protegidas son las que, según antes se indicó, están excluidas expresamente por esa disposición de la Convención como motivo para una diferencia de trato. La inclusión de la orientación sexual dentro de estas categorías tiene consecuencias en el plano del control, ya que:
“cuando se trata de una medida que establece un trato diferenciado en que está de por medio una de estas categorías, la Corte debe aplicar un escrutinio estricto que incorpora elementos especialmente exigentes en el análisis, esto es, que el trato diferente debe constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo convencionalmente imperioso. Así, en este tipo de examen, para analizar la idoneidad de la medida diferenciadora se exige que el fin que persigue no sólo sea legítimo en el marco de la Convención, sino además imperioso. El medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino también necesario, es decir, que no pueda ser reemplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, se incluye la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, conforme al cual los beneficios de adoptar la medida enjuiciada deben ser claramente superiores a las restricciones que ella impone a los principios convencionales afectados con la misma”[10].
Este riguroso test va acompañado de una carga de la justificación que recae sobre las autoridades del Estado, pues estas deben evidenciar que la regulación o decisión que da un tratamiento jurídico distinto, desfavorable, a una persona en razón de su orientación sexual “no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio”[11].
A las consideraciones anteriores, referidas al derecho a la igualdad, consagrado en los artículos 1.1 y 24 de la CADH, ha de sumarse el derecho a la protección de la familia reconocido en el artículo 17 de la Convención, que comprende el derecho a fundarla, y los derechos del niño garantizados por su artículo 19. Estos derechos deberían concurrir en el ya esbozado test de constatación de una discriminación elaborado por la Corte IDH desde la perspectiva del derecho a la igualdad y de las categorías protegidas.
Bajo estos parámetros tendría que examinarse la ley impugnada, lo cual supone que la jurisdicción constitucional no podría desestimar el recurso interpuesto basándose simplemente en que la unión entre personas del mismo sexo no es equiparable constitucionalmente al matrimonio[12] ni en estereotipos o concepciones tradicionales sobre la familia. Solo ante la presentación de evidencias empíricas, fundadas en informes técnicos independientes, que demuestren riesgos para el desarrollo de los niños o niñas que ocasionaría su adopción por una pareja de personas del mismo sexo, podría declararse la constitucionalidad de una regulación como la señalada. En este supuesto el interés superior del niño, como finalidad imperiosa, justificaría una restricción al derecho a la igualdad, a la luz del principio de proporcionalidad. Los datos mencionados en el caso hipotético no permiten afirmar que esas evidencias hayan sido proporcionadas por las autoridades, por lo que el recurso de nulidad debería ser declarado con lugar.
[7] Sentencia de la Sala Constitucional N° 190, de 28 de febrero de 2008.[8] ïdem.[9] Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017, sobre Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie A N° 24, párr. 68.[10] Idem, párr. 81.[11]caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C N° 234, párr. 124.
[12] Esta tesis de la Sala Constitucional se enfrentaría ahora, por otra parte, a lo establecido por la Corte Interamericana en la citada Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017, sobre Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie A N° 24, párr. 80 y ss.
Se declararía con lugar el recurso de inconstitucionalidad, en virtud de la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación.